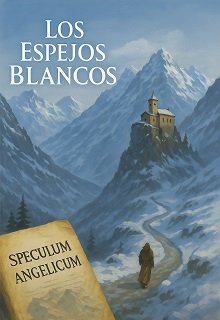Los Espejos Blancos
14 - "Tú portas lo que fue. Tú abres lo que viene."
Audra permanecía de pie frente a La Última Cena, con los brazos colgando a los costados, los labios entreabiertos, perdida en un océano de angustia. La sombra de las bóvedas parecía espesarse a su alrededor, como si el lugar se hubiera cerrado sobre ella.
¿Por qué había soltado su mano?
Y sobre todo… si no lo hubiera hecho, ¿habría atravesado el pasaje?
Escudriñó el fresco. Nada. Sin vibraciones, sin pulsaciones. La puerta invisible ya no estaba visible. No veía nada.
Intentó razonar, devolver la lógica a aquella noche absurda. Un viaje al pasado… ese tipo de cosas solo existe en las novelas de fantasía. No en la realidad.
Pero no funcionaba. Porque estaba en el pasado. Y estaba sola.
Atrapada.
Miró a su alrededor. Los frescos parecían recién pintados. Cada rostro de La Última Cena vibraba aún con un gesto detenido. Pero ¿pedir una cita con Leonardo? Ahogó una risa breve, nerviosa.
¿Y Alex? ¿Podría regresar?
Quería creerlo. Pero el Espejo hacía cosas imposibles, no cosas fiables.
Cerró los ojos, inspiró, trató de pensar con lógica.
Fue entonces cuando no lo vio venir.
Encerrada en sus pensamientos, solo percibió la presencia cuando sintió algo —una vibración— en el aire.
Un hombre estaba a unos pasos. No había emitido sonido alguno. Su silueta emergía de la penumbra, esculpida por la luz vacilante de las antorchas.
No muy alto. De complexión robusta. Un porte noble. Un silencio de costumbre.
Su cabello, negro y ondulado, caía hasta la nuca. Llevaba una túnica de terciopelo oscuro, bordada con motivos discretos. Y en su mano, una Piedra, idéntica a la de Alex, palpitaba con una luz oscura y rápida.
Vacilaba. Su mirada iba del fresco a Audra, luego a la Piedra.
Esperaba a una mujer, no a un monje.
Pero la Piedra nunca se equivocaba.
Entonces, simplemente, con un susurro controlado, dijo:
— Ludovicus Sfortia.
Audra se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. La escena ya no tenía sentido alguno. Su mente buscó una salida.
Es una pesadilla. Nada más.
Un delirio visual. Voy a despertar.
Pero no despertó.
Entonces, sin nada que perder, se quitó la túnica de monje, lentamente, dejándola deslizar por sus hombros.
El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como saludando una evidencia, y pronunció en latín:
— Tu es Altera?
Un escalofrío recorrió a Audra. Lo entendió. No porque hablara latín, sino porque la Piedra habló al mismo tiempo, dentro de su mente.
Sintió que tenía la opción de dar la mejor respuesta.
Inspiró, se irguió.
Y respondió con una voz que apenas reconoció como suya:
— Ego sum Altera.
Silencio. Luego, el hombre hizo un gesto lento con el brazo, como una invitación.
Y dijo simplemente:
— Sequere me.
Audra caminó tras el duque en un silencio casi irreal, sus pasos absorbidos por las losas gruesas del claustro. Se había vuelto a poner el hábito de monje, por instinto o prudencia — un velo para su rareza, una máscara para su anacronismo.
Se cruzaron con dos frailes vestidos con lana oscura. Los monjes se inclinaron en silencio, sin decir palabra, como si reconocieran no solo a su señor, sino también la necesidad de su gesto.
La puerta se abrió hacia la calle.
Un carruaje discreto, aunque adornado con el escudo estilizado de la casa Sforza, les esperaba en la esquina de una callejuela. Los caballos, inmóviles, parecían tan bien entrenados como los guardias que los escoltaban. Sin fanfarria, sin ruido. Solo el silencio de los asuntos serios.
El trayecto por Milán fue rápido. La ciudad, incluso de noche, vibraba suavemente: linternas en las ventanas, perros callejeros, voces apagadas tras los muros. Audra no miraba el paisaje. Observaba al hombre. Ludovico Sforza. No decía nada. Pero ella sentía que estaba preparando algo.
La entrada del Castello Sforzesco se abrió a un vestíbulo radiante de mármol y tapices. Los techos artesonados, dorados en pan de oro, reflejaban la luz vacilante de las antorchas. En las paredes, escenas mitológicas, resaltadas por frescos de pigmentos casi sobrenaturales, narraban batallas, virtudes y la fragilidad de los poderosos.
Atravesaron un salón de recepciones, donde columnas torsadas sostenían un techo pintado con constelaciones. En el centro, una mesa de banquete de varios metros, vacía a esa hora. Luego cruzaron una galería de retratos, donde rostros de antepasados olvidados los seguían con la mirada.
Finalmente, dejaron atrás los oros para adentrarse en pasillos más estrechos, menos iluminados, con muros de piedra desnuda. Ludovico caminaba con paso regular, preciso, casi ceremonial. Tomó dos antorchas fijadas en un pasillo lateral y le tendió una a Audra.
Llegaron a un callejón sin salida, un corredor mudo, sin puerta aparente.
Audra se detuvo. Esperaba que él sacara una llave — como la que ella aún portaba, oculta entre sus ropas.
Pero fue una Piedra lo que él sacó.
La misma. O casi. Vibraba, sí — pero sus pulsaciones eran más rápidas, más graves. Parecía atravesada por sombras en movimiento.
— Scientia Circuli, dijo con calma.
Audra frunció el ceño.
¿Qué Círculo?, pensó. ¿El Primero? ¿El Segundo? ¿Otro?
Él no dio ninguna explicación.
El muro frente a ellos se desvaneció, literalmente. No era un mecanismo. No un clic. Solo una disolución lenta de la materia, como absorbida por sí misma.
Leonardo no tiene nada que ver con esto, pensó Audra. Esto no es ingeniería. Es otra cosa.
Ludovico se volvió hacia ella. Señaló una escalera de piedra, tallada en la roca, que descendía en espiral hacia las entrañas del castillo. Luego, con un gesto de elegancia contenida, la saludó con un leve movimiento de cabeza.
— Hoc fieri debet.
Audra apretó los labios. Su corazón latía rápido, pero asintió. Avanzó y cruzó el umbral. El aire era más frío. La humedad le caló en los brazos.