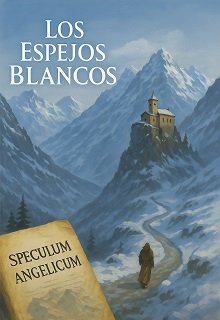Los Espejos Blancos
17 - Europa ya no se parece a eso. Ni en sus fronteras. Ni en sus flujos.
Unas horas antes, en las primeras luces de un amanecer gris y frío en la isla de Giannutri.
El helicóptero se calentaba suavemente en su plataforma. El piloto, un hombre taciturno con el rostro marcado por el cansancio, realizaba sus comprobaciones en silencio.
Alessandro se le acercó, intercambió algunas palabras en voz baja y luego sacó un pequeño aparato de radio de un maletín de cuero negro. Ajustó manualmente la frecuencia, con mucha precisión, girando un botón dentado.
Un crujido.
— Posto Intermedio, aquí Giannutri. Activación del relevo sur. Se requiere reabastecimiento para misión Círculo. Confirmen posición y estado.
Silencio. Luego una respuesta:
— Posto Intermedio activo. Condiciones meteorológicas aceptables. Suministros OK. Baliza de aterrizaje desplegada. Código de paso esperado.
Alessandro asintió lentamente. Cortó la comunicación y se giró hacia Audra y Alex.
— Un punto de reabastecimiento gestionado por la Cofradía, en los Apeninos del sur. Lugar protegido. Está en alerta, listo para recibiros tanto a la ida como al regreso. No os faltará combustible.
Se detuvo, les lanzó una mirada más grave.
— Pero debéis daros prisa. La red de vigilancia se está colapsando. Las frecuencias se vuelven inestables. En unas semanas, este tipo de operación será imposible de mantener sin contacto directo.
Audra inclinó la cabeza en silencio. Alex agradeció con un breve gesto.
Subieron a bordo. El rotor empezó a girar. Y el rugido de la partida borró las palabras, dejando espacio al camino invisible hacia el Segundo Círculo.
Tarde, a pocos kilómetros del Monte Sant’Angelo.
El helicóptero ligero EC145 tenía una autonomía estándar de 550 a 700 km. La distancia recorrida desde Giannutri hasta las proximidades del Monte Sant’Angelo había superado los 450 km, debido a las desviaciones necesarias por seguridad. El reabastecimiento era imprescindible.
El helicóptero rompió la última capa de nubes en un cielo de cobre. El sol descendía tras las crestas del centro de Italia, proyectando sombras largas sobre las laderas boscosas. El piloto descendió suavemente en medio de un claro discreto, bordeado de algunos cipreses retorcidos.
Más abajo, un hangar semiabierto, parcialmente incrustado en la pendiente, parecía llevar años esperando. Ningún camino visible. Ningún ruido, salvo el de las palas que se detenían.
Audra y Alex descendieron, inclinados bajo el soplo del rotor, y se refugiaron rápidamente en el interior del edificio.
Un café caliente les esperaba sobre una mesa de madera gastada, con dos tazas ya servidas. El equipo del punto de reabastecimiento habló apenas. Cuatro hombres, dos mujeres. Ropa oscura, gestos precisos. Ya reabastecían el aparato, sin prisa, pero con una eficacia medida.
Alex los observó de reojo.
— ¿Miembros de la Cofradía? —se preguntó.
Improbable. Demasiado jóvenes. Demasiado pulcros. Demasiado profesionales. Se inclinaba más por una célula de relevo autónoma, probablemente ignorante de los fines profundos de la misión. Y seguramente así estaba planeado.
Audra, por su parte, se alejó hacia el fondo del hangar, caminando lentamente, como distraída. Rozó una estantería: herramientas, piezas de repuesto, filtros viejos, cajas apiladas con un orden casi militar. Mapas doblados, enrollados, colgados con pinzas.
Entre ellos, un gran mapa mural, gastado, de colores desvaídos.
Europa.
Audra se detuvo. Su mirada se posó en el continente impreso. Le pareció ajeno.
Europa ya no se parece a eso.
Ni en sus fronteras. Ni en sus flujos.
Y de pronto, algo surgió, una respuesta interior que nunca había formulado, pero que dormía en ella. Un mensaje no dictado, pero reconocido.
Inhaló profundamente. Se enderezó.
— Alex…
Su voz era diferente. Tensa. Urgente.
Alex se giró de inmediato. La vio de pie frente al mapa, rígida, con el dedo alzado.
Se acercó.
Ella colocó el índice sobre el sur de Inglaterra.
— Tor, articuló.
Su dedo se deslizó suavemente hacia Francia.
Se detuvo.
— Chartres, dijo más claramente, casi solemne.
Luego, sin apartar la vista del mapa, levantó ligeramente la mano y la deslizó hacia el sureste, hasta el norte del Peloponeso.
— Delfos.
Retrocedió un paso.
Tres puntos. Tres nombres.
Alex la observaba, conteniendo el aliento, y sin embargo, una sonrisa lenta se dibujaba en su rostro. Sacudió la cabeza, admirado.
— Era provisional, en efecto —concluyó, con una voz llena de asombro y orgullo.
Y en el silencio del hangar, el mapa de Europa parecía de repente vibrar con un sentido antiguo.
Audra y Alex se quedaron de pie, en silencio, frente a las grandes puertas acristaladas de la villa en la isla de Giannutri. El viento salado barría losas, el mar se oscurecía lentamente en el horizonte. Estaba decidido: su primer objetivo sería Delfos.
Pero para llegar allí, necesitaban un transporte más potente que el helicóptero de Alessandro y, sobre todo, información precisa sobre las condiciones meteorológicas.
Audra intentó varias veces contactar con la Central Climática de Almería, pero la conexión con la red mundial era caótica. Los paquetes de datos se atascaban, las señales regresaban vacías. La Central ya no respondía.
La idea vino de Alessandro. Tenía un teléfono satelital seguro, heredado de las redes de la Cofradía. A través de este canal, contactó con el Centro de Coordinación de Darwin. Desde allí, otro enlace satelital cifrado permitió finalmente alcanzar Almería.
La Central, claramente al límite, respondió. Estaban dispuestos a escuchar todo. Ningún problema en proporcionar datos meteorológicos detallados, especialmente para una región como Grecia. Mejor aún, uno de los responsables del núcleo central aún conservaba cierta influencia sobre autoridades militares europeas.