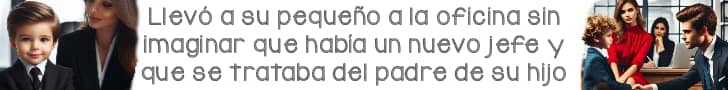Mujer de alas.
Capítulo 11
Lily.
Mi padre solía decir que no importa la gravedad de un crimen, por atroz que sea. Que no importa lo mucho que una persona te haga sufrir, intencionalmente o no.
—Todos deben ser perdonados, Lily — él decía—. Todos y cada uno de los humanos que pisamos la tierra.
—¿Incluso si son unos monstruos? —yo respondía—. ¿Cómo Hitler?
Apenas recuerdo aquellas conversaciones, antes de que mamá muriera, me encantaba la historia y leía todo libro que caía en mis manos. Tenía un interés espeluznante por lo bélico, así que conocía a la perfección decenas de datos relacionados a los genocidios que habían azotado al mundo.
Recuerdo que mi padre me observaba atentamente, preguntándose… ¿cómo es que su hija de ocho años ya hacía esa clase de preguntas, esa clase de juicios?
—Incluso así –él decía tranquilamente—. No niego que fuera un monstruo por lo que hizo, pero Hitler también era humano. Nunca olvides eso.
—No lo entiendo —-replicaba.
—Estar enojada está bien —respondía—. Eso no desaparece de la noche a la mañana, lo sé. El odio puede estar presente toda tu vida, pero sólo si tú se lo permites.
—Es más fácil odiar.
Él se reía, asintiendo—. Tienes razón. Es infinitamente más fácil… pero al final, hija, el odio consume la capacidad de dar y recibir amor, lo cual en nuestro caso es muy triste, ¿o no? En cambio el perdón… tiene el poder de liberarte.
—¿Cómo? –preguntaba.
—Sólo tienes que decirlo.
—Estaría mintiendo —yo replicaba.
—Es por eso que debes repetirlo mil veces al día si es necesario —solía explicar—. Tarde o temprano se hará verdad.
Yo lo miraba, escéptica, dándome cuenta de que él realmente pensaba eso.
—Lo siento papá —me disculpaba—. Pero yo no lo creo. Hay cosas que no pueden perdonarse.
Tal vez mi padre tenía razón y si hay un perdón para todos, pero hoy, cuando ya he vivido mi propio infierno y he visto y conocido lo que el odio puede hacer, sé lo que le diría a mi padre si lo tuviera enfrente.
—Lo siento papá —diría—. Pero hay cosas que no pueden perdonarse.
***
Han pasado cinco años, dos meses y catorce días desde la última vez que los pulmones de Roberto exhalaron su último aliento.
Recuerdo lo tranquila que me sentí. La felicidad pura que su muerte me provocó.
Pero ahora es diferente.
Tal vez es porque en ese tiempo no era más que una chiquilla desesperada por escapar. O quizá porque finalmente me conozco un poco a mí misma.
No estoy segura, pero actualmente, deseo haber visto más allá de lo que Roberto me dejaba ver. No es que esté buscando justificarlo, jamás podría hacerlo, pero quisiera poder haberle dicho que era libre de irse.
Creo que esa fue la razón por la cual él se quedó con nosotras, porque de alguna manera, sentía que se lo debía a mi madre.
Pero no era así. Él no le debía nada, y tenía todo el derecho de dejarnos tiradas en la calle.
Quizá, si él lo hubiese sabido no estaría bajo tierra.
No siento culpa ni remordimiento, pero hay algo que late en mi pecho a lo que no puedo poner nombre. Es como si una cuerda me estuviera sujetando con fuerza, apretando e implorándome recordar algo que se me escapa a cada segundo.
A veces es insoportable, aunque la mayoría del tiempo puedo mantenerlo a raya.
Es extraño haber vuelto, porque todo sigue exactamente como lo recuerdo. Los muebles mantienen su lugar, la luz sigue proyectándose sobre el suelo de madera y los muros se mantienen desnudos y fríos.
Lo único diferente es que ahora estoy sola.
No me había percatado de que lo único que hacía que sintiera a esta casa como mi hogar era mi hermana.
El corazón me duele cuando pienso en ella. Cuando me imagino en la maravillosa, lista y exitosa mujer en la que se está convirtiendo.
Hace más de cinco años desde la última vez que la vi.
Nunca nadie me visitó en prisión, además de Luz.