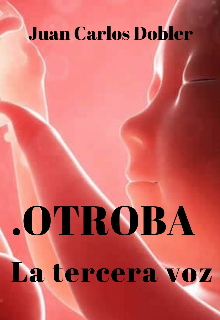Otroba
Capitulo 1
Un relámpago fugaz desgarró el denso cielo pervertido de tormentas. Un sordo e invisible estremecimiento se propagó entre los pasajeros del vuelo; impaciencia, miedo, la ilusión de una persecución burlesca y temeraria de la que deseaban verse al fin rescatados anhelando en plegarias por la redención de la tierra que a la prisa respondía esquiva como en una vil venganza. Los nervios se presentían inflamados, tensos y excitados con colectiva resonancia cubriendo la cabina de una atmósfera electrizante, persuadiendo las ansias y el enfado. Mas le causó gracia el ánimo general, desfallecido de cansancio, inocentes víctimas de un estímulo insinuante, para con él no conseguía ningún efecto, como un soplo frío sobre un bloque de hielo. Sonrió.
–Los cielos se han ofendido –murmuró Frank–. Hartos del mundo han de convidarle abrirse en su completo enojo. Pequeños resultan quienes de su descontento se inclinan abrumados...
Los destellos continuaban, celebraban la caída de un día más al término de sus condiciones, estrictas, arbitrarias, selectivas; para todos, pero para él significaba más que eso y, por tanto, aún distante de serlo, era un final terco de concretarse. –¿Hasta cuándo?, ¿Cuánto más? –se pregunta. Pero las agujas del reloj se mueven en un vals lento e interminable, el tiempo parece haberse congelado, al son de una provocativa pereza. Son las nueve y treinta de la noche y pocos minutos habían pasado en los escasos segundos en que el instrumento de tortura había sido revisado por última vez. Por la estrecha ventanilla del avión los resplandores pincelan sombras confusas. La lluvia arrecia, el viento sacude el vehículo. El nerviosismo y el pánico se apoderan de la tripulación luego de los intervalos de engañosa calma. Frank desanuda, afloja, su corbata. Su conflicto resta importancia a la ocasión climática. Había estado usándola desde la mañana y ya no soportaba más su abrazo áspero y sofocante, como una horca. Sentado en el asiento número cinco a la derecha del pasillo en primera clase, aunque cómodo, solo deseaba terminar este horrible viaje. Sus zapatos le aprietan, su traje se ha convertido en ataduras que lo asfixian y su maletín es el símbolo tangible de su desánimo.
Pide un whisky doble a la azafata con voz queda y ajena. Una joven bella y amable, sonriente, le sirve. También ella se ve nerviosa, a pesar de disfrazarlo en su elegancia y amabilidad. Agobiada, finge seguridad a los viajeros acelerados infundiendo lo que ella misma necesita, su trabajo la obliga a hacer de su paciencia una farsa. Una maniobra con la que el pasajero fielmente se identifica. La entiende sin decirlo, como si fueran uno el reflejo del otro y al contrario. La ve alejarse hacia la cabina por el estrecho pasillo, brazos tendidos obsequiando confort y hasta contoneando sus caderas bien delineadas y firmes, atractiva. Comprende la ansiedad que sufre, la de ella como la de él, y la bebida desaparece de un único sorbo. Suspira, intenta tranquilizarse, reclinándose en su asiento, el que de pronto es tan duro como una roca, evitando que sus ansias y su cansancio venzan al fin sobre su juicio. Respira profundo. Recuerda, aunque se esfuerce en no hacerlo, cada minuto de su semana lejos de casa, proeza que pronto felizmente habría de terminar; el recuento de una rutina detestable.
Una pequeña lámina de papel mal acomodada se desliza de su bolsillo respondiendo a sus movimientos erráticos e impacientes. Esta planea, cuan ave en andas de la brisa marina, y descansa al fin en el suelo. Su dueño la alza y la inspecciona. Es su tarjeta de presentación, uno de los clones de su identidad diluida. Lee sus claras letras, las repasa lentamente como si se investigara a sí mismo. Su nombre resalta aún en la oscuridad casi ciega. Johann Franklin Smith, agente de ventas de Lundon Wellington, el nombre bastaba para sopesar el prestigio, una de las más importantes empresas en la ciudad de Astridtown, donde se desempeñaba desde hacía más de 15 años. Su trabajo lo mantuvo alejado del lugar que lo vio crecer, donde vive y que se ha vuelto de pronto solo un eje de pasar transitorio. Aquella lámina identifica una procedencia de la que de pronto se siente ajeno. Guarda la tarjeta casi con desprecio. Era una prueba más, una falsedad tangible que no podía ya soportar. ¿Cuánto esconde su imagen detrás del espejo? ¿Y de aquel nombre ostentoso? Había hilvanado él mismo esta pregunta en sus momentos de desasosiego. Si la gente supiera la ruina escondida tras la fachada de ese castillo exuberante y encantador. Era tan bien lograda que incluso él podía dejarse engañar.
Tenía treinta y ocho años, pero en verdad no los aparentaba. Delgado y de alta estatura, levemente encorvado, dentro de aquel traje resplandecía cuan elegante caballero inglés del siglo diecinueve. Algunos hilos de plata salpicaban su espesa cabellera negra, más abundantes sobre sus sienes, prolijamente peinado y que enmarcaba un rostro delineado a medida de su ser. El tumulto del exterior le hace voltear hacia la ventanilla. Un fugaz resplandor y la oscuridad restante plasman ante él una realidad asimilada. En el reflejo estéril Frank no descubría sino la ironía en que se veía atrapado, la que había fraguado. Sabía la podredumbre que un elegante ataúd puede esconder. Lo comprendía desde que su ánimo así le hizo comprender. Solo en el fondo de sus ojos, tan lejos como tras el horizonte del este al anochecer, se reconocía su agobio, su propia desolación. Y sobre cada cristal lo veía con desesperación.
#4646 en Novela contemporánea
#12328 en Joven Adulto
romance, suspenso amor desepciones y mucho mas, traiciones y secretos
Editado: 06.08.2019