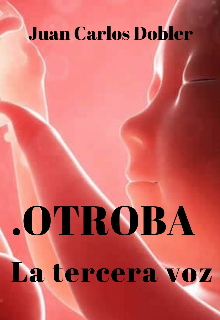Otroba
Capitulo 2
La recamara queda en silencio, después de un infierno de gemidos y lujuria desmedida, las flamas no resultan sino en tenues brazas moribundas. En la oscuridad entrecortada de la habitación, herida por las luces que desde el exterior se cuelan por la persiana entreabierta, entre las sábanas húmedas los amantes consumen los últimos vestigios de su romance atolondrado. Amelia duerme abrazada, tendida sobre el pecho, de su esposo. Su respiración, profunda y serena, la define satisfecha, agotada de placer. Frank la observa, insomne. Su brazo la rodea, la sostiene, la obliga contra él. Disfruta de la serenidad que a la mujer gobierna, la que a él le es esquiva. Aún después de agotar las pasiones, de beber la última gota de aquel néctar tan deseado, cayendo al fin rendidos, no podía liberar su mente de turbios pensamientos. Aunque lo intentara, no era capaz de despejar la mente, prisionero de un mal hábito. Sus manos rozando suavemente la piel de su esposa, su mirada lejos de ella atravesaba los contornos indecisos del dormitorio, sin frontera, dispersa en tinieblas, y opacaba su dicha con una tristeza pronta.
Tantas veces había oído, de sabios y necios, el dilema de que la felicidad verdadera es efímera, cuan un suspiro, y Frank bien lo sabía. Y cuando no hacía de la frase un método, lo comprendía aún más, el sentido tras cada palabra. Vanamente había usado aquella sentencia, deliberadamente, demasiadas veces, como parte de un discurso estudiado, repetitivo y superficial, una herramienta más del autómata frente a cada cliente. Solo en pocas ocasiones, cuando caía en lo más profundo, se concedía a entender cuán cierto era aquella verdad más allá de sus patrañas de político. Y encontrarse con ella de frente, cara a cara, embravecía un deseo reprimido, aplacado, y que en cada despertar se tornaba dominante.
Divagando cuan encerrado en un círculo, su escape de él se creó en el convencimiento de que era correcta su postura, que la vida que llevaba debía concluir antes que devorara todo como una bestia hambrienta. Era lo que en verdad deseaba, por encima de todo beneficio. La decisión ganó vigor como si fuera la última. No por él, por ambos y más aún por Amelia. Sabía cuanto ella sufría, a pesar que nunca lo demostrara, sus constantes alejamientos también la perjudicaban, y no podía considerarse justo. Era hora de un cambio y este era. Una luz rojiza y sedosa penetraba la habitación, presagio del pronto amanecer. Al fin logró dormirse, ya tranquilo, ya sonriente.
La tormenta había quedado lejos cuando Frank al fin despierta, gozando de la tranquilidad matutina que solo un hogar puede obsequiar. Una calma que hacía tiempo no experimentaba. Todo está en silencio. Afuera la claridad es completa, contagiando finamente el interior de la habitación a través de cada minúscula ranura. Se siente renovado, fuerte, lleno de optimismo. Se siente otra persona gracias a la mágica noche vivida y al perfecto sueño que había logrado a continuación. La vida había vuelto a su cuerpo y se sentía tan bien como hacía tiempo no lo hacía. De la conclusión a los pensamientos con que se había dormido no había olvidado una sola palabra.
Mira el reloj de la mesita de luz. Pronto a ser las 10 de la mañana. Con lentitud y suavidad se libera de los brazos de Amelia y se levanta. Ella aún duerme, ni se entera de su fuga. Se da una ducha, se viste con la ropa más casual que encuentra en el placard y desciende a la cocina para desayunar. Ya se esperaba la bienvenida maternal excesiva de Rosa ni bien lo viera, víctima de su propia naturaleza amorosa y desmedida. Aquel gesto, aquella esencia, la hacía más que una empleada. Pero al cruzar la puerta, en su lugar se encuentra con una joven desconocida, vestida de sirvienta, preparando el desayuno. La sonrisa de Frank desaparece, enmudecido y por un momento suspendido. No era precisamente el rostro que esperaba ver. Pero la chica, de unos 20 años, morena y delgada, muy linda de facciones, lo mira y lo saluda sonriente y muy respetuosamente.
–Buenos días, señor. ¿Desea desayunar ahora o prefiere esperar a la señora?
Frank no le responde, enajenado. Tan solo se sienta a la mesa sin decir nada, inconciente de su gesto involuntario de petulancia para con la extraña. La joven entiende su respuesta silenciosa y descortesía matinal, lo lee en su muda perplejidad. Pone frente a él su desayuno: una taza de café, tostadas, mantequilla y un vaso con jugo de naranja.
–Buen provecho, señor –le dice sonriente.
–Muchacha –le pregunta Frank, mirándola con ojos enormes y vidriosos –. ¿Dónde está Rosa? ¿Por qué no ha venido a trabajar hoy?
–Discúlpeme señor, pero Rosa ya no trabaja más aquí. Su esposa la despidió hace poco menos de una semana. Yo soy su nueva sirvienta, me llamo Carolina. Es un gusto conocerlo señor, su esposa me ha hablado mucho de usted.
La horrible noticia deja sacudido a Frank, en su rostro se dibuja el desconcierto, la angustia. La noticia de que Amelia la había despedido era un puntazo en el pecho. El hecho sonaba terrible, casi como imaginarla echando a la calle a su propia madre. Se le hizo un nudo en el estómago. Tan inesperado y fugaz como un chasquido, así la sorpresa le había obrado. En sus numerosas, diarias charlas por teléfono, Amelia no había mencionado palabra alguna sobre esto y todo cuanto le fuera relacionado atribuyó a un fingimiento. Pero ahora lo comprendía como tal y más aún explicaba su actitud la noche anterior cuando le mencionara a Rosa. Su percepción no le había fallado, notó en ella la alteración, la forma en que se mostraba eclipsada al mero roce del asunto y que bien supo transfigurar. Qué era lo que había pasado, respuestas que pensaba exigir inmediatamente.
#4646 en Novela contemporánea
#12318 en Joven Adulto
romance, suspenso amor desepciones y mucho mas, traiciones y secretos
Editado: 06.08.2019