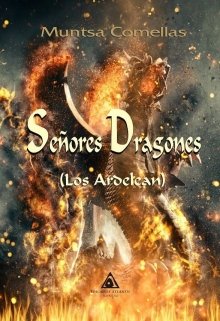Señores Dragones (los Ardelean)
Capítulo 2: Nadie puede ser esclavo de su identidad: cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar (Elliot Gould)
De nuevo la habitación individual, pero ahora ya no había nadie en la cama. Tampoco los dispositivos médicos, como el gotero o la bombona de oxígeno. El mismo hombre alto y delgado, con gafas, se encontraba en el mismo sitio: al lado izquierdo de la cama. Y ante él había otros dos hombres, al otro lado de la cama.
-¿Sabe quién será el heredero? -De los dos hombres, con un marcado acento inglés habló el que era un abuelo. Estaba ligeramente encorvado hacia adelante, el pelo muy corto, de color platino, y sus ojos, grandes y verdes, destacaban con facilidad pese las gafas de montura gruesa y oscura. La cara, redonda, tenía algunas manchas propias de la vejez esparcidas por su frente. Vestía con un traje azul marino, camisa azul más claro y la corbata en otra tonalidad, sus manos se aferraban con fuerza a un bastón.
-Sí, es una chica, vive en Barcelona
-¿Una heredera en vuestra familia? Eso es una novedad.
-Sí, lo es.
Junto al hombre mayor se encontraba un chico joven y alto de piel morena, que se notaba atlético. Llevaba la cabeza afeitada con algunos tatuajes ascendiendo por detrás de su oreja hacia el cráneo, barba castaño oscuro desarreglada de tres o cuatro días, tenía ojos marrones, labios finos y nariz ligeramente aguileña.
De pronto alzó la mirada sobre la cama y la clavó al frente, pero no al hombre que estaba al otro lado.
Ahora estaba en una enorme caverna con el techo de roca natural. A sus pies, desde la elevación que se encontraba había una especie de laberinto gigante de paredes de piedra, con pasajes extraños, grandes salas con criaturas deformes, y al fondo un río de lava que iluminaba en tonos rojos gran parte del lugar.
Y hacía calor. Mucho calor.
Despertó sudada, con Dante a su lado mirándola sentado con expresión seria y formal. La noche anterior olvidó ponerle de comer.
Se incorporó apartándose el pelo de la cara. Pensaba en los sueños que había tenido. Era raro que soñara dos noches seguidas con la misma habitación, y, además, que apareciese la misma persona. Daniela era supersticiosa, no podía evitarlo, debería mirar en su libro de sueños qué significaba aquello. Pero ahora no, necesitaba ducharse.
Hacía tres noches que no podía dormir, había estado llorando y lamentándose por lo de Gabriel. Se había pasado los últimos dos días llorando, viendo películas dramáticas y comiendo helado y palomitas. Y si, encima, cuando al fin conseguía dormir tenía sueños raros, la cosa no mejoraba. No se notaba descansada y llevaba dos noches así.
Esta vez eligió un traje con americana de color gris y camiseta blanca. Los zapatos de tacón nuevos estaban tirados en un rincón del comedor, no quería ni verlos. Se puso otros casi totalmente planos, muy cómodos.
Se fue en metro directamente, recordando que la tarde anterior al final no había llamado a los del taller, y pasaba de volver a cabrearse por culpa de su coche. Esta vez se acordó del almuerzo.
Llegó veinte minutos antes, ya que debía recuperar el tiempo del día anterior. Al llegar a su cubículo y colgar su bolso en la silla, se extrañó al ver un sobre cerrado sobre el teclado. Se sentó, lo abrió y de su interior sacó un papel doblado.
Se quedó alucinando. Era una carta de despido. Le daban quince días para recoger sus cosas y no volver nunca más. Se disculpaban y le comunicaban que no precisaban de sus servicios de traductora porque las compras de libros habían bajado. Obviamente, Rubén todavía no había llegado.
-¿¡Es una puta broma!? -Fue lo que le dijo tras cinco minutos de verlo entrar y dirigirse a su despacho sin ni siquiera mirarla, saludando a los demás sin detenerse. Había abierto la puerta sin llamar y le miraba con la carta en la mano.
Él la miró con cierta inexpresividad mal disimulada.
-Lo siento, Dani, te haremos una carta de recomendación, pero la editorial ya no...
-No me vengas con gilipolleces, Rubén. ¿Es por lo de Gabriel? ¿Es él quien me pone los cuernos y a la que castigas es a mí? ¿De qué coño vas?
-Deberías relajarte, cerrar la puerta y...
-¡Y una puta mierda! -gritó logrando que toda la planta se quedara en absoluto silencio-. Que os follen a los dos, sé que os tenéis ganas el uno al otro.
Cerró la puerta de un portazo, recogió el bolso de su mesa, arrancó aquel cartel que hablaba de no perseguir sueños y se fue de la oficina sin que nadie la detuviera. Ni siquiera Emma, la recepcionista, le dijo nada. Probablemente hubiese sido ella la que dejara la carta de despido en su mesa.