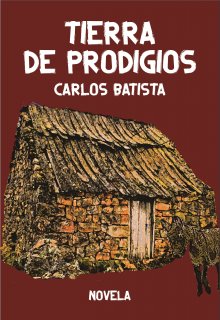Tierra de prodigios
SEIS
Con la salida del sol, en aquella casita perdida en el mundo, entre otras igual de perdidas en la lejana desolación de aquel monte, en la que había más tristeza que la que podía contener, aparte de Fortino y de sus dos mujeres, y de Macrina, su comadre, ya no quedaba nadie.
Los hombres así como habían ido llegando, se fueron yendo conforme les forzó a irse la ineludible necesidad de continuar su vida, pero con la promesa general de retornar a tiempo, hubieran concluido o no con sus labores, para estar presentes en el último adiós a las Marías, el cual fue proyectado para consumarse, con la caída del sol, en el siguiente atardecer.
Y las mujeres, independientemente de aquellas que se fueron por ir tras de sus hombres, así como se les fueron secando las lágrimas, o cuando ya no hubo más café qué preparar, o porque se les terminaron los rezos o la voz o les dolieron los pies o las rodillas, al ver que su presencia no bastaba para contrarrestar o tan siquiera para menguar un poco el sufrimiento de Fortino, también se fueron yendo.
Sólo Macrina se quedó hasta el final. Y aunque se veía muy cansada y en las líneas de su cara reflejaba, con tonos grises y oscuros, las dos noches que llevaba sin dormir, todo había sucedido tan de pronto y después se volvió tan secuencial a la vez que tan urgente, que en esas interminables horas que sumaban ya casi dos días, nunca tuvo tiempo para pensar en sí misma y menos aún, para descansar.
Nada de esto hubiera podido imaginarse apenas dos noches atrás, cuando Fortino llegó a buscarla con el aterrador argumento de que la niña, su María chiquita, ya estaba muerta, y que ahora era María quien se encontraba muy enferma, por lo que requería de su ayuda para poder irse al monte en ese momento, no obstante su evidente desconsuelo, a buscar quién sabe qué clase de yerbas, con las que él pensaba que aún podría devolverle la salud:
-Porque yo sé de un remedio allá en el monte, Macrina, que bien puede servir para sacarle esa maldita enfermedad, le recalcó Fortino, sin darse apenas cuenta que en el tono de su voz había más miedo que esperanza, así que mientras más pronto me vaya, más pronto lo traeré.
Por eso Macrina, quien sabía como pocos que Fortino, además de ser mulero y bastante empecinado, poseía una especial habilidad para curar, aceptó esa difícil encomienda y, tal como quedó con él, se fue a cuidar su casa. Y fue debido a esa fe que le tenía a su compadre, a sus dotes de curandero, que ni aún después de ver el mal estado de María, permitió que por su mente asomaran pensamientos de desgracia porque, y así lo pensó, si ya estaba la niña muerta, ¿pues qué otra cosa podría ser peor? Aunque lo cierto era que faltaban nuevas penas por venir.
No habían transcurrido más de tres o cuatro horas, después de que Fortino se marchara a la montaña, cuando María, entre los estertores de una fiebre de la que ya no era conciente, se abrazó instintivamente a su niñita, aunque con mucho esfuerzo porque ya estaba tan mal que parecía de trapo, y cuando al fin la tuvo entre sus brazos, se sonrió muy levemente hacia algún punto del aire con una sonrisa lastimosa, casi tan patética como su propio abrazo y, en ese mismo instante, la última pajita de vida que le quedaba, se le quebró. Y esto solamente le tocó verlo a la escéptica Macrina. Ella fue la única que la estuvo asistiendo durante aquellas horas, y la única también que presenció de cerca, el angustiado esfuerzo de María para no irse sola de este mundo, en aquel mucho más que deprimente, pavoroso minuto final. Y quien, en el siguiente, una vez que su comadre dejara totalmente de sufrir, con una calidez y lentitud que rayaba en la caricia, le cerró los ojos.
Entonces, cuando ya todo terminó, en lugar de ponerse a llorar tal como le dictó su primer impulso, o de apagar la vela que las iluminaba e irse inmediatamente como se lo sugirió su miedo, puesto que la cercanía con la muerte la enfrentaba casi siempre con sus miedos, y tal vez para dormir pues ya desde esa hora sentía en todo el cuerpo el incómodo tormento del cansancio, como se sintiera repentinamente, como nunca antes se había sentido frente a la muerte de nadie, compartiendo el espacio y una paz desmesurada con la divina presencia de una ánima bendita que, además de todo, era su comadre, tocada por una humildad que no había experimentado en mucho tiempo, se hincó a un lado de la cama, donde más tarde descubriría durmiendo a Fortino, y donde todavía más tarde se acomodaría el grupo de rezanderas, y se puso a orarle a esa ánima conocida con toda su devoción durante las horas siguientes, hasta que el cielo empezó a manchonearse con las más lejanas luces de aquel amanecer, que fue cuando por fin se decidió a dejar un rato a solas a las dos Marías, para ir a avisarles a todas las mujeres en el pueblo que siempre sí, que había sucedido la desgracia.
De ahí en adelante acontecieron muchas cosas en el día. Porque no sólo pasó a cortar flores en el lote de Cenobia, ni se limitó a visitar casa por casa, narrando con todos sus detalles, absolutamente todo lo concerniente a la última hora, la más amarga, de María, con aquel relato que poco a poco fue creciendo pues cada vez que lo contaba, le anexaba diferentes elementos a ese estado de gracia que le tocó vivir, ya que ella había sido, según les fue diciendo, la única testigo del bendito momento cuando el ánima que no vio, pero que de seguro estuvo ahí, se desprendió del cuerpo antes inquieto de su amiga y empezó a flotar, con lo que logró contagiarlas del sentimiento místico que vivió con ese evento puramente celestial, frente a ese acto intangible a la vez que luminoso, ya que sobrepasaba lo terreno y que, como todas lo aceptaron, difícilmente a lo largo de sus vidas se les volvería a repetir. Porque también fue ella quien después organizó, el todo y las partes de la solemne velación que harían aquella noche por las muertas, y también quien acuñó la frase con la que involucró a las demás mujeres, una vez que se esparció, en voz de ellas, por todo Santanita: