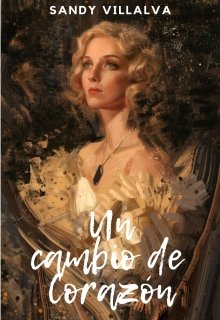Un cambio de Corazón
CAPITULO 22
"La causalidad no es más que una máscara
con la que cubre su rostro el destino".
Isaac Bashevis Singer.
Se dirigió al comedor principal del palacio como cada mañana. Su vestido tan azul de fascinante simpleza y su cabello suelto y libre en esplendorosa belleza.
Su paso siempre ligero la acompañó por los radiantes pasillos y su postura recta y elegante daba el buen venir a todo fugaz caminante.
Al llegar a su destino la sorpresa le fue ajena cuando lo encontró solitario. Con familiar seguridad tomó uno de los pequeños panquecillos siempre dispuestos en una charola de plata en el centro. Aquellos que, en confidencia suya, se habían convertido en sus favoritos.
Envolviéndolo con ágil delicadeza en un fino pañuelo, se excusó con los sirvientes y se retiro nuevamente a su alcoba.
Ahí, tomó uno de los ejemplares de su improvisado librero y se sentó junto a la mesita de al lado, comenzando a leer con naturalidad y parsimonia mientras ocasionalmente comía del dulce pastelillo. Se detuvo solo cuando oyó que llamaban desde la puerta. Con mesurada calma cerró su libro, cediendo el paso.
Y como todos los días a la misma hora, Lena se anunció ante ella. Con su suave recato y seriedad precisa. Una dama en toda esencia. Y aquella discreta joven que ya consideraba su amiga.
Como tantas veces, le preguntó por el desayuno y como tantas otras le respondió con negativa. La joven dama entonces se retiró presurosa, en un acuerdo tácito ya muy consabido entre ambas. Cuando regresó, una bandeja con humeante comida, jugo de naranja y coloridos postrecitos, descansaba entre sus manos.
Con presteza la vio colocarla frente a su mesa y con un gracias de su parte y una reverencia en correspondencia, comenzó a probar todo en silenciosa gracia.
Lana se iría poco después y regresaría justo a su término para partir juntas hacia la biblioteca real en busca de libros nuevos y para devolución de los antiguos.
Sus días, pensaba, no conocían mas que esa tediosa monotonía. Un ciclo incambiable que iniciaba con el sol y terminaba con la luna, solo por el capricho de volver a repetirse un día mas.
La soledad e indiferencia tan destilables en aquel palacio, incluso, ya le parecían cercanas. Tan frecuentes que hasta a la costumbre encantan.
Pero todo le era soportable mientras lo supiera correcto. Mientras lo sintiera invariable.
Y sin embargo, nada le era mas torturante a la princesa Emilia que un insondable y asfixiante silencio. Mas lleno de enigmas que de certezas.
Justo el sentimiento que llevaba acompañándola por semanas. Y es que durante su ya considerable estancia en Moniac, ni su padre ni su hermano le habían contactado. Ni una carta, ni una minuta, ni una mínima muestra de interés o de simple contacto. Y le preocupaba y lastimaba en igual medida.
Sabia que su padre no era de mostrar afecto, pero su hermano si.
Su querido y donairoso Ben.
Temía que la relación entre ambos se hubiera agravado aun más, a tal punto que, para su padre, las prohibiciones ya eran aceptables. O que incluso les estuviera afligiendo un mal mucho peor.
Y no soportaba la pesadez y el desconcierto que le provocaban ambas.
Ella debía escribirles primero, lo sabia, lo deseaba. Pero no podía. No sin la clemencia de su esposo. No sin el permiso del rey.
Y los dos le eran un imposible. Uno, evadiéndola con fervor y el otro, ignorándola en importancia.
Por eso, aquella mañana, mientras probaba bocado con aparente tranquilidad, la princesa Emilia estaba decidida. No soportaría un día mas de agobiante incertidumbre. Y lista estaba ya para intentarlo.
Pues en sus muchos momentos de soledad y tristeza, había ideado un plan peculiar.
La noche anterior había escrito una carta, una carta especialmente dirigida a su hermano. En ella, le manifestaba todas sus aflicciones, aunque muy discreta y mesuradamente, y siempre resaltándole con énfasis su bienestar. Le preguntó además por su padre y la situación del castillo, por su vida misma y el estado de sus relaciones y casi al final, en el ultimo párrafo, le cuestionó sobre los motivos que le impidieron el contactarla.
Al terminarla y revisarla, la firmó, la selló y la perfumo, guardándola después entre las hojas de uno de sus libros. Solo tenia que hacérsela llegar al mensajero, quien, según por lo que había investigado sutilmente de Lana, tenia su cubículo en el ala sur del palacio, muy cerca del jardín principal. Solo tuvo que descifrar la hora exacta en que no habría guardias, y los sirvientes escasearan.
Y ese tiempo exacto era al atardecer.
Un atardecer que la haría romper innumerables reglas y la llevaría a extremos que incluso ella consideraba incorrectos. Pero su afán era necio y sus decisiones firmes. Lo haría sin importar las consecuencias de su fallo. Sin importarle el probable enojo de su esposo o el inclemente reproche del rey. Incluso, lo mantendría en secreto de su única amiga, a quien también tenia que excluir expresamente.