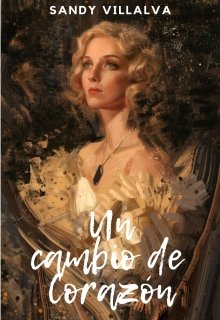Un cambio de Corazón
CAPITULO 23
Entre la brisa y el clamor gustosas las verdes hojas danzaban. Una etérea melodía que deleitaba los sentidos se escuchaba cuando los pájaros, gustosos y libres, cantaban. Las flores fragantes entre color y vida y la fauna valiente y curiosa ante el nuevo entorno, ante el nuevo comienzo, completaban magnánimos el silvestre paisaje.
El sol atenuaba cual delicado velo que de dorado y blanco las nubes pintaba. Entre la calma y el sosiego de un comienzo y un final, la noche, tan soberbia, tan bella, se anunciaba sin clemencia.
Y, desde la inmensidad de su balcón, en una habitación desolada y de matices grises, la princesa Emilia suspiraba sus desdichas. Sus lamentos perdidos en la inmensidad del cielo. Sus preguntas ya olvidadas y las respuestas faltas.
Sus codos descansaban sobre el barandal dorado y sus manos sostenían su bello rostro con perfecta gracia. Su blanquecino cabello caía sobre sus hombros descuidado, libre, cual finos hilos de plata llevados por el viento. Su vista perdida en la vastedad del cielo y su conciencia cautiva entre tempestuosos pensares. Sus delicadas facciones, siempre agradables, siempre dichosas, no mostraban mas que preocupación y angustia.
Y es que bien sabia, en la rectitud de su conciencia, que entre su fracaso y culpa, tenia asuntos aun más ufanos e inmediatos de los que ocuparse.
Y su situación actual, sin duda, era la cúspide de todos ellos. Un desfortunio tan invariable e inevitable, cuyo origen sinuoso no le era ni desconocido ni injusto. Pues desde su desafortunado encuentro con el príncipe Alexander y el supuesto agravio a su persona, ni las consecuencias ni el castigo se demoraron en ser aplicados. Pronto, ante la perplejidad de sus ojos, dos guardias más se dispusieron para la custodia de su puerta, y otros dos más, de trato estricto y diligencia extrema, le acompañaban cual sombra a todo lugar, a toda maniobra.
Tan incómodos y hostigadores se convirtieron sus días, que el anterior placer que sentía al visitar la biblioteca real y otros excelsos lugares, se extinguió sin mayor aliciente. Sin pensarlo mucho y privada de posibilidades, decidió confinarse en la fría seguridad de sus habitaciones solo conviviendo vagamente con Lena cuando esta le subia sus comidas. Una semana llevaba en aquella triste rutina y una semana era todo lo que creía poder soportar.
Nunca en su vida le habían impuesto sanción alguna, ni su padre, con su carácter severo e imparcial, ni su hermano, con su seriedad y dulzura, y verse ahora sometida a tan brusco trato, le desconcertaba y enojaba con el mismo ímpetu. Especialmente cuando sabia que, aunque no estaba libre de ofensa, la mayor injuria no recaía en ella. Esa noche quien no tuvo reparo en insultarla había sido el príncipe Alexander. Quien la corrió como la más indeseable de las compañías y quien en sus palabras no guardo ni la mas mínima intención de cortesía había sido el. Él que con sus declaraciones no había hecho mas que evidenciar la soberbia de su orgullo.
Y Emilia no declinaba el disculparse, no cuando las razones eran justas y el perdón inexcusable. Su negación, sin embargo, se debía al dimite de aceptar culpas, a su sentir osado, ajenas. Pues de las injurias y censuras ganadas esa noche, ella pecaba nimiedad, y si aquel caballero que se presumía insumiso esperaba de su parte la iniciativa de una disculpa, no encontraría mas es su encomienda que el inevitable fracaso.
Por que el único gran defecto de la princesa Emilia era su necedad. Una que se acrecentaba ante la iniquidad y la injuria. Y que no estaba dispuesta a dejar.
Suspiro, cansada, como quien en vilo deja escapar su ultimo aliento. Regodearse podía en sus desgracias, con agria ironía pensaba, pues privada de acción y palabra como estaba, ni siquiera se atrevía a soñar con alguna posible salida o algún ingenioso escape. El rey no la escuchaba, el príncipe la odiaba y su familia la olvidaba. Sentía que cada vez se hundía mas en un abismo de imposibilidades del que dudaba alguna vez poder salir. Y de más gravedad le parecía la pérdida lenta y angustiosa de aquella brillante esperanza que con tanto fervor antes defendía. Que tan absurdamente mantenía. Nuevamente, se descubría ingenua.
Abandonó sus pensamientos al escuchar el llamado de la puerta. Sin voltearse ni moverse cedió el pasó, escuchando rápidamente el sutil crujir de la madera y el sonido mesurado de pasos acercándose. Oyó, distante, la voz alegre y apenada de Lena acompañada del característico tintinar de la plata y el cobre. Se giró discretamente, viéndola colocar aquella reluciente charola entre sus manos, cubierta con frutas y otros dulces manjares, en la pequeña mesa junto a su librero, e inclinándose inmediatamente después con deferencia.
—Su alteza, le he traído algunos aperitivos mientras aguarda a la cena—.
La princesa Emilia casi cerro los ojos ante su tono y actitud formal. Sin importar las semanas o los días, la cotidianeidad o el trato, su joven dama aún se negaba renuentemente a dirigirse a ella con un afán menos puntual. Y aunque, alegando a su fe, le había prometido ser paciente y comprensiva con dicho aspecto, no podía evitar el ardid de incomodidad y extrañeza que siempre la afligía al escucharla. Al igual que un loás sentimiento de melancolía que no sabia explicar, que le era difícil definir.
Con un respiro, se volteo completamente hacia ella, el viento ondeando suavemente su vestido, brillante e idílica su figura. Junto sus manos al frente y relajo su postura. Su rostro mostrando una sonrisa que en su agonía luchaba por parecer sincera.