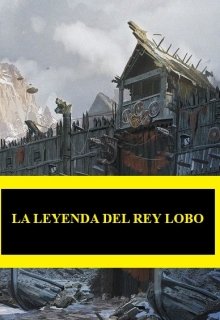Universo League Of Leguends: La Leyenda Del Rey Lobo
Introduccion y Capitulo I
Introduccion
A finales del septuagesimo séptimo año, Las tribus Avarosanas se encuentran al borde de la aniquilación total, a punto de ser aniquiladas por los ejércitos de la Garra Invernal al mando de una de las mejores matriarcas de todos los tiempos: Sejuani. Su alianza con el Rey Barbaro Ragnar V de Rackenhall, con Sylas y con el semidios Volibear, pretenden la aniquilación de todas las tribus sureñas como Estado y el reparto del Freljord conocido entre las potencias aliadas con la Garra Invernal, eso incluía a Sylas de Dregbourne, todas estas fuerzas constituían un poder imparable que, de haber conseguido sus objetivos, habrían determinado para siempre el devenir de la historia en el Norte Helado. Pero el azar y la fortuna intervinieron para que las cosas fueran por otro rumbo.
Pocos meses antes del estallido más cruento que no se hubiera vivido en el Freljord, apareció un joven. Un joven que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Un joven que recorrería un camino extraño y difícil, pero que transformaría el noroeste y el este Freljordianos en una de las potencias más poderosas que no se hubiera visto jamás en Runnaterra.
Un joven que ascendería a Grado de Patriarca y que cambiaría el curso de la historia para siempre, un joven que iniciaría un camino difícil y equivocado para muchos, pero que, sin embargo, cambió para siempre el curso y el devenir de la historia, que transformó lo que debía ocurrir en lo que finalmente fue, creando los hechos que se conocerán como la génesis de un nuevo imperio y una civilización secular en el tiempo y en la historia del mundo. Aquel joven recibió el nombre de una antigua leyenda, que sería recordada por la Garra Invernal, los sacerdotes ursinos y por los avarosanos, incluido por la mismísima Ashe: Vulvain.
Las hazañas de este joven alcanzaron tal preeminencia entre los pueblos, que, para distinguirlo del resto de los miembros de su tribu, La Garra Implacable, que luego le concedería un sobrenombre especial, un apelativo referente, ganado con extremo valor en el campo de batalla y que lo acompañaría hasta el final de su deceso de la corona: El Rey Lobo. Sería la primera vez que se honraba a un patriarca con una distinción semejante, dando así origen a una nueva costumbre que en los siglos venideros heredarían otros reyes y reynas preeminentes en el norte helado y, finalmente, los Señores de la Guerra. Sin embargo, tanta gloria alimentó la envidia.
Ésta es su historia.
-----------------------
Capitulo I.
Lobos
Freljord,
Estribaciones noroccidentales de Ghilinmayar,
Antes del alba,
Asentamiento de la tribu Garra Implacable
Y el primer aullido que escucharon fue el de un lobo.
El segundo, fue el rugido de ataque de toda una manada.
En el Freljord, donde la nieve no es un paisaje sino una condición, el sonido viaja distinto. No rebota en muros de piedra ni se pierde en copas de árboles altos; se estira sobre llanuras blancas, se cuela entre tiendas de cuero tensado y se mete bajo las tablillas de los almacenes como si fuera humo. Por eso el primer aullido no fue un simple aviso, sino una medición de distancia: estaba cerca. Y el segundo no necesitó interpretación, porque ya traía esa vibración de pecho que no era de lamada, sino de asalto.
—¡Lobos gigantes! ¡Nos atacan!— gritó alguien junto a la empalizada baja, y de inmediato el asentamiento se sacudió como lo hace un campamento sorprendido sin tiempo para ordenar su propia fuerza.
Los de Garra Implacable —así se llamaban a sí mismos, p— eran hombres y mujeres nacidos en el norte helado, acostumbrados a la escarcha en la barba, al cuero endurecido por el frío, al hierro que quema la mano si se agarra sin guante. Vivían de la caza y del ganado, y medían el año no por calendarios sino por la llegada de la larga noche, cuando la helada muerde durante semanas y la carne almacenada decide si una tribu pasa el invierno o queda reducida a huellas en la nieve.
Woldver, uno de los caudillos de la tribu, salió de su tienda comunal con el hacha ya en la mano. No porque hubiera tenido tiempo de equiparse, sino porque dormía con el arma cerca desde que las rutas se volvieron inseguras. Sus ojos buscaron primero a los centinelas y luego el perímetro, con la prisa metódica de quien intenta convertir el miedo en órdenes.
“No debemos permitir que se abran”, pensó.
Porque aquellos lobos —los gigantes del norte— no eran bestias que se lanzaran contra lo primero que vieran. Había visto huellas antes: marcas profundas, dedos anchos, un peso que quebraba la costra de hielo hasta la capa blanda. Había oído historias de manadas que fingían retirarse, de sombras que las rodeaban sin que nadie notara el cierre del círculo hasta que ya era tarde. Si el campamento se dispersaba cada uno combatiendo por su propio lado, cada persona aislada sería presa fácil, y cada presa se volvería en alimento
—¡No pierdan la calma, mantened la li...!— Empezó Woldver, elevando la voz para que lo oyeran incluso los que salían de las tiendas más apartadas. Sin embargo, no terminó.
Una loba blanca emergió de la nieve como si la misma fuera una puerta. No hubo aviso de pasos, no hubo carrera visible; sólo el salto y el golpe. Era inmensa, con el pelaje tan pálido que durante un instante pareció una acumulación de escarcha animada. Abrió las fauces y rodeó por completo la cabeza de Woldver. El sonido que salió de él no fue un grito articulado, sino un choque de aire atrapado. Cayó al suelo helado, las manos aún aferradas al hacha, las piernas pataleando sin coordinarse, y la sangre apareció oscura sobre el la nieve blanca, rápida y espesa.