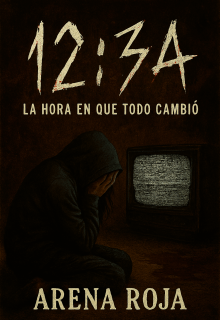12:34
Capitulo 5
Los días se convirtieron en una cinta transportadora monótona e implacable. Yura se despertaba a las seis y media exactas, sin alarma, porque el cuerpo ya había aprendido la rutina por pura repetición. Se lavaba la cara con agua fría, se ponía la misma chaqueta gris del trabajo, desayunaba una tostada que apenas masticaba y salía al pasillo sin mirar atrás. El trayecto en bus era idéntico cada mañana: el mismo asiento junto a la ventana, el mismo paisaje borroso de edificios y tráfico, la misma música en los audífonos que ya no escuchaba de verdad.
En la oficina todo seguía igual. Correos, reuniones, Kang Haein con sus excusas eternas, Minji lanzando chistes que Yura respondía con sonrisas automáticas. Nadie preguntaba ya si estaba bien; habían asumido que era “su modo normal” otra vez. Volvía a casa a las siete y media, se quitaba los zapatos en la puerta, encendía la luz tenue de la sala y se dejaba caer en el sofá. Cenaba algo rápido, arroz con huevo, sopa instantánea, lo que hubiera en la nevera, y se quedaba mirando el techo hasta que el sueño la vencía sin ceremonia. Al día siguiente, repetir.
Era como ser un robot con batería infinita pero sin propósito. No había rabia, no había llanto. Solo vacío mecánico. Las teorías sobre Han Jiwon seguían circulando en las redes, asesinato, encubrimiento, conspiraciones cada vez más elaboradas, pero Yura ya no las leía con la misma urgencia. Las abría, scrolleaba un rato y cerraba la app. La duda se había enfriado hasta convertirse en ruido de fondo.
Hasta esa tarde de jueves.
Llegó al departamento pasadas las ocho. El pasillo estaba silencioso, como siempre. Metió la llave en la cerradura y entonces lo oyó: un maullido débil, agudo, repetitivo. Provenía de abajo, junto a la puerta.
Miró hacia abajo.
Un gatito blanco, diminuto, no más de tres meses, estaba acurrucado contra el marco. Pelo sucio, ojos enormes y azules, temblando. Maullaba sin parar, un llanto corto y desesperado que cortaba el silencio del pasillo como un cuchillo pequeño.
Yura se quedó quieta un segundo, con la llave aún en la mano.
—¿Qué haces aquí? —murmuró, más para sí misma que para él.
El gatito levantó la cabeza, la miró y maulló más fuerte, como si la reconociera como la única salvación posible.
Ella se agachó despacio. Extendió la mano con cautela. El gatito no huyó; en cambio, se acercó y frotó la cabecita contra sus dedos, ronroneando entre sollozos. Estaba helado, flaco, con las patitas sucias de polvo y algo que parecía barro seco.
Yura suspiró. Miró a ambos lados del pasillo. Nadie. Las puertas cerradas, luces apagadas en los vecinos. Nadie que pareciera haber perdido un gato.
—Bien —dijo en voz baja—. Vamos a ver.
Lo levantó con cuidado, sosteniéndolo contra su pecho. Era liviano, casi nada. El gatito se acurrucó de inmediato, enterrando la cara en su chaqueta. Siguió maullando, pero más bajito, como si ya supiera que estaba a salvo.
Yura giró sobre sus talones y empezó a tocar puerta por puerta. Primero la de al lado: nada. Luego la del frente: silencio. Subió un piso, bajó otro. Preguntó a una señora que salía con bolsas del supermercado (“¿Ha visto a alguien buscando un gatito blanco?”). Negó con la cabeza. Tocó tres puertas más. Nadie abrió. Nadie sabía nada.
Al final, después de veinte minutos dando vueltas por el edificio, se rindió. El gatito ya no maullaba tanto; solo temblaba un poco y la miraba con esos ojos enormes.
—Parece que nadie te reclama —le dijo, volviendo a su puerta—. Supongo que te quedas conmigo por hoy.
Entró, cerró con el pie y dejó al gatito en el suelo de la sala. Él se quedó quieto un segundo, olfateando todo con desconfianza, y luego empezó a explorar torpemente: la alfombra, el sofá, la pata de la mesa. Cada dos pasos maullaba, como para confirmar que seguía ahí.
Yura lo observó un rato. Luego suspiró de nuevo.
—No puedo dejarte así. Estás sucio y flaco. Y yo... nunca he tenido un gato.
El gatito la miró, ladeando la cabeza.
Ella se levantó, fue a la cocina y sacó un platito con un poco de atún en agua que tenía en la lata. Lo puso en el suelo. El gatito se lanzó como si no hubiera comido en días. Comía con una urgencia que partía el alma.
Mientras él devoraba, Yura tomó el celular y buscó en Google: “qué necesita un gatito bebé”. La lista era interminable: comida húmeda para gatitos, arena, arenero, cama, juguetes, leche especial (no leche de vaca), visita al veterinario urgente.
—Genial —murmuró—. Mañana te llevo.
Pero el gatito terminó de comer, se acercó a ella y empezó a maullar de nuevo, frotándose contra sus piernas.
—No te preocupes —le dijo Yura, agachándose para acariciarlo—. No te voy a dejar solo.
Entonces se le ocurrió algo absurdo.
Se levantó, fue a la puerta y se giró hacia él.
—No te vayas a ningún lado, ¿eh? Quédate aquí quietito.
El gatito la miró fijamente, con esos ojos azules enormes.
Yura se detuvo, se dio cuenta de lo ridículo que sonaba y soltó una risa corta, la primera en semanas.
—Como si me fueras a entender...
Pero el gatito maulló en respuesta, como si dijera “sí te entiendo”.
Ella negó con la cabeza, divertida a su pesar.
—Está bien. Te llevo conmigo.
El gatito maulló más fuerte cuando vio que ella abría la puerta de nuevo. Corrió hacia ella, tropezando con sus propias patitas, y se pegó a sus tobillos como si temiera que se fuera sin él.
—No llores así —dijo Yura, agachándose para cargarlo—. Lloras como si estuvieras condenado a muerte.
El gatito se calmó un poco en sus brazos, ronroneando contra su pecho.
Yura cerró la puerta con llave y salió al pasillo con él acurrucado en su chaqueta. Bajó las escaleras, salió a la calle y caminó las cuatro cuadras hasta la veterinaria de turno que había visto en el celular. Era una clínica pequeña, con luces cálidas y olor a desinfectante.
Editado: 03.02.2026