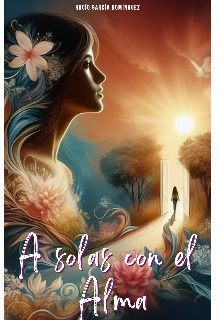A solas con el alma
Capítulo 34: Una noche de locos
Cuando era niña me encantaban los rompecabezas y podía pasarme horas y horas enfrascada en uno.
Yo siempre buscaba las fichas claves que me permitieran delimitar los bordes de la imagen que quería construir. A pesar de tener cientos de pequeñas piezas ante mí, existían algunas que eran imprescindibles para lograr mi objetivo, que le aportaban sentido a todo el conjunto y que me facilitaban el camino.
La vida es como un rompecabezas gigante y complicado, un sinfín de diminutas partes que encajan entre sí y, al igual que en un puzle, existen personas claves que te permiten vislumbrar más allá de los márgenes, algunas se olvidan, otras pasan desapercibidas, pero hay un determinado número de ellas que se quedan para siempre y constituyen, para bien o para mal, nuestras piezas significativas.
Cuando esa noche cerré la puerta tras de mí, sabía que había ocurrido algo importante en mi vida, algo que no tendría vuelta atrás y que marcaría un antes y un después en mi existencia.
La mano me dolía horriblemente, como si la hubiera estrellado contra un muro de concreto.
Me tomé un antinflamatorio y me acosté. Vero estaba dormida en su cuna pero la pasé para mi cama, necesitaba estar cerca de ella y sentir su olor a inocencia, a calma y a despreocupación.
¿Cómo era posible que algo tan maravilloso hubiese traído tanto caos a mi vida? ¿Cómo era posible que yo amara ese caos y que ya no imaginara una vida diferente a la que tenía?
Durante siglos, se nos enseñó que vinimos al mundo a reproducirnos y que las mujeres teníamos como único propósito ser madres. Nos acostumbramos a romantizar la maternidad, a pintarla de rosa pastel y a fingir. Estaba mal quejarse, cansarse, obstinarse; y estaba mal visto porque era una traducción directa de que tu maternidad no era suficiente para ser feliz.
¿Y qué con eso? ¿Y qué si necesitábamos más que ser madres para estar completas? Una carrera, un trabajo, un amante, un esposo, una amiga o un hobby. Las mujeres guardamos tantas cosas para nosotras mismas que perdemos el sentido de lo que realmente nos hace felices.
La famosa diatriba de que “esa o aquella era más mujer que madre” siempre me causó confusión ¿Dónde terminaba la mujer y comenzaba la madre? ¿Acaso se dejaba de ser mujer al parir? ¿O es que acaso solo las mujeres que lograban convertirse en madres, podían tener el honor de llamarse mujeres? ¿Qué eran las demás?
Las líneas eran difusas y las que hemos estado cerca de esas fronteras lo sabemos bien. En la lucha eterna entre la mujer y la madre, casi siempre la mujer cede y depone sus armas ante su rol de dar, de cuidar. Primero a sus hijos, después a sus padres, siempre a la pareja. ¿Y quién cuida a esa mujer indefensa que se quedó hasta sin feminidad para ser madre, hija y esposa? ¿Quién le recuerda que es más que un par de brazos que sostienen y que alimentan?
Muchas veces son otras mujeres las que vienen a recordárselo, mujeres que ya padecieron la mutilación de su ser, que ya se fundieron en algún otro vínculo y regresaron para contar su historia. Mujeres fuertes.
Esa noche y mientras observaba dormir a mi hija, me di cuenta que una de estas mujeres había nacido en mí y el dolor en mi puño era el recordatorio de que existía, de que era más que la mamá de Vero. Era una mujer que había entregado, amado, que había sufrido y que había perdido. Una mujer que decidió un día que ya no lloraría más y que no volvería a amar.
Una mujer que comprendió, que el tiempo es el mejor aliado de un corazón roto y que no había curita más efectiva que el amor que nos podamos dar a nosotras mismas.
De esa mujer brotaron girasoles, cuando de cualquier otro pecho solo hubiesen nacidos semillas de dolor y rencor.
Esa mujer nació de las entrañas de la madre de Vero y no le quedó más remedio que parirse a sí misma. Entonces ¿dónde terminaba la Isabel mujer y empezaba la Isabel madre?
Entendí que no existía línea que separara la una de la otra, éramos la misma.
Yo era una mujer que amaba, que se arreglaba, se maquillaba y que sentía; una mujer que hacía el amor sin culpa. Una mujer que adoraba a su hija por encima de todo y que era su madre para toda la vida.
Esa noche comprendí algo tan sencillo como eso, que sin separar la una de la otra, las había hecho más fuerte a las dos.
En la mañana mi mamá me contó sobre la visita del día anterior y todo había marchado sin contratiempos. Decidí omitir el desagradable encuentro que habíamos tenido Él y yo en la entrada de la casa.
Vero estaba cansada, ese fin de semana había sido atípico para ella y se le notaba. La dejé en el círculo y regresé a la casa. Era lunes y el albañil me esperaba listo para continuar donde lo había dejado el viernes.
Entre agua, meriendas y café, llegó la tarde y me preparé para el trabajo. La mano me seguía doliendo, pero no podía hacer nada con mis nudillos al rojo vivo.
César me recogió a la misma hora de siempre y traté de que no notara ningún cambio en mí. Cuando guardó la moto, fue a tomarme la mano para entrar al bar e inconscientemente el dolor me hizo retirarla.
-¿Qué te pasó en la mano amor?
Ya había planificado lo que le iba a decir en caso de preguntas.
-No me digas nada, que me cayó uno de los ladrillos del patio arriba de los dedos.