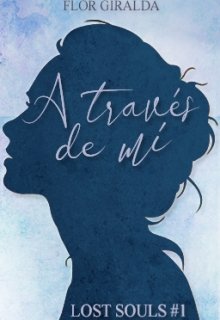A través de mí (lost Souls #1)
2| Problemas
6 de enero de 2015.
Otro día más en el que el desayuno transcurrió en un silencio casi sepulcral. Mis padres se interesaron en las noticias de la televisión, mi hermano comió la mayoría de lo que había en la mesa y yo me lamenté por verme como un zombi; me había desvelado la noche anterior, estudiando para la universidad.
Mientras estábamos en la mesa, los observé a través de mis pestañas y me llevé una mano al pecho, de manera involuntario. No me gustaba la situación en la que nos encontrábamos. Odiaba el malestar que apresaba mi corazón. Estábamos tan enfrascados en nuestras preocupaciones, que nuestra interacción era nula.
Mi hermano me acompañaba a la universidad desde mediados de noviembre del año pasado, ya que su trabajo quedaba cerca y no le gustaba que anduviera sola en taxi. Ese día alegó que debía salvarme de una muerte potencial, pues llovería. Aunque amara los días así, suponían un problema para mí y para mi torpeza natural.
Sí, porque nací acompañada de una increíble mala suerte y una admirable capacidad de estampar mi cara contra el piso.
Nos despedimos de nuestros padres y anduvimos cautelosos al salir de casa. Las calles estaban atestadas de personas que corrían apresuradas y de autos que luchaban contra montículos de nieve.
Contemplé cómo las gotas caían por la ventanilla del primer taxi que encontramos libres; era lo único interesante que podía hacer, dado que Christopher se dedicó a teclear en su celular durante la primera mitad del camino.
Estaba tomándose demasiado en serio lo de ser «el segundo hombre de la casa», una de las personas que nos proveía del dinero necesario para llevar adelante a nuestra familia. Y, como había hablado con mis amigas, estaba esforzándose por conseguir nuevas oportunidades laborales; eso lo preocupaba y lo mantenía tan callado y apagado.
Me descubrió mirándolo más de la cuenta, así que apagó la pantalla del móvil y me encaró.
Le sonreí con los labios cerrados.
—Soy la menos indicada para hablar, pero dale un descanso a tu cabeza, hermanito —le sugerí.
Me devolvió la sonrisa y se vio los dedos. Al fin reunió el valor para verme a los ojos.
—Ayer... ¿fuiste a probar suerte en un conservatorio? —me preguntó, como quien no quiere la cosa, evitando responder mi anterior comentario con esa sutileza que lo caracterizaba.
Abrí los ojos de hito en hito y me sobresalté. Chris apenas encogió los hombros.
—Te conozco, Lizzy, por eso lo supuse ⸺puntualizó⸺. Me alegra, sé cuánto quieres esto.
Ensanché el gesto en mis labios al percibir la sinceridad en su voz. Relajé los músculos tensos de mis hombros y de mi cuello, y recibí el apretoncito cariñoso que me dio en la mano. Sus ojos curiosos, grises como los míos, no se apartaron de mi cara.
—Tengo que esperar los resultados —respondí a su pregunta implícita.
Se removió los cabellos ondulados y achocolatados de la nuca y alzó el dedo índice.
—Si entras, te ayudaré a financiar lo que te haga falta.
Apreté los labios y cerré los ojos. Por eso no quería contarle nada: no quería que acumulara otra carga sobre sus hombros. Y no quería que él también tuviera que pagarme algo.
Acercó la palma abierta de su mano a mi boca y fijó su mirada surcada por ojeras de un violeta claro en mi rostro.
—Empieza a vivir y a cumplir las metas que dejaste de lado por mucho tiempo, enana. Lo digo en serio. Ya tuviste muchos problemas para lograrlas.
Expulsé el aire alojado en mis pulmones y me armé de valor para replicarle.
—Los escuché hablando, Chris —murmuré; la voz me tembló un poquito—. Quiero empezar a vivir, sí, pero también me preocupo por ti y por papá.
Alzó sus cejas ligeramente arqueadas y delgadas, sorprendido. Luego, negó repetidas veces con la cabeza.
—Encontraré una solución, ¿está bien? ―Como no le respondí, apretó mi mano de nuevo—. ¿Confías en mí, enana?
Mis labios formaron un gesto contrariado. Desvié la vista a nuestras manos agarradas.
—Confío en ti, sí, pero...Respóndeme una cosa: ¿estás empezando a pensar también en ti? —soné reprobadora, no pude evitarlo.
Lo abracé, agradecida por su apoyo, antes de que me contestara.