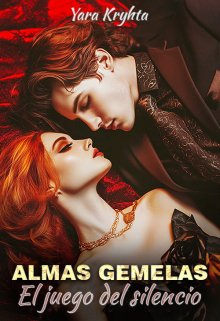Almas Gemelas: El juego del silencio
10
Celestina observaba los detalles. Muchos papeles sobre la mesa frente a ellos. Y por un instante le pareció que allí estaba su cartel de concierto, una pequeña tarjeta que repartían en la calle… No podía preguntar, solo entreabrió los labios, sorprendida.
De pronto, el Reín del recuerdo se abrazó los codos, como si el dolor lo atravesara, y siguió en silencio.
Reín –el que estaba junto a ella– continuó hablando:
–Solía ir a terapia –dijo–. Con varios terapeutas, de hecho. A veces todavía voy. Porque antes de meterse en la mente de los demás, uno debe poner en orden la suya propia. Y sobre esto… –señaló con la mano a Reín del recuerdo, que se dobla de dolor– …ya te lo había mencionado. Estoy atado por un juramento que me impide violar la confidencialidad de mis pacientes. Así que cada vez que intento contar algo relacionado con ellos, siento dolor físico. En este caso no iba a revelar nada confidencial, solo quería contarle a mi terapeuta que había tenido una sesión muy dura, que me sentía mal por lo que había visto en la mente de otra persona… y nada más. Pero el juramento me detuvo con una punzada, impidiéndome siquiera describir lo que yo –precisamente yo– había sentido al mirar dentro de la cabeza de alguien. Tuve que resolverlo solo, después.
Alzó un poco la voz, más suave:
–Te muestro este recuerdo como garantía. Todo lo que ocurra entre nosotros… –hizo una breve pausa, aclarando– …entre paciente y terapeuta, por supuesto, quedará en secreto.
Y volvió a sonreír.
Celestina no tuvo oportunidad de preguntar nada. Solo escuchaba. Deseaba desesperadamente el bloc y el bolígrafo…
–Y ahora, un último recuerdo por hoy –dijo él, apretando su mano–. Ven.
El mundo alrededor se movió, como si alguien pasara de página. Todo cambió: el aire, la luz, los olores. Estaban bajo una lluvia intensa, en el malecón de Bruselas al anochecer. Los faroles se reflejaban en el asfalto mojado; el cielo era oscuro, pesado, y el rumor del río se confundía con el tráfico.
De pronto, un Reín más joven corría por la calle. Aunque la oscuridad difuminaba sus rasgos, se notaba que era él –quizás aún estudiante–, completamente empapado. Llevaba un chándal deportivo, una medalla universitaria de oro colgando del cuello y, en las manos, una bolsa de comida para animales. Corría con decisión, hasta detenerse en la esquina, junto a una vieja caja de cartón apoyada contra una pared.
Celestina alcanzó a ver dentro: un perro flaco, mojado, con orejas puntiagudas y mirada desconfiada. Reín se agachó, vertió comida con cuidado y le dijo algo suave, que se perdió entre el sonido de la lluvia.
A unos metros, bajo un toldo, un hombre de negro observaba la escena. Celestina se tensó, porque su silueta parecía amenazante, y por un instante le pareció que observaba al estudiante con malas intenciones.
Algo pequeño se arrastró fuera de la sombra. Cubierto de espinas.
–Un erizo… –susurró Reín, el que estaba junto a ella.
El animalito, ajeno a la lluvia, se acercó a la caja y empezó a comer del alimento que Reín había dejado al perro.
Entonces el hombre bajo el toldo dio un paso adelante, levantó el pie con la clara intención de apartar –o golpear– al erizo.
–¡Eh! –gritó Reín, extendiendo los brazos y poniéndose entre ellos–. ¡Déjalo comer también! ¡No lo molestes! ¿Qué te importa?
El hombre se detuvo, sorprendido, y luego empezó a reírse –burlón, pero sin malicia–. Finalmente se alejó, divertido por aquel estudiante demasiado bondadoso.
El perro salió despacio de la caja. Reín extendió la mano, con la palma hacia arriba, y lo llamó con ternura.
–Aquel día llevé al perro al veterinario –dijo Reín, mirando a su yo del recuerdo–. Tuve que recorrer media ciudad para encontrar a alguien que trabajara tan tarde. Fue complicado –sonrió, aunque en su sonrisa había algo de tristeza–. Y estaba muy preocupado, por si no lograba volver a tiempo, después de comprarle comida… No tenía coche entonces, pero estaba en buena forma; corría bien. En fin… me lo llevé a casa. Lo llamé Thomas, aunque tardó bastante en acostumbrarse a su nuevo nombre. Ahora está bien, aunque ya es viejo… a veces se enferma.
Celestina sonrió, mirando al joven Reín del recuerdo, que reía y animaba al futuro Thomas a seguirlo.
–Ese día pasaron muchas cosas –dijo él, encogiéndose de hombros–. Buenas –señaló la medalla en el cuello del Reín estudiante–, y malas también, por desgracia. Pero quería mostrarte este recuerdo para que no dudaras en absoluto: en general, soy una buena persona.
Y ella… no lo dudaba en absoluto.
Un instante después, él la miró a los ojos, tan agradable, y abrió los dedos, soltándola. Y eso la devolvió a la realidad de su despacho.
#1252 en Novela contemporánea
#1739 en Fantasía
#806 en Personajes sobrenaturales
Editado: 09.12.2025