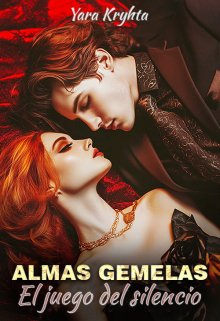Almas Gemelas: El juego del silencio
28
Ella nunca había pasado tanto tiempo con niños. El sabor de ese encuentro resultó sorprendentemente agradable. Celestina volvió a casa completamente tranquila. Había estado preocupada en vano: Valentín no pedía nada extraño o inapropiado, solo un poco más de acceso a la artista para su hija. Algo como encuentros donde la niña pudiera estar cerca, observar la vida tras bambalinas, y eso era todo –¡exclusivamente!– dentro de límites seguros.
Quedaron en eso. Revisó el contrato de colaboración, no había nada complicado, era el habitual. Quedaba aún una última cita: una sesión de fotos con las flores de su empresa. Y más adelante, quizá un videoclip que podría grabar en el invernadero propiedad de la compañía de Valentín. Resultó ser uno de los lugares turísticos más famosos de la capital: un invernadero de cristal en la azotea de un edificio antiguo, con un mirador y panorámica de la ciudad.
Se durmió con la cabeza llena. Intentó no pensar en Reín. Se lo prohibió. Pero aun así, apareció en sus sueños. Soñó que lo sostenía de la mano, que estaba enfadada, apretando fuerte, haciendo daño a propósito. Y él guardaba silencio.
A la mañana siguiente, el timbre del sistema de seguridad la sacó bruscamente del semiolvido. Un mensajero. Pensó que era un gesto de agradecimiento de Valentín tras la cena. Feliz, incluso un poco nerviosa, abrió la puerta, asintió, y tomó el ramo. Peonías blancas. Grandes, esponjosas, como nubecitas. El aroma era simplemente increíble.
Dentro, una nota.
Pequeña, de papel grueso, con una letra recta, algo poco habitual en un hombre, y empezaba así:
«¿Recuerdas que alguna vez te conté que soñaba con un trabajo completamente diferente?»
Celestina casi se desmaya; mosquitas bailaban ante sus ojos y algo se le comprimió en el pecho. Quiso seguir leyendo.
«Y luego pasó algo, y me convertí en quien soy.
Ese “algo” se refiere a cuando encontré viejos registros, mientras me interesaba por la antigüedad y la historia. El libro estaba en medio del museo, bajo una vitrina; me permitieron leerlo en la sala de seguridad, con unas pinzas delicadas en la mano. Hablaba de que existen almas gemelas, y que inevitablemente se encontrarán si ya han llegado a este mundo.
Parecía un cuento, pero quería creer en él. Quería tener al menos una posibilidad de encontrar la mía.
Por eso elegí una profesión diferente. Pensé que si realmente tenía el talento de ver recuerdos ajenos, si podía con ello, me ayudaría a encontrar a mi amor.
A pesar de lo que pasó entre tú y yo, quiero pensar que eres mi alma gemela.
Perdón otra vez. Solo escribe cuando me necesites, y recuerda… te necesito».
Sus dedos temblaron un poco mientras releía aquellas líneas por segunda vez. Y por tercera.
Pero… un momento.
¿Por qué precisamente peonías blancas? ¿Era una burla, una copia cruel de aquel día de su primera actuación? De pronto sintió una vergüenza punzante por haberle mostrado justo esa escena.
¿O acaso… era su segundo ramo? ¿Fue él quien le envió aquellas flores en su momento?
¿Era una señal? ¿Fue él aquel día?
Celestina se quedó perdida, abrazando el ramo, dando vueltas sobre sí misma sin saber hacia dónde ir.
Dos veces por semana venía la asistenta. Ahora Celestina la ignoraba por completo: dejaba instrucciones escritas en la libreta pegada en la nevera. Ni una palabra sobre las flores. Las había tirado encima de la mesa, furiosa, como si el primer recuerdo hermoso de peonías blancas (aquel de su primer concierto) hubiera sido mancillado. Y precisamente por Reín.
Cuando volvió del trabajo, el ramo estaba en un jarrón de cristal en el centro del salón: tallado con maestría, con la cantidad justa de agua, las flores abiertas en todo su esplendor. Olía tan bien que le dolió el pecho.
A la mañana siguiente, despertó todavía sin voz y con un odio pesado, imposible de levantar. Por primera vez lo pensó sin rodeos: necesitaba a Reín. A él y solo a él. Ningún otro especialista servía. El mánager ya estaba desesperado: había intentado encontrar a alguien parecido y no existía.
Reín era imprescindible.
Y al mismo tiempo… tan indeseable que asustaba. No se imaginaba cómo volver a dejarlo entrar en su cabeza, en el espacio entre líneas. No podría. Se conocía demasiado bien.
Al día siguiente, Valentín le escribió de repente: la invitaba a pasear por el invernadero con su hija. Tardó mucho en contestar. Pensó. Pesó. Al final aceptó.
Pero por dentro latía una alarma: que aquello no se convirtiera en una cita.
#1252 en Novela contemporánea
#1739 en Fantasía
#806 en Personajes sobrenaturales
Editado: 09.12.2025