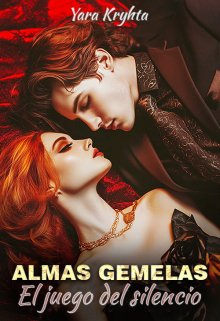Almas Gemelas: El juego del silencio
42
–¿Quién es esa niña? –preguntó Reín.
Celestina negó con la cabeza; no quería mostrar el recuerdo de su encuentro, solo un instante pasó: las rosas a su alrededor y el restaurante, la silueta de Valentín borrosa, pero claramente masculina.
Reín soltó su mano.
Al volver a la realidad, se encontró con su mirada: fingidamente indiferente.
–¿Quién es esa niña?
Celestina era demasiado joven para tener una hija tan grande. Sacó el teléfono y escribió brevemente que era la hija de un amigo.
–No veo nada extraño en sus ojos; los ojos de los niños siempre son limpios y hermosos… ¿Y quién es tu amigo? ¿No quieres mostrármelo?
Celestina miró a su alrededor; no había escapatoria. Ya estaba preguntando.
Escribió y le giró la pantalla brillante en la penumbra hacia Reín:
«Valentín. El hombre con el que me obligaron a firmar el contrato».
–Celestina… si el culpable está entre tus compañeros, ¿estás segura de que aun así estarías dispuesta a romper el contrato?
Ella se encogió de hombros y se volvió ligeramente. En general, trabajar con Albert le había resultado bien… pero los demás… si eran culpables, Albert los habría echado… porque Celestina era la prioridad. Como en una partida de ajedrez: ella era la Reína.
Lo miró de reojo. Romper el contrato… Hace poco, por alguien como Reín, habría agarrado esos papeles y los habría agitado delante de toda la dirección y el equipo, exigiendo felicidad, mejores condiciones, que eliminaran esa maldita cláusula. ¿Y ahora?
Lo miraba, pensaba:
«Di algo, idiota. Pídeme perdón, grítame, hazme ser más valiente. No te quedes callado, haz algo para que, aunque no esté lista para irme, sí esté lista para luchar contra todos por esa maldita cláusula».
¡Y no podía esperar! No dijo ni una palabra. Esperaba una respuesta que Celestina no tenía.
Escribió y volvió a acercarle el móvil a la cara:
«¿Por qué de repente decidiste que soy tu alma gemela?»
–No lo decidí yo. Si no hubieras huido de mí aquel día en la universidad, cuando recogías los documentos, te lo habría dicho… entonces supe qué decirte.
¿Y ahora? Lo miraba interrogante.
Y él la leía tan bien, entendía sus ojos:
–Ahora eres mi paciente –sonrió–. Y no podría decírtelo.
Celestina volvió a enfadarse, agitó la peonía en su mano.
Él continuó:
–Dame permiso para destruir tu carrera. Quiero hablar con la favorita de Tobías. Si lo hago, habrá consecuencias. Porque ahora piensan que aún no sabemos nada. Y el señor Cliff no podrá informar a Tobías sobre nuestra visita y conversación.
Apretó el móvil hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Su carrera? ¿Qué quedaba de ella? Sin voz, solo había vacío, la sombra de la chica que cantaba en el escenario. Asintió, un gesto brusco, casi furioso. Porque ya estaba todo destruido. Sin voz, todo había terminado.
Reín la llevó a casa. No se despidieron. El coche desapareció en la esquina y Celestina se quedó frente al edificio, sintiendo cómo el aire frío de la noche le atravesaba la chaqueta fina.
Cuando algo malo sucede, la comprensión de que no hay nadie cerca es demasiado aguda.
A la noche siguiente, el teléfono vibró y Celestina casi lo deja caer al ver el nombre: Alexa.
El mensaje era breve:
«Estelle, ¿podemos vernos?»
Celestina se quedó helada, los labios entreabiertos por la sorpresa. ¿Verse? ¿Con Alexa? Aceptó sin darse tiempo a pensarlo dos veces. No había dudas: era Reín. Otra vez se había metido, había removido el avispero. Pero, por lo agradable, esta vez al menos pidió permiso.