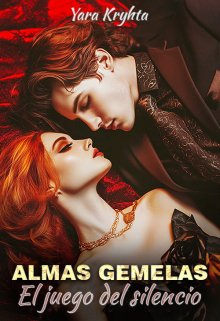Almas Gemelas: El juego del silencio
46
«¡Agáchate, idiota!»
Reín no podía creer que aquella palabra hubiera salido de sus labios. Él, que siempre había sido amable, cortés y dulce con las chicas… ¿cómo podía ser tan grosero? Tal vez a veces exageraba en bromas, jugueteaba con su encanto, pero así… nunca.
En el campo se volvía loco con los compañeros, soltaba chistes, reía a carcajadas, pero ahora su voz cortó el aire como una cuchilla. Un minuto antes, en aquel extremo del terreno solo estaba el pequeño escenario montado para la actuación de apertura. El balón que había chutado con todas sus fuerzas salió disparado, demasiado rápido, demasiado fuerte. Y de pronto, ella. Una chica que apareció de la nada, como una seta después de la lluvia, frágil, con el pelo suelto. El balón le dio en la sien y cayó.
Con ella cayó también él de rodillas: le dolió la cabeza de golpe, un pitido agudo en el oído. El mundo se volvió más silencioso, como si alguien hubiera bajado el volumen a la mitad.
No entendía lo que había pasado, pero no había tiempo para pensar. Reín se levantó y corrió hacia ella. Ya la habían sostenido por los brazos. Silbato. El entrenador llamó de vuelta. Al entrenador no le importaba, “los profesores y el decano se encargarán”, estaban más cerca. Reín miró: la vio levantarse, agarrada de la mano de un hombre. El enfermero señalaba a los demás que todo estaba bien. Entonces Reín, exhalando, regresó al campo. Si todo estaba bien, podía empezar a jugar. Pero le daba vueltas la cabeza y sentía náuseas. Probablemente se había asustado demasiado.
El partido comenzó, y él ahogó sus pensamientos en el juego, los disparos, los gritos del público. Por la noche, con la medalla por más goles colgando de su cuello, Reín caminaba por la ciudad con sus amigos, riendo y bromeando. El bullicio parecía ensordecerlo.
Pero una llamada del decano lo detuvo a medio paso: la chica a la que había golpeado estaba en el hospital.
–La chica a la que le diste con el balón está ingresada.
–Fue sin querer, ya lo dije… –Reín subió el volumen del móvil al máximo, pero apenas oía–. ¿Está bien?
–Se quedará allí.
–Iré a verla. ¿Cómo se llama? –Reín se detuvo.
Se despidió de sus amigos, dejó a sus compañeros y cambió de ruta. El hospital estaba cerca, sus paredes blancas brillaban bajo las farolas. En la recepción dio su nombre, pero en el piso indicado lo recibió una mujer, cansada y molesta.
–Soy Helena, su madre –dijo–. Está bien, pero no la molestes. Descansa, está decepcionada porque no pudo cantar. Era su primer acto con la facultad.
–¿Es de primer año? –preguntó Reín, con el corazón apretado.
–Sí –asintió Helena.
–¿Qué? –no la había oído.
Qué demonios…
–Sí.
Reín se quedó sin saber qué decir. La imaginó –frágil, cayendo por su golpe, su voz que nunca llegó a sonar en el escenario– y algo le apretó el pecho, no solo culpa, algo más profundo.
–Lo siento mucho. Lo compensaré… yo… fue un accidente… –comenzó nervioso.
Helena no le permitió entrar aquel día ni al siguiente, como él luego comprendió, protegiendo a su hija de enamorarse por accidente de un chico que, aunque vino a ayudar, la había lastimado. Helena era mayor, perspicaz, y tenía razón. Él mismo se habría enamorado de la chica a la que había golpeado sin querer. Las cuerdas del corazón a veces se rompen para poder sanar más rápido, si estás cerca.
Esa noche encontró un perro callejero, alcanzó a comprarle comida y volvió corriendo. Lo llevó a casa. Fue un consuelo maravilloso, un pequeño refugio.
No hubo paz. Ni de noche, cuando Reín yacía mirando la oscuridad del techo, ni por la mañana, al despertar con dolor de cabeza y una sensación repentina. No escuchaba por un oído. El zumbido que le había quedado en la sien desde aquel día en el campo había cesado, pero dejó un silencio casi absoluto, inquietante.
«¿Qué demonios pasó?» –pensó, apretándose las sienes.
¿Presión? ¿Se irá solo?
Pasaron dos semanas y nada cambió.
No podía dejar de pensar en aquella chica. Su caída, su cabello esparcido sobre el césped, su grito. Reín regresó al hospital, atravesando los pasillos blancos con olor a desinfectante y desgracia ajena. Finalmente llegó a su habitación; Helena no estaba cerca, pero… la cama en la esquina estaba hecha, fría, y sobre la mesita de noche descansaba una revista olvidada, abierta en la página de conciertos de pop.
La compañera de habitación, una mujer mayor con ojos cansados que se llevaba la mano al pecho, lo miró.
–Se llama Celestina –dijo suavemente–. La pelota le dio en la cabeza. Quedó sorda de un oído, pobre chica. Hoy la dieron de alta. Pobrecita… Tan joven… Malditos chicos, siempre unos bestias. Jóvenes, tontos… crueles.
Reín respiraba con dificultad, el pecho le oprimía como si alguien lo golpeara. ¿Cómo era posible?
Él es buena persona, fue un accidente… No quería lastimarla y se arrepentía.
¿Su sordera… y la de él? No era simple coincidencia. Había sentido su dolor en el campo y ahora ese dolor se había instalado en él, como una sombra que no se iba.