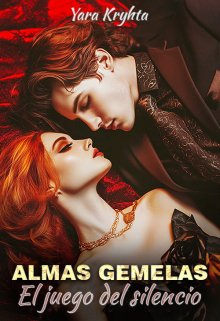Almas Gemelas: El juego del silencio
47
Un día cualquiera, y Reín cambió de especialidad.
El diploma que sostenía tras la graduación llevaba un título muy distinto al que había soñado. Pero ya no importaba. Sus pensamientos estaban en otra parte: en la chica frágil que había caído en el campo, en sus ojos llenos de miedo cuando huyó de él por el pasillo de la universidad.
Buscó información sobre ella como quien busca aire: retazos de rumores, conocidos comunes… lo conseguía. Supo que Celestina nunca volvió a las clases y que el profesorado estaba visiblemente decepcionado por haber perdido a una voz única. Más tarde se enteró de que empeoraba, que había perdido casi por completo la audición de un oído. Trabajaba entonces en el almacén de un supermercado, colocando productos en las estanterías; él entraba varias veces solo para mirarla: triste, enfadada con todos porque tenía que pedir una y otra vez que hablaran más alto, que no oía. Una vez sus miradas se cruzaron junto a los expositores; ella no lo reconoció.
Le dolía tanto.
Su nombre resonaba como un eco que no lo dejaba en paz.
Si ella sentía lo mismo que él, el mundo era insoportable. Su propia voz sonaba para sí mismo como una radio vieja y cascada. Las voces a su alrededor, un murmullo. El pitido en el oído, el dolor que latía cada vez que tragaba saliva, el mareo, las náuseas que no lo soltaban. Los medicamentos no servían. Los neuroestimuladores, inútiles. Los calmantes solo embotaban la mente, no el dolor. Todo era inútil.
Lo único que deseaba era entender. ¿Por qué? ¿Por qué quedó esa cicatriz kármica en él? ¿Por qué ella? ¿Por qué su dolor era uno solo, como si un hilo invisible los uniera para siempre? Entrar en su vida sin comprender nada sería un error. Primero debía encontrar respuestas para sí mismo.
Buscó pistas, recogía fragmentos de conversaciones de su entorno, intentaba cruzarse «por casualidad» con gente que la conocía. Pasó el tiempo: ella todavía no oía por un oído y volvía a tratamiento. Cada pedazo de información lo cortaba como un cuchillo.
Para su práctica, encontró a un monje en la India. Reín decidió aprender con él, buscar respuestas en el silencio de los monasterios. De camino a la India visitó varios museos: salas antiguas donde cuadros y estatuas susurraban sobre el pasado, pero no daban respuestas. En la India, caminaba entre monasterios donde olía a sándalo e incienso, donde el silencio era tan denso que parecía que podía asfixiar. Pero incluso allí, entre mantras y meditaciones, sentía su presencia y su dolor.
Ramesh Prabhakar, su maestro. Sabio, serio y perspicaz, penetró en los recuerdos de Reín y comprendió su vínculo con Celestina al instante.
–Almas gemelas –dijo en voz baja–. Y esa palabra se clavó en el corazón de Reín.
Ramesh lo envió a un museo, donde entre polvo y sombras de salas antiguas se conservaban escritos sobre almas unidas por el destino. Allí, entre pergaminos descoloridos, Reín comprendió: para sanarse a sí mismo, debía curarla a ella. Su dolor era su dolor. Su sordera, su sordera.
Pero cada vez le importaba menos su propio destino. Solo quería una cosa: que ella volviera a pisar un escenario, que el sueño que él había destrozado con su estúpido golpe resucitara. Quería oírla cantar.
Bajo el techo del monasterio, sobre la dura esterilla, Reín pidió al monje:
–Venga conmigo. ¿Podría curarla?
–No puedo curarla, Reín. Y a ti tampoco. Su dolor está contigo. El tuyo está con ella. Cuida de ti para que a ella no le duela. Cuida tu cuerpo y tu alma para que a ella le sea más fácil.
Reín apretó los puños, su garganta se tensó.
–Quiero que esté sana –susurró–. Que cante. Dicen que tiene una voz maravillosa… quiero escucharla.
Ramesh suspiró:
–Ella se está tratando. Todo tiene su tiempo. No es una enfermedad que se cure en una semana…
Una mañana de primavera en los campos de jazmín de Mysore, Reín estaba sentado bajo un árbol; el aire olía a polen y los libros abiertos frente a él parecían inútiles. No lo conseguía. Las habilidades de Ramesh eran inalcanzables…
Y la sordera le robaba los sonidos del mundo.
Todo era pesado, todo inútil. Y ella –la chica a la que podría haber amado, la que el destino había tejido en su vida– estaba herida por su estupidez. Ella nunca lo querría.
De repente, un clic en su oído, agudo, como cuando un avión aterriza y la presión se libera. Reín se quedó inmóvil. El canto de los pájaros, lejano y claro, surgió desde la profundidad de los arbustos de jazmín. Los pájaros trinaban, repitiéndose unos a otros, entrando y saliendo de las flores blancas. El mundo se iluminó de repente, los sonidos se volvieron nítidos. Apoyó el rostro en las manos y lloró, en silencio, convulsivamente, sobre esos malditos libros. ¿Era curación? ¿El tratamiento de ella había funcionado?
Cuando volvió a casa en verano y se enteró de que Celestina había firmado contrato con un sello discográfico y empezaba a entrenar para su debut, plantó arbustos de jazmín en el jardín. Para recordar aquel día en que su vida se alineó. Que el mundo fuera más silencioso, pero ya sin dolor, sin náuseas, sin tormentos nocturnos. Thomas –no era un perro, era un auténtico desastre– cavaba constantemente esos arbustos, pero Reín no lo regañaba. Que Tomás viviera su mejor vida.