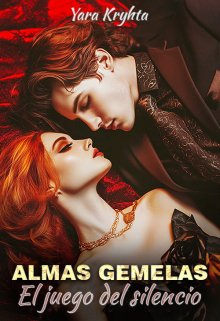Almas Gemelas: El juego del silencio
51
Por un momento, Celestina sintió que lo estaba perdiendo. Algo había salido mal, completamente mal. Todo estaba mal. Enojarse con Reín por el pasado… en lugar de eso, un miedo se colaba en su alma. Lo sostenía de la mano, pero era inútil: él no permitía que mirara en su memoria ni aceptaba sus recuerdos. Ni siquiera había pensado que en un instante él pudiera volverse diferente, extraño… y que ella se asustara tanto.
Bajó la vista hacia el teléfono, los dedos le temblaban.
Escribió a Valentín:
«Devuélveme al menos a él».
Y al instante supo que nunca habría respuesta… jamás.
Reín volvió a concentrarse, serio. En sus ojos ya no había la ternura de antes, solo determinación. Estaba listo para actuar: abrir el caso, conseguir protección para ella, atrapar a los culpables. Pero eso no era lo que ella quería, y no era su objetivo. ¿Acaso podía ser ese el final?
Celestina pensaba en otra cosa. Si su voz ahora estaba realmente en Cleo… ¿sería posible recuperarla? Porque con ella misma habían sido injustos. No se puede quitar lo que pertenece a otro.
Se permitió que Reín la sacara de la casa, no se resistió, sosteniendo su mano. Se sentó en el coche cuando él abrió la puerta, y todo el camino dudó, perdida en sus propios pensamientos.
El coche se detuvo frente a un edificio gris con un cartel: «Departamento de Asuntos Especiales». Él la guió por un pasillo que le era familiar, caminando con decisión.
–Es mi colega, el inspector Arni. Trabajamos juntos varios años –explicó–. Se puede confiar en él.
Ella asintió en silencio.
En la oficina la esperaba un hombre robusto, con una camisa sencilla, y ojos atentos pero cansados. Sobre el escritorio ya había hojas y un bolígrafo.
–Por favor, siéntese. Tiene que escribir todo lo que recuerde, todas las acusaciones. Y luego firmar –dijo Arni con calma, pero firme.
Celestina apretó los dedos. Otra vez firmar algo… esta vez sus propias palabras.
Y empezó a escribir. Reín no podía contarle a ningún extraño la información que conocía. Ella debía hacerlo todo por sí misma. Pensaba que, evidentemente, cuando Reín ayudaba a resolver casos, se veía obligado a hablar a través del dolor de lo que veía en cabezas crueles… Era horrible. Lo sentía por él. No quería que un día él se derrumbara como el señor Cliff.
Los dedos le temblaban, el bolígrafo resbalaba por el papel dejando trazos negros –no solo letras, sino jirones arrancados del corazón–.
Describió cómo un hombre había aparecido en su vida.
Un hombre que mintió, que la lastimó. Apareció con ramos de rosas rojas –demasiado grandes, demasiado vulgares, casi insolentes– y con una hija en brazos. Pelirroja, con el cabello alborotado, y esos ojos que miraban directamente al alma. Se trababa, no terminaba las palabras, pero se inclinaba hacia ella con tanta sinceridad, como si viera en Celestina el reflejo de su propio futuro.
Celestina escribió todo. Escribió que no se convirtió para la niña en un capricho malcriado ni en un deseo de un padre rico. Ella misma se había apegado a ella. Y no podía desearle nada malo, solo lo mejor. Porque un niño es siempre inocencia.
Un niño cuyos ojos Reín no vieron con fuego rojo, porque los niños…
Los niños no son culpables.
Los culpables son los adultos.
Apretó los dientes y escribió en el papel el nombre del adulto responsable de todo ese nudo de mentiras y sufrimientos.
Añadió unas palabras solo para Reín: «Perdón por no habértelo mostrado antes».
Y luego, sin dudar, firmó debajo con su nombre, porque esta vez estaba segura: no se equivocaba.
Antes de entregar la hoja al inspector, Reín se inclinó y recorrió las líneas con la vista. Primero en silencio. Su mirada se iba volviendo más pesada y, al final, empezó a leer en voz alta, porque el texto lo había dejado perplejo.
Alzó la vista y preguntó:
–¿De qué hablas? ¿Quiénes son estas personas?
Celestina, ahogándose en desesperación, le tendió la mano.
Le suplicaba en silencio que le permitiera —aunque solo fuera un instante— mostrarle todo.
Todo lo que había visto y oído. Que volviera a estar a su lado como antes. Que la salvara otra vez. Y ella ya no le impediría salvarla.
Reín vaciló. Su rostro estaba algo desconcertado, en sus ojos oscuros se reflejaba confusión. Ella había aprendido a leer sus pensamientos: quería finalmente tocarla sin dolor, y no empezar todo de nuevo.
Celestina sintió alivio con una sola cosa: Valentín estaba seguro de que Cleo nunca le hablaría sobre su sordera. Y eso era su as bajo la manga. El único. Y al mismo tiempo tan grande que le daba fuerza. La niña la había amado, y ella también había amado a la niña.
Finalmente Reín habló, suspirando:
–Volverás a ser mi paciente.
Su voz sonaba triste, pero una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Se contradecía a sí mismo: sus ojos gritaban que la quería toda para él, sin barreras, sin roles de médico y paciente, sin contratos ni restricciones. Pero en lo profundo había miedo de volver a quedar atrapado, donde cada contacto dolía.