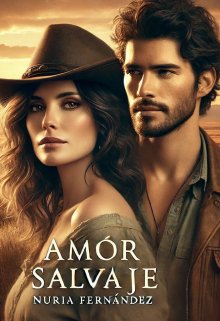Amor Salvaje
Capítulo 80º Ser joven...
A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiese quedado en Nueva York.
Si hubiera luchado más. Si no hubiese permitido que mi corazón herido decidiera por mí.
Pero también sé que esa ciudad me dio justo lo que necesitaba, el golpe necesario para despertar.
Después de Daniel, no volví a confiar con la misma facilidad. Empecé a esconder mis sentimientos detrás de una sonrisa amable y respuestas rápidas. Me volví práctica. Eficiente. Guardé la cámara en una caja y, aunque aún tomaba alguna que otra foto con el móvil, ya no salía a cazar imágenes como antes. Me dolía. Desde luego que me dolía; el primer amor siempre duele. Es como si una parte mía hubiera quedado atrapada en el andén de un metro que ya no iba a pasar más.
Pero no todo fue malo.
Conocí a Meredith, una profesora que me vio llorar en el baño de la academia la semana de mi ruptura. No preguntó nada, solo me ofreció un pañuelo y me dijo.
—A veces, lo que más nos duele es lo que más nos define como personas. No te escondas, Emma. Cuenta tu historia. Aunque te tiemblen las manos.
Fue ella quien me motivó a escribir. A contar lo que no podía decirle a nadie. A ponerle palabras a mi dolor. Así descubrí que, además de imágenes, también tenía frases guardadas muy adentro. Empecé a escribir pequeñas crónicas. Observaciones cotidianas. Reflexiones íntimas que nadie leía, pero que a mí me ayudaban.
Un día, Meredith me propuso colaborar en una revista independiente con sede en Brooklyn. Me sentí como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad. Mi primer artículo fue sobre la soledad en las grandes ciudades. Lo titulé: "Rostros sin nombre, historias sin eco."
Fue publicado. Y por primera vez, sentí que mi voz tenía valor.
Durante unos meses, fui feliz. De una manera distinta. Más silenciosa, más madura. No era la felicidad bulliciosa de los primeros días en Nueva York, sino una felicidad nueva: la de reconstruirse, pieza por pieza. Me enamoré de esa versión mía. Fuerte. Rota, sí, pero con ganas de seguir.
Y sin embargo, llegó el día en que tuve que volver a casa. Mi padre enfermó, el dinero no alcanzaba y tuve que ayudar a mi madre y estar junto a mi padre. Nueva York se quedó atrás como un libro sin terminar, como una estación donde no bajé.
Pero siempre está ahí. En mis recuerdos. En esas fotos que aún conservo en una caja de madera, bajo la cama. En las palabras que escribo y que nacieron de ese dolor.
Nueva York me hizo fotógrafa. Meredith me hizo escritora. Y yo... yo me hice fuerte.
Al final regresé a Nueva York, terminé mi carrera y, en todo ese tiempo, volví con Daniel, con el cual al final incluso me casé.
Todo salió mal junto a él; quizá yo le quise demasiado, y él, no tanto a mí.
Ahora, con treinta y dos años, trabajando en una cafetería de Texas y viviendo sola por elección, me doy cuenta de todo lo que he sido.
Ya no me siento menos por no tener una cámara colgada del cuello o un contrato en un periódico famoso.
Tengo otras cosas. Mi voz. Mis decisiones.
Y cada cicatriz, incluso la de Daniel, me ha llevado a este punto.
Una Emma más decidida. Más mujer. Más libre.
El despertador sonó a las seis y media, como cada mañana. No necesitaba levantarse tan temprano, pero había algo reconfortante en hacerlo. Era su forma de dominar el día antes de que el día intentara dominarla a ella. Y, por supuesto, sacar a Elvis a pasear.
Emma se desperezó con calma, acurrucada en su cama, escuchando el leve crujido de la madera cuando se movía. Le gustaba el silencio de su casa. Aquel pequeño lugar, a veinte kilómetros del rancho de Cole, se había convertido en su oasis. En su primer hogar verdadero desde hacía tiempo.
Se levantó y fue directa a la cocina. Encendió la cafetera y, mientras el aroma se colaba por cada rincón, abrió la ventana. Afuera, el pueblo estaba tranquilo. El canto de los pájaros, el sol tímido entre las nubes y el ruido lejano de algún tractor recordándole que estaba en el campo, no en Nueva York.
Se preparó un café bien cargado y se sentó con el portátil en la mesa de madera, esa misma que había comprado de segunda mano en una tienda del centro. Abrió un nuevo documento. No sabía bien qué iba a escribir, pero eso nunca había sido un impedimento.
A veces simplemente comenzaba con una frase al azar.
“El amor no siempre llega para quedarse; a veces es pasajero”.
Suspiró. Cerró el archivo y decidió que hoy no era día de escribir. Hoy solo quería existir.
Y eso también estaba bien.
Fue hasta su armario, se puso un pantalón de mezclilla cómodo, una camiseta blanca y un suéter de lana. Recogió su cabello en una trenza floja y se miró al espejo.
Ya no era la misma.
Tenía más firmeza en la mirada. Más confianza en ella.
Tomó su bolso, las llaves y salió rumbo a la cafetería.
—Un día más —murmuró, subiendo al coche.
Ahora, por fin, también tenía coche, un Dodge Caliber negro, que había comprado a un cliente de la cafetería que tenía un pequeño concesionario de coches de segunda mano.
Charlie la recibió con una sonrisa cuando entró por la puerta trasera del local.
—Buenos días, Emma. Puntual como siempre.
—No me gusta llegar tarde. Además, me gusta abrir. —Es mi momento favorito del día —respondió.
—Lo sé —respondió él, observándola un segundo más de lo necesario antes de girarse hacia la cafetera.
La jornada comenzó tranquila. Preparó muffins, acomodó las sillas, revisó las provisiones. Emma se movía con naturalidad. Se llevaba bien con los clientes habituales y tener esa rutina la relajaba. El saber que después del turno volvería a casa, pondría música suave, se daría un baño caliente y leería un capítulo de su novela favorita antes de dormir.
En su descanso, se sentó cerca de la ventana con una libreta entre las manos. A veces escribía pequeñas frases que se le venían a la cabeza, ideas sueltas, recuerdos.
Ese día escribió.
“Estoy aprendiendo a quererme. Y eso, tal vez, sea la forma más real de amor”.
#1940 en Novela contemporánea
#11715 en Novela romántica
suspense, amor inesperado del destino, decisiones difíciles.
Editado: 03.08.2025