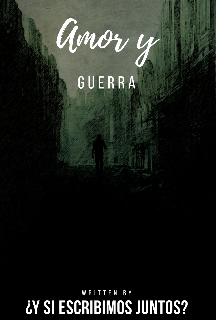Amor y guerra
Capítulo 1. Robert
(Escrito por: amontero1791)
El sedán negro se encontraba aparcado en medio del parking. Una enorme explanada destinada a albergar un gran número de vehículos, donde a esas tempranas horas de la mañana se iba llenando de manera constante de gente y familias. Los visitantes aprovechaban y llegaban temprano con el propósito de conseguir un buen lugar en la larga cola que se formaba de entrada al parque de atracciones.
Todavía faltaba media hora hasta que abrieran las puertas al público, pero desde el aparcamiento se podía observar por encima de las copas de los árboles cómo esporádicamente, asomaba veloz el tren de la descomunal montaña rusa vacío de personas. La enorme noria también giraba silenciosa y con las cestas desocupadas. Era obvio que el personal encargado de mantener en perfectas condiciones aquel parque destinado a la diversión, estaba realizando las últimas comprobaciones antes de que todas las atracciones comenzaran a funcionar sin parar hasta el final de la jornada.
La luz solar empezaba a despuntar manifestando el clima que iba a hacer ese día, con unas nubes blancas y condensadas, pero también unos grandes claros que garantizarían poder disfrutar del parque sin sobresaltos.
En menos de diez minutos de tiempo el sedán negro ya había sido rodeado por todo tipo de turismos, furgonetas y monovolúmenes familiares. Parejas aisladas de enamorados o familias numerosas enteras pasaban caminando con sus cestas de comida y sus bolsas de provisiones ilusionadas a pocos metros de la ventanilla, sin prestar la menor atención a la persona que se encontraba dentro del coche negro.
Su nombre era Norman Miller; un hombre que acababa de rebasar los setenta años, dotado de una apariencia saludable e incluso envidiable para muchos individuos de edad menor. Aunque su piel, como era normal, había sufrido el implacable paso del tiempo, el septuagenario conservaba una magnífica cabellera pese a que con esa edad era ya blanca como la nieve. El problema radicaba en que aquella excepcional apariencia física no era correspondida con el delicado estado de salud que sufría, sobre todo con el que tendría que lidiar en el futuro más próximo.
Norman Miller miraba fijamente con sus fríos ojos color gris acero el ocasional temblor en su mano derecha. Un movimiento que anunciaba la llegada de una enfermedad degenerativa y terrible de imposible curación. Parkinson, le había confirmado su médico personal dos semanas antes como el que anunciaba la llegada de la lluvia.
—Putos doctores —comentó en alto el hombre cuando comprobó que sus dedos por fin habían dejado de agitarse como si tuvieran vida propia.
Entonces, sintiendo la temporal tranquilidad muscular, aprovechó para sacar del bolsillo interior de la americana un paquete de tabaco rubio. Se puso un cigarrillo en la boca y lo encendió con su mechero Zippo personalizado. Un encendedor que en su momento había sido regalado por su unidad militar del Ejército de los Estados Unidos hace muchos años.
“Capitan Norman Miller”, tenía grabado en letras doradas y elegantes sobre un fondo verde oliva.
Aspiró profundamente el humo y notó al instante cómo se le inundaban los pulmones antes de expulsarlo de nuevo al exterior de manera lenta, disfrutando cada segundo de aquel sabor embaucador y envenenado. Cierto era que durante su juventud en los años sesenta había sido un fumador empedernido, al igual que la mayoría de la población durante esa época en la que echar humo por la boca se había convertido en algo más que una moda social. Sin embargo, cuando Norman llegó a la edad madura decidió dejarlo para mantener su salud; y así estuvo durante casi treinta años más hasta que el triste fallecimiento de su esposa le había empujado a caer de nuevo en el perjudicial vicio.
Elisabeth; el único amor que tuvo en la vida. La única mujer con la que había estado desde los diecisiete años. La única persona que había amado y con la que compartió la mayor parte de su vida a pesar de tirarse meses enteros fuera de casa curtiéndose en mil batallas por medio mundo para la quinta compañía de Marines. Recordaba aquella mirada angelical a través de unos preciosos ojos azul intenso, bajo un rostro de rasgos perfectos y un rizado pelo azabache. Esa mirada que había mantenido desde la juventud hasta el último día de su muerte, cuando el maldito cáncer decidió que ya era hora de apagarla.
Miller sacó de otro bolsillo una fotografía de Elisabeth y la contempló durante unos segundos con mirada grave y serena, sin perder la compostura en ningún momento, pues sus ojos de tonalidad acero se habían secado desde hacía semanas y por tanto se encontraban ya totalmente desprovistos de lágrimas. Allí aparecía ella, sonriente de cuerpo entero mirando a la cámara, vestida con una falda roja de cuadros escoceses que le llegaba hasta encima de las desnudas rodillas y un cárdigan de punto blanco abotonado hasta el cuello. Debía de tener unos treinta años pensó él; y a pesar del desgaste del papel, los colores de aquella fotografía se distinguían a la perfección.