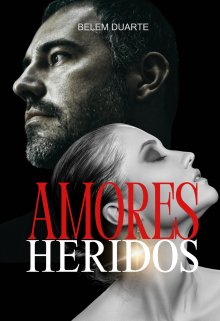Amores heridos
1
Pocas cosas le rompen el corazón a un hombre y para Agustín, una sucedió esa noche. Llegó con el final de una serie de escenas que fueron concatenándose en su mente.
A su alrededor, una festividad efervescente se desarrollaba en contraste con la aspereza de su actitud. El lugar lucía magnifico, repleto de luz y flores de tamaños diversos y colores suaves como centros de las numerosas mesas. En sus oídos, la alegre música para bailar confundía sus pensamientos entre ritmos que los demás disfrutaban, mientras que él comenzaba a aborrecer.
Su lucha interna era la de dos titanes y, sin importar que tan fuerte lo intentó el que dictaba prudencia, no pudo dejar de maldecir esa fiesta en la que gastó más de la cuenta, con la esperanza de hacer feliz a una sola persona; en realidad a dos, que habían sido su prioridad absoluta.
En la pista de baile, las parejas inmersas en seguir el son de la cumbia con algunas volteretas y pasos simples, no se daban cuenta del par de ojos asesinos que pasaban sobre ellas para terminar en la mesa principal, donde tres personas conversaban animosamente.
—Quita esa cara, estás amargando todo.
A su espalda, sintió el aliento que salió disparado con aquel reproche. ¿Cuántas veces gozó de esa deliciosa brisa que escapaba con cada suspiro mientras hacían el amor? Olga, su esposa, se sentó a su lado con la cara de quien pretende apagar un fuego sin que nadie se entere.
—Déjame —gruñó, iracundo.
—Si ibas a estar así, mejor no hubieras venido —lo retó, tras inclinar medio cuerpo en su dirección y colocar la palma derecha en su muslo, esperó que con eso nadie más que él pudiera escucharla—. ¿No ves que Lily está feliz? Es lo único que debería importarte.
A pesar de tenerla tan cerca, el frío de su lejanía lo congeló, como si no la conociera. Iba más allá del vestido, peinado y maquillaje que tornaron sus facciones tan conocidas en algo que si bien era agradable, no familiar.
¿Cómo no podía darse cuenta de la razón de su enfado? Negó; ella lo sabía, solo que no era de su interés.
Tampoco él debería prestarle atención, después de todo, quién desearía lo peor en una boda. Nadie, solo un miserable. Él debía ser uno. Una parte de su espíritu, atribulado por la culpa, quiso reprochárselo; pero la otra, más rebelde y altanera, no dejaba de pensar, pese a saber que hacerlo sin un objetivo no era bueno.
A los dieciséis años aprendió de su abuelo, el hombre que lo crio, que antes de caer en cualquier vicio o en la más vil pereza, es mejor no pensar y ponerse a trabajar; porque nada enaltece más a un hombre que conseguir con sus manos y de forma recta el alimento para su familia.
Se lo había dicho después de que los dos comprendieran que no era bueno para la escuela y que probablemente, eso no cambiaría en el par de años que le faltaban para la mayoría de edad. Sus calificaciones habían ido en declive, las matemáticas eran el mayor obstáculo y sin importar cuanto empeño puso, no logró dar con el misterio que las rodeaba.
Una vez que concluyó la preparatoria, su abuelo le pidió a Don Juan, su compadre, que le permitiera ser aprendiz en el taller mecánico del que el hombre era propietario. A él no le gustaba la mecánica ni lo entusiasmaba el tema de los automóviles, pero no podía ir contra la voluntad de su abuelo; vivir bajo su techo y comer de su mesa implicaba obediencia. Por segunda vez en su no tan larga vida, intentó entender algo con todas sus fuerzas. Para su fortuna, descifrar el funcionamiento de aquellas máquinas resultó más sencillo que resolver números en un papel; concluyó que, si tenía un talento, era aquel.
Gracias al rumbo en el que fue puesto por disposición de otro, tuvo lo más parecido a sacarse un premio. De la mano de Don Juan, aprendió mejor que cualquiera de los otros ayudantes. Con el paso de los años, abrió su propio taller. Invirtió en ese proyecto ingenuo todo lo que tenía, con ayuda de quien apostó en él los últimos aires de fortaleza y que no dejaba de demostrarle el amor infinito que solo un padre puede dar.
A los veintitrés, antes de ser independiente, conoció a Olga y tomó su primera decisión adulta. Tenía todo lo que un hombre sencillo desea para sentirse como tal, excepto una mujer. Supo al ver a Olga que era la elegida. No pensó en los cinco años con los que lo aventajaba, tampoco en que fuera madre de una hermosa niña sin padre cuyos primeros dientes, los de leche, habían comenzado a caer. En su lugar, quedaron dos ventanas tiernas que mostraba al sonreír.
Tal gesto de inocencia terminó por conquistarlo de la misma forma en que se llenó de deseo por la madre. Las quiso a las dos sin importar la severidad con que su abuelo recibió la noticia.
“Tú sabes, si te hace feliz: ¿qué tengo yo para decirte?”.
Pero hubo en sus palabras ese presentimiento molesto de que sabía más de lo que quería decir. Si algo caracterizaba a su abuelo, era la misma prudencia con la que lo enseñó a conducirse. Pero ¿qué detiene a un enamorado? Nada, menos aún a uno joven, hormonal e idealista. Su abuelo lo conocía; si quería algo, no lo haría cambiar de opinión.
Luego de la unión con Olga, se dedicó a progresar en su oficio y a adorar a esas dos mujeres de la forma en que aprendió, asegurándose de que no les faltara nada que el fruto de su trabajo pudiera conseguir. Nunca vio a Lily, esa pequeña sonriente, como una hijastra. Para él, siempre fue su hija; eligió que lo fuera.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025