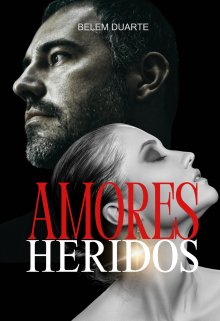Amores heridos
5
Marcela avanzó hacia el taller mecánico. Cada paso, dado a tientas, le recordaba el sabor de la aventura. Estaba consciente de que andar perdida, en un barrio lejano, sin forma de comunicarse y con la apariencia de la víctima ideal para un asalto, era un riesgo de muerte más que un paseo. Sin embargo, de alguna forma torcida, le dio la oportunidad de respirar fuera de la telaraña que llevaba las últimas horas enmarañando su corazón con sentimientos adversos. Estaba furiosa, con Humberto, con su padre, con la vida, pero, sobre todo, con ella. Y, por más estúpido que a ella misma le pareciera, aquella incursión era lo más emocionante que le había sucedido en mucho tiempo, llevó a sus pulmones nuevo oxígeno. Así de patética se sentía.
Al alcanzar el portón abierto, vislumbró a un hombre, más bien un muchacho que, inclinado, trabajaba en el capó abierto de un auto rojo. La luz de la lámpara con la que alumbraba su labor le permitió evaluar aquella boca de lobo, tan diferente a los talleres de las agencias automotrices donde llevaba su Audi a revisión cada seis meses. Negocios como ese taller los había visto al conducir por las calles, pero nunca estuvo dentro; la diferencia le resultó fascinante.
—Buenas noches —dijo, pero él siguió haciendo lo suyo. Entonces, se aclaró la garganta y elevó la voz, solo lo suficiente para no dejar de parecer educada—. Disculpe, buenas noches. ¿Podría ayudarme?
El muchacho enderezó la espalda de pronto, era muy alto, a Marcel le pareció que creció el doble y lo notó crisparse, luego analizarla con los ojos bien abiertos, imaginó que a esa hora no llegaba nadie. A pesar de que le incomodaba ser inoportuna, no había mucho más qué hacer. Sonrió sin mostrar los dientes que causó.
—Buenas. —saludó él, a un paso del tartamudeo—. ¿En qué puedo ayudarla?
—Es mi auto. El motor se apagó muy cerca y no pude volver a encenderlo. —Volvió a sonreír, tragándose la mentira. Supuso que, de exponer la realidad, el muchacho no podría acompañarla; así era más fácil que, al estar en el auto, la ayudara. O esa era su apuesta.
Él se rascó bajo la oreja izquierda y guardó silencio unos instantes. Debía ser muy joven, a Marcela le hizo recordar a los universitarios que veía cuando visitaba la universidad de su padre, o a los chicos que egresaban de la preparatoria que dirigía. Encontrarse frente esa otra realidad tan distinta volvió a apachurrarle el ánimo.
—Deje aviso al encargado y vamos.
—Gracias.
Pero no volvió pronto, y ella debió hablarle, provocando que otro hombre, mucho más maduro, emergiera de la pequeña oficina en el fondo del taller.
—¿En qué puedo ayudarla, señorita? —preguntó.
Esta vez fue Marcela la que se quedó con la boca cerrada. Si el muchacho demostraba a la perfección su oficio, el hombre que se presentó ante ella lo había padecido por años.
Una barba de varios días, salpicada de pequeñas canas entre el vello facial oscuro, le daba un aire de desidia; la ropa mugrienta, que enfundaba un cuerpo macizo, tallado por el trabajo duro y que bien podía soportar cualquier tormenta, lo confirmaba. Como pequeños ríos, las líneas de expresión cruzaban su rostro, especialmente en la frente y alrededor de los ojos, ajados por la exposición al sol. A pesar de su apariencia, le transmitió una sensación de pureza, tal vez por sus ojos castaños, libres de cualquier malicia; era lo opuesto a los hombres con los que convivía a diario, cargados de presunción, o al que había amado durante ocho años, creyendo que era un príncipe azul.
Tal contraste la hizo sonreír por dentro. No pudo evitar reflexionar que quizás, al lado de un hombre así, la vida sería menos complicada; no habría tantas expectativas.
—¿Se le quedó el carro? —añadió él, al no recibir respuesta.
—En realidad, me quedé sin gasolina. —La honestidad le brotó sin que pudiera detenerla—. No sé dónde haya una gasolinera cerca, tampoco tengo forma de llevar mi auto.
—Hable a su seguro, ellos le enviarán una grúa.
El mecánico se dio media vuelta, dejándola intrigada. No esperaba recibir un rechazo tan tajante a su solicitud de ayuda.
—Mi celular se descargó. ¿Podría venderme una llamada? —Dejó salir un suspiro con exasperación; debería volver caminado al auto, solo esperaba que ese hombre quisiera esperarla—. Dejé los papeles con el número en la guantera, pero regreso pronto.
—¿Tiene dinero? —Él había vuelto a girar hacia ella y soltó un suspiro similar al suyo, de hastío y cansancio.
No pudo responder enseguida, no sabía si era directo o directamente mal educado; si le preguntaba porque no creía que lo tuviera o porque pensaba cobrarle mucho.
—¿Disculpe?
—Para la gasolina.
—Sí, claro. También para la llamada.
—Ramón —llamó al muchacho sin aclarar mucho, cuando este estuvo a su lado, prosiguió—. Agarra mi camioneta y lleva a la señorita a la gasolinera.
—¿Y por qué no la llevas tú, güey? Es que ya es bien tarde, le prometí a mi jefa que ahora sí llegaba temprano.
Con una mueca, Agustín intentó que Ramón entendiera el motivo de que se lo estuviera pidiendo a él. Pero el muchacho lo vio, atónito, rematando con una elevación de hombros. Casi pudo escucharlo decir “¿Qué quieres?”. Su poca disposición proyectó deseos de venganza en el hombre. Primero, podía irse olvidando de pedirle un favor, como si minutos antes no estuviera dispuesto a irse con ella.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025