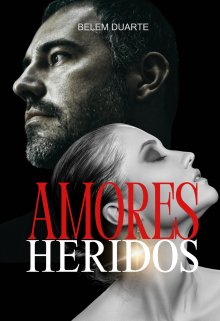Amores heridos
6
Un reloj. El anhelo. Soledad.
Un lamentable recordatorio al abrir la puerta.
Entró en silencio, igual que una sombra de lo que alguna vez fue un prometedor futuro. Por más objetivos que hubiera alcanzado, en ese punto se le antojaban arena escapándose entre sus dedos.
La penumbra de su hogar se sintió asfixiante y la hizo desear que, al encender la luz, se iluminaran también otras opciones.
Pero no sucedió. Así que se limitó a conectar el celular a la corriente eléctrica para poder encenderlo. Luego avanzó a la alcoba y se dispuso a ponerse cómoda, prefería andar holgada, al menos en su territorio, donde sus reglas eran la ley y no un inconveniente para otros. Sustituyó el traje sastre por una blusa deportiva de un suave rosa y unos pantalones cortos de algodón. Liberó su cabello y se lavó la cara; sin remedio pensó en el par de mecánicos a los que dio el espectáculo de un rostro lamentable. En especial en uno de los dos.
«Qué vergüenza». La misma de la que no podía deshacerse por sentir que se ahogaba en un vaso de agua. Muchas personas tendrían peores dificultades que ella, se sintió caprichosa y la idea de abandonarlo todo ganó mayor espacio en su consciencia.
Durante el regreso, pensó y volvió a pensar. Para seguir con el tratamiento de inseminación artificial, el factor económico era de vital importancia, pues de tener éxito, se sumaría el costo de la atención prenatal y el parto. A sus casi cuarenta, no podía tomar el riesgo de parir en cualquier lugar, eso implicaba una factura alta. Por otro lado, necesitaba que su ahorro quedara con lo necesario para pedir un año entero sin goce de sueldo.
Su padre fue muy claro, no la perdonaría de seguir con sus planes. Y por más que le doliera la idea, Gregorio era el medio para conseguirlos.
Llevaba meses consultando, asistiendo a entrevistas, pero en el sector educativo, nadie conseguía grandes ingresos, o no suficientes para sus propósitos. Podía vender su vivienda, era la mejor opción, aunque le costaba despedirse de su único patrimonio. O dejar que la despidiera y sobrevivir con ese único pago.
Encendió el celular, no podía seguir desconectada. Decenas de notificaciones se volvieron un continuo bombardeo de sonidos de alerta. Una vez que terminaron, vio los remitentes. Había llamadas de su padre, de su madre, mensajes de esta última, y muchas más llamadas y mensajes de Raúl.
A él fue al único que atendió y le regresó el último intento por comunicarse.
—Hola, extraño.
—Marte, ¡por fin! ¿Dónde estabas? Llevo rato queriendo localizarte.
—Solo salí a despejarme —dijo, tirándose en la cama boca arriba. Se llenó los pulmones del aire envuelto en paz y lo liberó con el alivio del sobreviviente.
—Margarita me llamó hecha un mar de llanto. Dijo que te peleaste con Gregorio.
—Fue él el que se peleó conmigo… Pero mañana te cuento. O quizá, vaya el fin de semana. Me gustaría ver a mis niños.
—Uno de tus niños tiene veinte años.
—Mayor razón para ir. Tengo ganas de verte. Y a Paula.
—Si necesitas algo dime.
—¿No puedo ir solo a visitarte? Eres mi hermano favorito.
—No tuviste de dónde elegir.
Escuchó un resoplido bajo y lo imaginó sonriendo, con esa dentadura de bordes pajizos que le dejó tanto fumar en el proceso de desterrar otras sustancias más dañinas, y que se le quedó como único vicio. Podía no haber tomado las mejores decisiones, pero lo adoraba. Se atrevió a anhelar su abrazo, que siempre le sabía a jericalla, por más que lo experimentara con otros sentidos.
—Esta es tu casa, Marte. Puedes venir cuando quieras y quedarte a vivir si lo necesitas.
—Te quiero.
—Yo a ti. Descansa. Después, tienes que contarme que pasó. Y háblale a tu mamá. Está que se muere de la preocupación. Debió ser duro, lamento no haber estado ahí.
«No, nunca. Quédate dónde estás bien» Si en su mano estaba, evitaría por todos los medios un enfrentamiento entre Gregorio y su hermano. Raúl ya no era el niño ni el joven sobre el que su padre desbordó expectativas que, al no ser cumplidas, estuvieron al borde de pagarse con sangre. La de Raúl. Aunque Gregorio creía que algún día iba a regresar, rogando por ser parte de sus negocios, y que por fin se doblegaría. Marcela conocía la otra parte de la historia; eso nunca pasaría.
—Estoy bien. Dales mis saludos a todos.
Al finalizar la llamada, envió un mensaje a su madre y se aseguró que ella lo viera. Margarita detestaba recibir palabras escritas en lugar de escuchar su voz; la tecnología no se le daba bien. No obstante, en el fondo, Marcela seguía molesta con ella y sin ganas de hablar.
Cerró los ojos, entregada por completo al reposo de su musculatura sobre el colchón. Minutos después, a punto de quedarse dormida, otra llamada perturbó su calma. Miró la pantalla, era de la recepción del edificio.
—No puede ser.
Respondió con un amable “buenas noches”, que no reflejó su frustración. El encargado le avisó de una visita y, cuando dijo el nombre, supo que esa noche no la dejarían tranquila.
—Está bien. Deje que suba, por favor —le pidió.
#2889 en Novela romántica
#806 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025