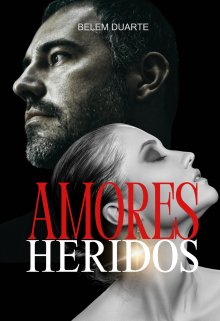Amores heridos
7
A lo largo de los años, las dificultades o momentos no gratos se diluyeron en la rutina.
Cuando era niña y su mundo giraba en torno a las clases de ballet y la escuela, en el mismo horario y días establecidos en el calendario, con una dinámica de aprendizaje grata a la que era fácil entregarse, solo necesitaba soportar los silencios en casa. Al fin y al cabo, en dónde creció, lo peor no era la ausencia de pláticas familiares y cariñosas, sino el exceso de gritos. Pero, sin importar lo que retumbaba en las paredes frías, o si tenía que sobrellevarlo por segundos, minutos u horas, Marcela sabía que acabaría al llegar la mañana; con el saludo amoroso de sus maestras y los juegos de sus amigas.
Luego, llegó Raúl, cuando Gregorio y la madre de él por fin pudieron llegar a un acuerdo. Entonces, fue más fácil obviar lo que desencajaba; por primera vez tuvo un aliado en territorio hostil. Las diminutas alegrías cubrieron de motas de colores la base negra, hasta casi desaparecerla, igual que pastilla de paracetamol para un dolor de cabeza que, aunque crónico, resultaba domable. Y no era que su madre no hiciera lo posible, lo hacía, como un paraguas roto y con agujeros queriendo apartar la lluvia.
Sin embargo, su día a día, su salvación, había dejado de funcionar. O era inmune a su efecto, o en el fondo sabía que su deber de mujer adulta era enfrentar la situación, en lugar de ignorarla. Por comodidad profesional y cierto ego, se quedó al lado de Gregorio, pero él por fin le cobraba la factura, con ese conflicto de intereses que existía más en la cabeza de un dictador que en la realidad. No quedaba de otra, debía buscar la forma de irse con lo que le correspondía por trabajar tantos años para él.
Si tan solo su mamá se hubiera quedado callada. Conociéndolo, no la dejaría partir ilesa si renunciaba de pronto y perjudicaba, aunque fuera con habladurías de cafetería, su elección como rector. Menos sabiendo que su plan era embarazarse después. Estaba en su mira y lo estaría por los próximos meses.
Tal vez, la mejor opción era simplemente esperar, renunciar después, cuando su padre ya fuera rector por otro período, se sintiera vencedor y al no estar embarazada, dejara de considerarla una amenaza a su supremacía.
Decidió que aquel era el curso de acción más favorable. No renunciaría a su objetivo: conseguiría ser madre, solo necesitaba más tiempo para lograrlo. Se había planteado la solución de Sandra y se convenció de que era una buena idea embarazarse por el medio natural. Lo había descartado seducida por la inmediatez de la otra promesa, pero ya que igual tendría que ir lento, no perdía nada con intentarlo. No tendría que pagar tratamiento, mayor ahorro, y sería mucho más discreto; esto último, solo si conseguía alguien lejos del ambiente laboral que compartía con su padre.
Aquella tarde, fue al gimnasio luego del colegio. Ese templo de adoración al físico humano era el único espacio libre de conocidos en el que se movía. Uno a uno, evaluó a los posibles candidatos. La intención era entablar una charla sin mayor pretensión que la de conocer de qué estaban constituidos. Al observarlos, su lista se redujo con una rapidez desalentadora de siete a dos. Tres eran muy jóvenes, y tenía pocas ganas de involucrarse con veinteañeros que padecieran complejo de divinidad. Otros dos lucían unas bonitas argollas en el dedo anular izquierdo, sintió lástima pues eran los mejores.
Los dos restantes eran a simple vista tolerables, los peores en realidad, así que fue por el que parecía mejor conversador. Suspiró y se acercó. Bastó hacerlo con una sonrisa en los labios y en la manga una pregunta, para que el elegido le devolviera la atención en galanteo; terminó asqueada y rogando no haber puesto los ojos nunca en ese sujeto.
¿Por qué la mayoría de los hombres avanzaba rápido al saberse atractivos para ella? Se lo había preguntado infinidad de veces, y todavía no daba con la respuesta. Los únicos dos que supieron ir lento, como a ella le gustaba, terminaron siendo largas y dolorosas relaciones. Y había un tercero, el mejor; un jovencito cargado de amabilidad y efervescencia que, por desgracia, llegó demasiado temprano a su vida. Por años, se arrepintió de que él no fuera el primero con el que se atrevió a explorar su cuerpo. De haber sido él, seguro tendría un mejor recuerdo.
Pero a los catorce años, se creía enteras las enseñanzas de su madre. La principal había sido que los hombres nunca valoran a la primera mujer que se llevan a la cama, tampoco a la que les facilita hacerlo, menos a la que lo disfruta demasiado, ni a la que muestra iniciativa; a esa, en especial, la desprecian. Humberto le enseñó que eso último no era del todo cierto, pero fue demasiado tarde; su relación ya agonizaba cuando lo entendió por todas las señales confusas que él le dio. Una conclusión le quedó clara: su incapacidad de mostrar mayor apertura enterró el amor que él llegó a sentir.
Salió desanimada del gimnasio, eran las seis de la tarde y una tienda departamental se atravesó en su camino. No supo que buscaba ahí, solo entró. Por los anaqueles con decenas de objetos para el hogar, vio un reloj montado en un pequeño auto decorativo. Le pareció muy simpático y atrajo a su cabeza la imagen del amable mecánico que la salvó de quedar varada. Habían pasado seis días desde el incidente, pero determinó que para mostrar agradecimiento nunca era tarde.
Compró el reloj y pidió que lo pusieran en una bolsa de regalo llena de tiritas de papel color azul marino y plata. No estaba muy segura de cómo llegar al taller, así que buscó en Google el nombre de Agustín Martínez junto a la palabra "mecánico". Fue esperanzador obtener un solo resultado, mucho más al reconocer el rumbo por el que estuvo aquella noche.
#2890 en Novela romántica
#807 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025