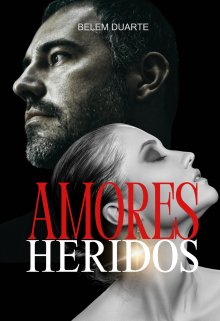Amores heridos
8
Con el inminente fin de la jornada laboral, llegó una sed atroz; aunque no era agua lo que exigía su lengua. Aquello se había vuelto tan familiar que lo hacía olvidar que era reciente; unos meses atrás, no conocía de necesidades tan absurdas. Antes, lo hacía feliz poder regresar a su hogar y sentarse en el sofá a ver cualquier cosa en la televisión, hasta esas series que fascinaban a Olga, donde los hombres se veían tan hermosos y maquillados como las mujeres.
Pero los cambios llegan, se pidan o no.
A veces, en los ratos de mayor claridad mental, se preguntaba: ¿Cómo llegó a eso? Si nunca le gustaron las bebidas alcohólicas; su abuelo se encargó de decirle que eran de los peores vicios y que había que evitarlas, pues era fácil caer y no volver a salir.
Se negaba a creer que estuviera en ese pozo. Culpó al calor de la tarde, en la oficina no había más que un ventilador de piso con bastante uso y pelusas en las aspas; el aire caliente que arrojaba no era suficiente, solo mezclaba la asfixiante atmósfera. A esa altura del día, los hilos de sudor le surcaban la espalda, las axilas y el nacimiento del cabello en la frente; las pulsaciones de su propio pecho le retumbaban en las sienes y una sensación de urgencia por poco lo hace olvidar que Darío seguía rondando.
Como si lo hubiera invocado, el hombre apareció por la puerta de la oficina.
—Ya vete, güey. Yo cierro —le dijo.
—Todavía tengo cosas qué hacer —justificó, sin importarle mucho mentir.
—No te hagas. Lo que sea, lo puedes terminar mañana. Pero antes de que te vayas, revisa esto. —Darío acortó la distancia entre ambos y le extendió una solicitud de trabajo que Agustín le quitó de las manos.
De una sacudida de cabeza, exigió una explicación antes de leer el documento.
—El nuevo chalán.
—¿Qué no lo iba a escoger yo?
—Habla con él si quieres, pero es bueno.
Agustín se rascó la cabeza, no muy convencido de las intenciones de Darío, pero tampoco quería discutir con él. Estaba medio harto de todo, incluso, llegó a pensar en dejarle el taller por entero y dedicarse a algo más. Si tan solo supiera hacer otra cosa, sería más fácil. Movió la cabeza en una clara afirmación, para que el otro supiera que estaba de acuerdo.
Satisfecho, Darío se dispuso a dar media vuelta; solo lo retuvo la curiosidad.
—¿Y eso? —preguntó, señalando la bolsa de regalo sobre el montículo de facturas en el escritorio.
El otro mecánico se encogió de hombros y se puso a leer la solicitud de trabajo que le había dado.
—¿No es tuyo? —insistió el hombre, tras tomar la bolsa y examinarla.
Agustín se había hecho para atrás para dejar pasar el ancho brazo de Darío. Y le dirigió al hombre una mirada de reprobación, negando con la cabeza a modo de reclamo.
—No sé —respondió, fastidiado de tanta pregunta—. Aquí estaba cuando volví.
—Yo salí nada más poquito. Pero aquí se quedó Ramón.
— Ya le pregunté y dice que no sabe. El Meny anduvo conmigo, así que tampoco sabe.
—¿Cómo no va a saber? Si no salió más que a comer y dejamos el taller cerrado. Será de la Rosaura. Ábrelo.
—¿Y si es para ti?
—No creo. Ni mi viejita me regala nada desde que era chamaco.
—Pues a mí tampoco. Solo Lily.
Ante la mención, se hizo un silencio abrupto, que cortó de tajo la insistencia de Darío:
—Ábrelo ya.
—Como chingas.
Agustín se acomodó en la silla y agarró la bolsa que Darío devolvió al escritorio, justo frente a él. La abrió sin delicadeza e hizo a un lado las decenas de papeles azules y plata que ocultaban el contenido. En el fondo, encontró una caja de cartón blanco y la sacó. Antes de abrirla, vio el dibujo impreso; un reloj en forma de auto. No era cualquier vehículo, sino una camioneta que, sin ser similar a la suya, se la recordó. No creyó que fuera eso el contenido. La posibilidad de estar a punto de enfrentarse a una broma de sus compañeros lo hizo considerar permitir que fuera su socio quien la abriera.
—¿Qué esperas?
Ya estaba preparado para el mal trago y las risas burlonas de los demás, pero lo que descubrió fue ese reloj de la imagen, junto a una tarjeta.
«Señor Agustín, el otro día su ayuda significó mucho para mí. Era de esas noches muy oscuras, así que fue agradable pasear en su princesa y conocerlo. Si necesita ayuda alguna vez y puedo brindársela, con gusto lo haré. Mis datos están al reverso».
Carraspeó para deshacerse del desconcierto. Sus ojos pasearon de la bonita caligrafía de la tarjeta al reloj.
«La güerita». Había pasado mucho tiempo desde la última vez que una sensación de mariposeo se anidó tan fuertemente en él. Con rapidez, guardó el reloj en la caja y la caja en la bolsa, y se aseguró de aferrarse a esta para que Darío no volviera a tocarla.
—¿De quién es? —Darío intentó arrebatarle la tarjeta, pero él la apartó con brusquedad y se la guardó en la bolsa del pantalón—. Dime, güey. Fue Rosaura, ¿verdad?
—Mejor cierra. Ya me voy —anunció, abriendo el cajón superior del escritorio, donde guardaban todas las llaves, incluyendo las de su Princesa.
#2889 en Novela romántica
#806 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025