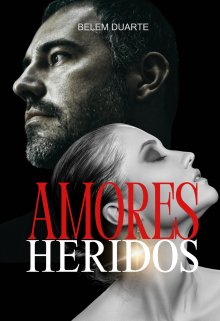Amores heridos
11
A Marcela la asaltaron mil ideas. Lo que le dijo a Agustín significó lo más verídico que podía decir de sí misma: no era capaz de ser tan audaz. Hubo una época en que lo fue, una turbia y llena de caídas. Acuciada por la rebeldía de haber perdido a su hermano y ser la hija invisible de dos almas rotas, anduvo dando tumbos, en una búsqueda de sí misma que parecía una carrera contra la vida.
La vida ganó y la vapuleó de muchas formas, demostrándole su triunfo.
Y ahí estaba, veinte años después, en la camioneta de un hombre del que solo conocía el nombre y el oficio. La ventanilla se convirtió en su mejor escape para concentrarse en el presente. El semáforo en rojo le permitió analizar las fachadas iluminadas de los negocios, algunos aún abiertos, le ofrecían un estímulo visual en el que perderse: una cafetería, un negocio de fotocopias, una escuela de inglés cuyo gran ventanal dejaba ver el aula. Pensó que era un desatino. ¿Quién podía aprender en un escaparate? ¿Cómo se podía respirar con tranquilidad?
La referencia le recordó a sí misma, vivía tras un cristal. Estaba cansada, quería hacerlo sin ojos alrededor, entre paredes sólidas resguardándola.
Dejó la acera en paz y se enfocó en la mano derecha de Agustín sobre el volante. Antes lo vio hacer con ella el cambio de marcha con extrema facilidad. Lo que haría cualquier conductor experimentado, pero en él, el gesto le causó cierta fascinación. Las luces de la avenida permitían ver mucho. Algunos pequeños lentigos solares de un marrón muy suave, diseminados por el dorso, la hicieron preguntarse cuántas manchas ocultaría el puño de su camisa, o si las había.
Las fibras de su cuerpo reaccionaron al rumbo de sus especulaciones.
Había algo propio de él que la atraía y despertaba un cosquilleo imperceptible, pero difícil de confundir. Se preguntó si los rescoldos del vino contribuían a que le prestara tanta atención a esa otra faceta de él que no podía definir, una mezcla cautivante, sutil y firme a la vez. Inhaló profundo, sosteniendo la cabeza en el apoyo del asiento. No olía a perfumes costosos ni abrumadores, tampoco a esencias pesadas; era algo oculto a la vista. La frescura del jabón en su piel se percibía en aquel ambiente cerrado y pequeño.
Apretó su bolsa entre los dedos, más sensibles que nunca a esos espasmos que suelen nacer en lo íntimo.
—Usted me dice, ¿le sigo por aquí o la llevo a dónde yo quiera?
La voz de Agustín la hizo contemplar su perfil y sonreír por pura inercia, aunque nunca repartió un gesto de simpatía tan sincero. Si por ella fuera, le pediría conducir sin rumbo hasta que la Princesa se quedara sin gasolina, nada más para ver hasta dónde podían llegar juntos.
—Primero dígame si le gustaría cenar algo en especial —indagó, con mayor confianza a cada palabra.
—Lo que sea, nada más le digo que no me gustan los lugares muy caros.
La aclaración la hizo ampliar la sonrisa hasta casi volverla risa.
—No se preocupe, a mí tampoco.
—Viéndola es difícil de creer.
—¿Viéndome?
—A ninguna mujer se le niega una buena vida, pero una como usted se merece todo lo que un hombre pueda dar.
—Está haciendo demasiadas conjeturas, ¿parezco alguien exigente? —cuestionó, sin saber si sentirse halagada, agraviada o seguir divirtiéndose.
—No quise ofenderla.
—No me ofende. Tal vez tenga razón. Pero las apariencias engañan. Mucho de cómo me veo obedece más a lo que tengo que representar en mi trabajo, y no a lo que me gusta o soy. A usted debe pasarle algo parecido... —Decidió callar, era complicado explicarle que lo que veía por fuera, pese a no desagradarle, no le hacía justicia a lo que su aura le trasmitía.
—Yo soy lo que ve, no hay más, güerita... ¿Puedo decirle así? —pidió, mientras sus miradas se cruzaban en un rápido gesto de complicidad.
Asintió, complacida con aquel mote. No era la primera vez que alguien la llamaba así, pero en boca de Agustín sonaba con un deleite único.
—Ya sé —exclamó, sintiéndose triunfal al creerse poseedora de una buena propuesta—. A mí me gustan los hot dogs. Si a usted también, dé vuelta a la derecha. Y quédese en el carril derecho —indicó, señalando la esquina unos metros adelante.
Él obedeció y, de estar en un río de autos, en su mayoría grises y blancos, pasaron a otro mucho mayor, de cuatro carriles anchos donde la velocidad de circulación aumentó de inmediato. Marcela abrió la ventanilla, entreteniéndose con la manivela nada cooperativa de la camioneta. Sentir la fresca brisa nocturna la hizo soñar con sus brazos acunando un pequeño cuerpo; con suerte... al lado de un hombre bueno.
La melancolía se hizo humo al voltear hacia el conductor.
—En la próxima plaza. Esta —señaló con el dedo índice en reiteradas ocasiones, tras despegar un poco la espalda del respaldo en un acto exagerado para no dejar atrás su destino.
El estacionamiento al que ingresaron era pequeño, con pocos y estrechos espacios para aparcar. Agustín debió hacer varias maniobras para caber en el único libre. El lugar consistía en pocos restaurantes, un bar japonés y una pequeña clínica médica. En el centro, a un lado de donde bajaron de la camioneta, había un área verde, con palmeras, arbustos y césped, que cruzaban tres senderos de adoquines zigzagueando hasta converger. El verdor aportaba un toque de calma y oxigenaba el ambiente; daba la sensación de que la avenida y su tráfico se encontraba lejos por más cerca que estuviera. Al fondo, donde tres restaurantes compartían la zona de comida al aire libre, protegida solo por un tejado adornado por enredaderas artificiales, se elevaba la algarabía de los comensales, repartidos en varias mesas de madera.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025