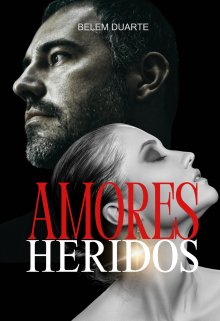Amores heridos
14
«¡Qué locura!», gritaba la mitad razonable del cerebro de Marcela. Aquello era tan improbable. Y, aun así, ahí estaba, en horario laboral, pendiente del celular y deseando que fuera viernes. Por si la ansiedad de encontrarse ante sensaciones que creyó no volver a vivir no bastara para ponerla al límite, ese jueves celebraba su cumpleaños y tuvo que contenerse para no compartirlo con su nuevo... ¿amigo?
En realidad, no sabía cómo definirlo, por eso no quería comprometerlo a felicitarla.
A sus recién cumplidos treinta y nueve años, era tan extraño aquel revoloteo en el pecho, similar a mariposas volando por rincones ocultos de su anatomía... y de su mente.
Había visto a Agustín solo un par de veces, hablado con él por teléfono otras pocas, e instaurado, en escasos días, una rutina de intercambio de mensajes que se abrió paso de forma espontánea. Simplezas que comenzaron a colarse entre las grietas de la cotidianidad. Lo dicho por él se quedaba grabado, sin importar que tuviera otros asuntos por atender. Su presencia, aun a la distancia, llenaba el espacio de una manera que le resultaba inexplicable, haciéndola sentir acompañada.
Sin darse cuenta, empezó a añorar saber de él, a buscar cualquier señal de su existencia en los minutos del día. Descubrió que esperaba sus mensajes para tener un pretexto nuevo para acercarse y un motivo para repetirlo. Si él no mostraba iniciativa, ella lo hacía.
Igual que adolescente confundida, usó el buscador de internet para averiguar cuál era el tiempo mínimo para caer en el influjo del enamoramiento. Encontró una página, poco confiable, que aseguraba que noventa minutos de conversación íntima y sincera eran suficientes. Sumó la duración de sus charlas y concluyó, tras mucho darle vueltas, que su edad debía permitirle la libertad de dejar de preocuparse por una equivocación y asumir a consciencia lo que pudiera acarrearle. Después de haber errado dos veces, podía hacerlo una tercera; al menos, lo haría dispuesta a afrontar las consecuencias de su propia impulsividad, y no por el engaño de otro.
Su determinación le brindó calma y sus dedos, electrizados de anhelo, levantaron el celular al escuchar la señal de la llegada de un nuevo mensaje.
Sin embargo, su esperanza se hizo añicos.
«¡Feliz cumpleaños, dulzura! Hoy tengo la tarde libre por si quieres pasarla conmigo».
La inesperada felicitación le causó arcadas. Había escuchado, por habladurías entre las empleadas de la universidad, que Mario era un patán de grandes alcances, pero con ella nunca se había atrevido a tanto.
«¿No te parece que tu mensaje es irrespetuoso?» respondió.
«Después de cómo te vi la otra noche, no me vas a venir a decir que eres tan respetable».
«¿De qué hablas?».
«Te gusta hacerte la difícil hasta para eso. La otra noche que nos encontramos, ibas de coger con ese sujeto. Y no lo niegues, tu cara lo decía todo. Por como ibas despeinada, de seguro te dio bien duro».
Un nudo, pequeño y punzante, comenzó a formarse a la altura de su estómago. Volvió a preguntarse cómo Mario podía atravesar los límites de la buena educación tan fácilmente. Si bien lo conocía de tiempo atrás, nunca le dio la confianza para expresarse de esa forma.
«Estás equivocado, pero no tengo por qué darte explicaciones a ti. Si me acosté o no con él, no es tu problema».
«Si tan fácil eres, me la debes. Cuando salimos te portaste como una santurrona y yo de pendejo que te creí».
La garganta seca y apretada de Marcela la obligó a tragar saliva. Un bloqueo se trasladó a sus dedos que, temblando, no lograron escribir. No era capaz de comprender lo que Mario pretendía. Repasó las posibles acciones a seguir: ¿Debía interponer una queja en la universidad? ¿O solo ignorarlo? Al final, pulsó el botón para iniciar una llamada, suponiendo que, con una comunicación más directa, él no sostendría su insolencia.
—¿Qué es lo que te sucede? Tus mensajes son completamente inapropiados. Puedo reportarte a Recursos Humanos.
La carcajada de Mario la crispó de los pies a la cabeza.
—¿A cuáles? No eres empleada de la universidad. Y no te he hecho nada, ¿o sí? Solamente quiero lo que me toca. No me gusta gastar mi tiempo y lo hice contigo sin obtener nada a cambio.
—¿Por dos salidas crees que puedes exigirme algo? ¡No tenemos ningún tipo de relación!
—No es una relación lo que quiero. Y más te vale que la próxima vez que nos veamos te portes mejor. ¿O quieres que le muestre a tu papá las fotos que te tomé esa noche mientras sonreías como una puta zorra? Él querrá saber quién es ese imbécil.
Sus hombros se tensaron. Separó el celular de su oído y logró cortar la llamada. A continuación, bloqueó el contacto de Mario. Sin poder creer lo que acababa de suceder, dejó el celular en el escritorio, apartándolo de su vista con asco.
Respiró a profundidad varias veces para regular la velocidad de sus latidos. Habían sido solo palabras, pero, al igual que las de Agustín, le mostraron un efecto poderoso, aunque devastador. Las de su amigo, junto a su tierno coqueteo, significaban serenidad y deleite; las de Mario, en cambio, perturbaron su equilibrio sin que pudiera detener su impacto.
—¿Se encuentra bien, directora?
#2889 en Novela romántica
#806 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025