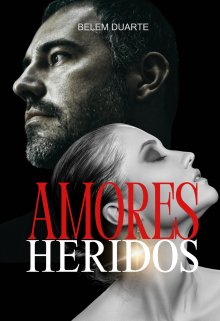Amores heridos
15
El sonido áspero y entrecortado del motor de la Princesa cesó, junto a la vibración irregular de su carrocería, una vez que estuvieron frente al edificio de Marcela. Ella miró el perfil de Agustín, durante el trayecto de regreso no había dicho mucho, y una seriedad particular ensombrecía sus facciones. Se preguntó si había sido buena idea invitarlo al teatro.
—¿Disfrutaste la obra? Escuché muy buenas recomendaciones y tenía ganas de verla —indagó; estaba decidida a no guardarse ninguna interrogante.
Por mucho tiempo lo hizo. Con Cristóbal, con Humberto, incluso con sus padres. Actuaba de la manera que creía que les agradaría. Si no los veía conformes, cambiaba lo que suponía estaba haciendo mal. El desgaste por complacerlos había sido abismal, y lo último que buscaba era repetir ese camino.
—Está buena, güerita. Me dejó pensando.
Los ojos de Agustín permanecieron fijos al frente, pero alcanzó a notar el velo lúgubre que los empañaba.
—¿En tu esposa? —«No debí preguntar eso» se reprendió de inmediato; la pregunta era en exceso invasiva, pero las palabras que emergen de la boca no se borran como en el manuscrito de una novela mal escrita.
—Sí.
Ante su respuesta, no pudo evitar querer saber más.
—¿Piensan regresar? Es decir, ¿la extrañas? —Al preguntar, procuró no perder ningún detalle de su expresión y lenguaje corporal. Él permaneció pensativo unos instantes, supuso que ordenando sus sentimientos.
—Por meses solo quise que volviera y se arrepintiera de irse. Pero no lo hizo. Ni hemos hablado desde que se fue.
—Todavía puede hacerlo. Tal vez ella también tenga que procesar lo que sea que sucedió entre ustedes.
Era una posibilidad que ella misma debía contemplar para esclarecer a dónde iba la amistad o lo que estuviera surgiendo con Agustín.
—No creo, ya sacó cita para firmar el divorcio y me dijeron que anda con otro.
—No lo sabía, perdón.
—Prefirió al mismo pendejo que la abandonó cuando Lily estaba chiquita. Igual más pendejo debo ser yo porque luego de que se fue, estaba dispuesto a pedirle que se quedara si regresaba. —Sus ojos buscaron los de ella, que se quedó sin habla—. ¿Has estado casada, güerita?
—No.
Él regresó la mirada al frente, cabizbajo.
—Cuando lo estás por veinte años, tu esposa se vuelve algo que llevas aquí y aquí... —Agustín señaló su pecho y su cabeza—. Lo que haces, lo haces pensando si se va a molestar o le va a gustar. Puedes estar todo el día sin hablarle... o varios sin que se digan mucho, pero no pasa nada porque ahí va a estar. Se me figuraba que nunca se iba a ir. Al siguiente día me costó levantarme. No se oía nada, hasta pensé que estaba en otra casa o que me había muerto. Cuando por fin pude pararme, no hallaba ni el café... estuve media hora buscando el pinche frasco y cuando lo encontré, ya no quería nada. Nomás que fuera de noche para volverme a dormir.
—¿Y no intentaste llamarla o buscarla en ese momento?
Agustín negó con la cabeza y su pecho se hinchó de aire que liberó de a poco.
—Creí que se le iba a pasar como otras veces, pero era la primera vez que se iba de la casa. De tonto pensé que era igual.
Por un instante, enmudecieron, absortos en su mundo interior.
—Lo lamento —expresó al fin Marcela. Era honesta, a nadie le deseaba la devastación que puede dejar el rompimiento de una relación larga—. No he estado casada, pero viví ocho años con alguien. —De estar lejos, Agustín volvió. Sus miradas de nuevo se abrazaron, y entonces fue ella quien desvió la suya—. A mí también me dejaron. Él decidió que ya no podíamos estar juntos. Pensé que era algo repentino, pero no fue así. Luego de que se fue, lo comprendí. Los pequeños desacuerdos que no son importantes, los espacios dónde no sabíamos de qué hablar. Que en el último año ni siquiera buscara tomarme la mano o estar conmigo. Que yo no supiera que quería. Me equivoqué. Hice todo mal.
—No te eches la culpa, güerita, las cosas salen de la fregada sin que uno quiera.
—Pero eso quita responsabilidad. Nosotros decidimos a dónde va nuestra vida.
—Yo no quería que Olga se fuera, tú tampoco querías que te dejaran.
—Bueno, no, pero son consecuencias.
—A lo mejor tienes razón. Pero ¿y lo que no hicimos nosotros? ¿O dónde queda Dios? No dicen que nada pasa sin que él no quiera.
—A veces, me cuesta creer en Dios —afirmó, fijando sus ojos en Agustín. Era la primera vez que revelaba aquello, a sí misma y a alguien más.
Él recibió su acercamiento, con esa mirada limpia que tanto había llegado a gustarle.
—No güerita, nadie merece estar solo. Por más tarugadas que haga. Si no mataste o robaste y no eres un hijo de la chingada, no es para que te den la espalda. —Agustín sonrió de repente, sorprendiéndola—. Y si Olga tuvo que irse para conocerte, algo bueno salió de ahí.
—Me gusta hablar contigo —confesó.
—Y a mí me gusta verte.
—¿Tienes planes para mañana?
—No, cierro el taller a las dos.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025