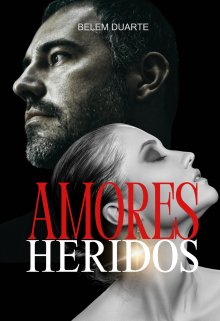Amores heridos
19
Dos semanas pueden significar una eternidad o un suspiro y, mientras Agustín leía en la pantalla del celular los mensajes matutinos de la güerita y salía de su casa con una sonrisa, pensó que para él habían sido lo último: un suspiro revitalizante. De la mano de ese ángel convertido en mujer, había pasado de sentirse un despojo humano a un hombre otra vez.
Aunque no se habían visto a diario, sí procuraron hacerlo al menos cada tercer día. La noche anterior había regresado tarde de visitarla, lo que tuvo sus consecuencias a la hora de despertar. No lo consideraba un problema. Que Darío tuviera que encargarse de abrir no lo preocupaba, y había sido claro con él. Nunca en los años que llevaba al frente del taller se tomó unas vacaciones largas; acortar su horario unas semanas lo compensaría.
Quería disfrutar al máximo.
El fin de semana, al igual que aquel primer domingo, estuvieron juntos desde temprano y se despidieron para ir a dormir, sin mayor inconveniente que buscar la forma de alargar las horas juntos. Con ella era fácil estar y respirar, su presencia aligeraba el alma. Le bastaba besarla y abrazarla para llenarse de todo tipo de sensaciones gratificantes.
Antes de arrancar el motor de la princesa, respondió con dedos efervescentes: «Ten un buen día, mi güerita. Más tarde te llamo», luego de una conversación de cortas y rápidas líneas.
Hubiera preferido ir directo a verla o, como había hecho algunas veces, robar minutos a la mañana para hablar por videollamada con ella. Eligió no hacerlo e irse a comprar unos materiales que hacían falta para el trabajo, para así poder salirse temprano otra vez.
Una hora después, estacionó a un costado del taller. Al ir acercándose, escuchó la voz elevada de Darío. Apresuró sus pasos pues el tono era muy distinto al habitual de su socio; este carecía de amabilidad y rebosaba de exigencia. Al atravesar el portón, vio a todos reunidos; los tres ayudantes y su socio. Darío apuntaba unos ojos de fuego hacia Ramón, que lo encaraba con un gesto de confusión.
—¡¿Dónde chingados está, pinche Ramón?!
—¡Ya te dije que yo no lo vi! —El muchacho manoteó, entre la desesperación y el enfado.
—¡¿Qué traen?! —interrumpió Agustín, sin detenerse en inútiles formalidades. Notando el humor alterado que saturaba el ambiente, se colocó entre los dos hombres.
—¡Pues este pendejo! —refunfuñó Darío, sin apartar la vista de Ramón, que ya no lo encaraba, sino que parecía rebuscar en su memoria—. Se fue conmigo por el carro del señor Corona. Él fue quien se lo trajo. El cliente me llamó hace rato para decirme que a su hija se le olvidó el celular en los asientos de atrás y encargármelo. Y el pinche celular no está, y este dice que no lo vio ni sabe dónde está. Le dije al señor, pero no lo saqué de que tiene que estar en el carro, que la muchachita lo dejó cuando se bajó a la escuela y a él se le olvidó bajarlo. Para colmo es de los caros.
No se suponía que el taller se hiciera responsable de objetos olvidados en los vehículos, todos los demás se lavaban así las manos, pero para Agustín tal medida no era del todo honesta y le gustaba creer en cierta gente. No ponía en duda al cliente; no era cualquiera, sino uno que llevaba años atendiendo.
—Güey —dijo, llamando la atención de Ramón—. No eches mentiras.
—¡¿Tú también?! —gritó el muchacho, al límite. Su semblante ya no era de molestia sino de una angustia profunda—. ¡Ya le dije a este cabrón que no vi nada! Y no fui el único que agarró el carro. Sí me lo traje yo, pero aquí este güey también lo abrió para meterlo al taller, ¿o no, cabrón? ¡Diles! —exigió a Juan, el nuevo ayudante, alargando el brazo hacia él.
La cara desencajada de Ramón parecía buscar la verdad.
—Yo tampoco lo vi —dijo el otro, con los brazos cruzados y sostenido contra un vehículo, por completo indolente.
Incluso Meny, el tercer ayudante, que nada tenía que ver, se notaba afectado. ¿Por qué ese otro ni siquiera parpadeaba? Agustín no confiaba en la gente que podía disimular lo que pasaba por su cabeza tan fácilmente.
—No lo viste, pero bien que pudiste agarrarlo, ¿no? —cuestionó, con el cuerpo volteado hacia el hombre y dejando claro que su palabra no le bastaba.
—¿Y por qué le echas la culpa a él? —adelantó Darío, medio ofendido, antes de que Juan respondiera—. Si alguien tuvo tiempo de andar de rata fue el Ramón.
—¡No soy un ratero! —Ramón había perdido toda compostura y la afirmación salió de su boca entre gotas de saliva y un atisbo de ruego—. Agustín —lo llamó, con la mirada más parecida a la de un niño asustado que a la de un hombre—. Tú créeme, güey. Ya me conoces. No soy un pinche lacra.
—Igual tienes que hacerte cargo, tú trajiste el carro.
Darío seguía empeñado en culpar a Ramón, en lugar de buscar una solución. La paciencia de Agustín se estaba agotando. Siempre se había esforzado en elegir bien a sus ayudantes para evitar ese tipo de problemas. Al principio, cuando alguien nuevo ingresaba, se convertía en su sombra durante meses, vigilando si tenían malas costumbres o eran descuidados. Sin embargo, con Juan había relajado ese hábito. Comprendía que había sido su error, el ayudante nuevo no acababa de agradarle. No aprobaba su poca disposición a aprender y que a propósito se tomara más tiempo para hacer el trabajo que le asignaba. Con Darío tampoco tuvo mayor conflicto en los años que llevaban colaborando, pero con Juan ahí, su socio parecía otro.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025