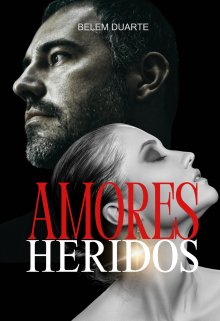Amores heridos
20
Tras estacionar frente a la casa de Agustín y detrás de la Princesa, Marcela se quedó unos segundos dentro del vehículo. Él ya estaba ahí. Confirmarlo alteró sus sentidos con piquetes de ansiedad que dispararon sus latidos. Apagó el motor, soltó el volante por completo y dejó que la melodía de Adele, One and Only, reproduciéndose en los altavoces y en su propio pensamiento, la hundiera en sí misma y en vivencias pasadas. Unas que quería olvidar, y las más recientes, que pretendía repetir hasta llenarse de ellas. Admiró la luz encendida a través de la trasparencia de las ventanas de la casa, entre anhelante y temerosa de aquel paso.
No podía creer que estuviera tan nerviosa, al grado de sentir que era la primera vez que estaba dispuesta a desnudarse y compartir su intimidad con otro. Pero de algo sentía certeza: Agustín no era como esos malos amores que le dejaron cicatrices. Cada una de esas historias pasadas le pesaba dentro y, junto al empuje para ver hacia delante, pretendía dejarlas atrás.
En especial la de aquel muchacho, torpe e impetuoso, que le robó la ilusión mientras ella le rogaba que parara porque la lastimaba, y él le repetía que era normal. Ocurrió en la casa de él, en una habitación desordenada, con apenas la ropa interior de ambos abajo, lo suficiente para concretar el acto, el primero en su historia, y con los padres de su compañero al otro lado de la puerta cerrada. Ella tuvo que apretar los dientes para que sus quejidos no los delataran.
Antes de decidirse, Sandra lo había hecho parecer tan fácil con sus anécdotas de diosa de la cama, que en ese momento se preguntó si era la única incapaz de hacerlo bien. No obstante, con el tiempo comprendió que, aunque ambos eran jóvenes, no había excusa para la falta de delicadeza con la que había sido tratada.
Pese a razonarlo, después de aquello, ninguna experiencia fue realmente gratificante. Aprendió a relajarse y dejarse guiar. Creyó amar a cada hombre con el que se compartió y su deseo era complacerlos, pero no descifraba cómo hacerlo, y tampoco sabía cómo pedir lo que necesitaba para ella. Al final, lo único que obtenía era el mismo desastre físico que reflejaba su mente.
Con Humberto fue un poco mejor. Al principio, él intentaba que ella lo disfrutara, y en parte lo lograba, pero siempre había algo que tiraba del placer, impidiéndole entregarse por completo. El transcurrir de los años logró que él dejara de buscarla íntimamente, argumentando que el cansancio cotidiano le quitaba las ganas. Pero Marcela sabía que, en realidad, era la insatisfacción de sus encuentros lo que lo alejaba. En algunas ocasiones, fue claro y le dijo que ella se cerraba, que rechazaba estar con él, y por eso prefería dejar de intentarlo.
«Deja de pensar en eso» se reprochó, frustrada consigo misma y la triste costumbre de sabotearse. Nada la haría desistir de tocar esa puerta; ya no solo deseaba ser madre, sino que Agustín fuera el padre. La idea le parecía la poesía más bellamente recitada, como si las piezas de su universo hubieran encajado aquella noche desolada en que lo conoció.
Determinada a mantener a raya las experiencias pasadas, bajó del auto. El silencio del exterior la intimidó; la calle desierta despertó su vulnerabilidad. Con pasos rápidos y firmes, avanzó hacia la puerta y tocó con los nudillos, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando sus ojos encontraron el timbre, y el alivio disipó el sobresalto que había comenzado a crecer en su pecho.
Agustín abrió casi al instante. Marcela había olvidado su apariencia luego de un arduo día de labor. Su rostro de brillo apagado era una mezcla de agotamiento y acaloramiento. Las manos, ásperas y curtidas, estaban ennegrecidas por el aceite, con las uñas cubiertas por una delgada capa de suciedad que resistía cualquier intento de limpieza rápida. Las condiciones de su ropa no eran mejores, con manchas y polvo.
—Güerita —exclamó. Su expresión de asombro iba camino a la alegría.
—Hola. ¿Acabas de llegar? —aventuró ella.
—Sí, pásale —ofreció, haciéndose a un lado para permitirle entrar. A continuación, cerró la puerta—. No te vengas así, aquí es peligroso de noche. Me hubieras dicho para ir por ti.
—Debes estar muy cansando y quería verte —acotó, mientras cedía al impulso de reducir la distancia, buscando perderse en su cuerpo con un abrazo tímido.
Pensó que ese acercamiento era muy poco provocativo, debía esforzarse sí quería ser clara en sus intenciones.
Él correspondió, rodeándole la espalda con los brazos, afectuoso. Su calor disminuyó la inquietud echando raíz en el alma de Marcela.
—Te voy a ensuciar —le dijo al oído.
Sonrió, enternecida con su afán de cuidarla de todas las formas posibles. Al igual que un hechizo recién invocado, el detalle provocó que el magnetismo del anhelo carnal volviera a apoderarse de su voluntad.
—Qué importa. —Alzó su rostro para quedar prendada de la mirada masculina.
Él se quedó quieto un instante, igual que ella, respirando el mismo aire caliente y denso. Cada uno pasaba de los ojos del otro a su boca. El escaso espacio permitía percibir el latido ajeno y contribuir a la atmósfera creada por la complicidad de los amantes. Fue Marcela la que, impaciente, acabó por caer en la tentación, librando la corta distancia y devorándole los labios con urgencia. Un acto desesperado que pretendía ser seductor. Agustín aceptó su arrebato, permitiendo que lo acariciara con la lengua y que invadiera su boca con intención de robarle el aliento. Sus dedos se unieron al festín, apretando la tela y piel ajena a su alcance, en tanto que las manos de él únicamente la sostenían.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025