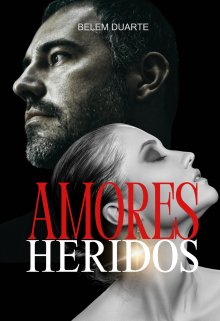Amores heridos
23
Olga solía perderse en la visión de las calles, las aceras y la gente por ellas mientras el autobús seguía la ruta de ida y regreso a su trabajo. Ponía especial atención en quienes aguardaban en las paradas del transporte público, algunos con caras largas y otros bostezando, sin mucho qué hacer hasta que pasara su ruta. Para ella, esa espera, e incluso los cuarenta minutos de trayecto, estaba lejos de agobiarla y se asemejaba más a un rato de meditación. Un espacio que solía aprovechar para proyectar los objetivos y planes que habían surgido y tomado forma en los últimos meses.
Su trabajo como secretaria en un despacho de abogados era extenuante por la rutina a la que debió acostumbrarse, una para la que había perdido habilidad, y la paga no era mucho; sin embargo, no le restaba ilusión a esa nueva etapa. Por primera vez en mucho tiempo, hacía algo para ella misma, y eso la colmaba de satisfacción. Había aprendido mucho estando ahí, en su papel de apoyo y como observadora. Todo aquello la hacía recordar sus sueños de juventud y suspirar por ellos, mientras vivía su realidad, en la que ya no podía volver al mismo punto que dejó veintiséis años atrás, cuando se embarazó de Lily.
No se arrepentía de sus decisiones, al contrario; la maternidad, pese a lo complicado, y la familia que formó con Agustín llegaron a ser lo más importante de su existencia. Pero esa fuente de alegría inicial se transformó con el pasar de los años en jornadas que se repetían día tras día, sin ninguna variación, sin nada para ella que no fuera la recompensa de verlos a ellos bien. A veces se sentía culpable por no conformarse, por no ser capaz de encontrar nuevos senderos en el mismo viejo y conocido camino, por cargarse de crisis sin alivio. Recordaba con nostalgia esas noches en las que solía sentarse frente a la pantalla mientras su familia descansaba, pensando en qué más podía hacer para desaparecer el vacío que la consumía y le arrancaba las sonrisas que deseaba compartir con ellos.
Ideas surgían y morían con la madrugada, porque en cuanto la mañana llegaba, volvía a encargarse de cada detalle en casa que necesitara atención, de las comidas para Agustín y planchar las blusas de Lily; de cumplir favores y aligerar cargas. De los servicios de costura y confección que ofrecía y no progresaban más allá de unos pocos encargos que las vecinas le hacían, más como una consideración que como un verdadero negocio.
No sabía si eran los años o su falta de empuje, pero la energía se le fue acabando. O cambiaba, o no haría nada. Y a sus casi cincuenta años, deseaba algo distinto, aunque el precio fuera la soledad. Comprendía lo radical de su solución. Muchas veces quiso hablarlo con Agustín, hasta caer en la cuenta de que, si no se iba, las cosas seguirían igual hasta su muerte. No era culpa de él, había sido un esposo y un padre maravilloso; era ella quien no se encontraba a sí misma y no supo converger con él.
Por otro lado, pensar en su futuro no le impedía seguir preocupándose por su hija. Revisó una vez más la pantalla de su celular, mirando el chat con Lily. Su último mensaje continuaba sin respuesta, y ya habían pasado varias horas del envío, aquella mañana. Su horario laboral había terminado y un mal presentimiento iba anudándose en su pecho.
Los primeros meses después de la boda de Lily, mantenían una comunicación casi constante; no faltaba la llamada diaria, siempre llena de anécdotas por parte de su hija. Ansiaba que su pequeña formara una familia en la que fuera feliz. Lily ya era una profesionista, con un empleo estable, lo que le daba tranquilidad. Por desgracia, ese vínculo madre-hija comenzó a enfriarse. Primero, las llamadas se espaciaron hasta quedar en una semanal. Luego, disminuyeron los mensajes y se acortaron las palabras. Lily dejó de hablarle de lo que acontecía en su vida y se limitó a saludarla, como se hace con una conocida, y más por cortesía que por verdadero deseo de compartir. En varias ocasiones, quiso ir a visitarla, pero solo obtuvo cancelaciones de último momento. Lily siempre argumentaba que los planes de Eduardo eran otros, y con eso se acababa la conversación.
Pudo soportar lo anterior sin querer arrancarse las entrañas, pero tantas horas sin respuesta a su mensaje empezaban a menoscabar su cordura. Si no veía a Lily pronto, no podría dormir ni comer un día más.
El rumbo por el que se encontraba le dio una idea. La empresa dónde trabajaba su hija no quedaba muy lejos, así que bajó del transporte público para tomar el que la llevaría hasta ahí. Con suerte, la alcanzaría antes de su hora de salida. Necesitaba comprobar que estuviera bien, porque en ella había ido creciendo la punzada de que algo sucedía sin que lo supiera. Los sollozos que Lily justificaba como cambios de humor por su período, los mensajes encriptados que se negaba a explicarle, todo sumaba piedritas al saco de angustia sobre su espalda.
A Agustín le había dicho que su hija estaba bien para no mortificarlo. También porque no olvidaba aquella noche, un par de semanas antes, cuando Rosaura estalló sin motivo aparente y le soltó que Agustín había iniciado una relación con otra mujer. La noticia la tomó por sorpresa y, en un primer momento, no la alegró. Después de digerirla, decidió estar en paz con todas las consecuencias de lo que había elegido.
Ambos merecían algo mejor que la monotonía de una relación que ni crecía, ni cambiaba, ni se extinguía.
Al llegar a su destino, apartó de su mente a Agustín y cualquier otra cosa que no fuera Lily. No le fue sencillo que la recibieran. Una empresa mediana de manufactura, con una agenda apretada, no iba a detener sus muchas operaciones para aliviar el desasosiego de una madre. Tuvo que esperar una hora entera en una pequeña oficina antes de que alguien apareciera. Quien se presentó ante ella no fue su hija, sino un hombre mayor.
#2889 en Novela romántica
#806 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025