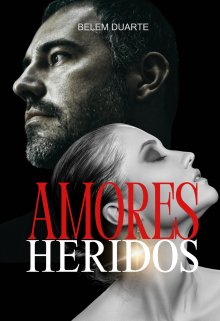Amores heridos
25
Desde hacía tiempo, el reloj se había vuelto el carcelero de su atención. No podía dejar de tenerlo presente. Aquello no era únicamente producto de la necesidad de cumplir con una rutina estricta, marcando la hora de despertar, de salir al colegio, de volver y de regresar a la cama.
Descanso, entretenimiento, trabajo; el reloj era dueño de todo.
Ese aparato simple, con sus números y su avance imparable, era el incansable recordatorio de que el tiempo no perdona; sigue y sigue, arrastrándote en su corriente.
Sin embargo, en poco más de un mes, la balanza que parecía imposible de vencer se había inclinado a su favor. Al lado de Agustín, su anhelo cobró vida propia y le crecieron alas. Confiada en que él quería lo mismo, le habló de sus planes y deseos, de lo importante que cada detalle era para ella. Ya no era una jovencita; no podía tomar demasiados riesgos, y aunque la edad no la favorecía, quiso creer con todas sus fuerzas que, si la vida lo había puesto en su camino, era para acrecentar la alegría de ambos. Se lo rogaba al dios del que, a veces, desconfiaba. A pesar de esos instantes de vacilación, encontraba consuelo en no abandonar del todo la creencia de algo superior. Mantener viva esa fe, aunque fuera acompañada de titubeo, le brindaba consuelo y un alivio profundo.
Un alivio muy similar al encontrado en los brazos de Agustín.
—No te preocupes, güerita. Todo va a salir bien —le dijo él, una noche, después de hacer el amor en el apartamento, testigo y cómplice de su relación—. Y si no, hacemos que salga.
—¿Y si no se puede?
—Lo que se pueda se hace, si no se puede: seguimos juntos.
Sus cuerpos, tendidos de costado, uno frente al otro, tan desnudos como su corazón, seguían ardiendo con el fuego compartido de los pasados minutos. Él le acunó el rostro con la mano y acarició su pómulo con el pulgar, haciéndola entrecerrar los ojos con el deleite de su toque. A cambio, Marcela trazó con su dedo índice círculos en el pecho de él, formando diminutos tornados de vello sobre su piel. Tras el encuentro, el tema del embarazo salió otra vez, igual que sus temores.
Agustín era el primer hombre al que podría expresarle libremente lo que se gestaba en su cabeza; Humberto solía decir que pensaba demasiado, al grado de terminar hastiado y proyectar la negatividad en su contra. Cristóbal ni siquiera la escuchaba.
Su dulce mecánico, lejos de minimizar, absorbía cada preocupación. Y, aunque quizá llegara a la misma conclusión que Humberto, no lo manifestaba de la misma manera.
—¿Tú de verdad quieres esto? Ya sé que me has dicho que sí, pero quizás es demasiado pronto para un compromiso así —indagó.
—Así de pronto supe que te quería.
—¿Sin conocerme?
Agustín deslizó la palma por su cara, cuello y hombro. Lento y suave, provocándole un estremecimiento placentero. Bajó con tiento por su cintura y acabó en su espalda baja, acercándola para acurrucarla contra él.
—¿Y qué más te tengo que conocer? —preguntó. Enseguida buscó su mirada—. Tienes una carita de ángel, eres buena y me haces sentirme en el cielo.
—Pero ¿y si no dura?...
—Güerita, ¿y si mañana me muero?
—No digas eso. Te lo ruego —exclamó, angustiada ante la posibilidad.
—Es lo mismo. ¿Para qué darle tantas vueltas? Aquí estamos ahora, mi ángel. Es lo que importa.
Sonrió, influenciada de la sencillez que él trasmitía.
El reloj, contagiado de benevolencia divina, ya no era su enemigo; se había convertido en su aliado, obsequiándole horas dichosas. Un nuevo objeto de interés se abrió paso en su consciencia: el calendario. Los últimos tres días, significaron una lluvia de esperanza. Aun no tenía certeza, pero en su interior bullía la intuición de que alguien más respiraba su mismo oxígeno. Una prueba desterraría toda sospecha y abrazaría la seguridad. No obstante, por contradictorio que fuera, prefería seguir con la incertidumbre, al menos hasta que el resultado no diera cabida a la duda. Aguardaría un poco, antes de decírselo a él. Estaba a punto de cumplir su propio plazo y las ansías la carcomían por dentro.
De camino al colegio, luego de bajar de su vehículo, el celular sonó en su bolsa y supo que era él. Respondió con una sonrisa radiante.
—Hola, mi vida.
—Güerita.
Su tono era distinto a cualquier otro que conociera; fluctuaba entre el nerviosismo y algo más. Notarlo cimbró su ser, empequeñeciendo lo demás.
—¿Qué sucede?
—Ya sé que hoy nos íbamos a ver, pero...
Parecía apurado y sin entender el motivo, una inquietud se manifestó en su pecho.
—¿Puede ser después? —pidió él.
—¿Más tarde?
—Mejor otro día.
—Sí, claro. ¿Tienes mucho trabajo?
—Es Lily.
El nombre que pronunció la hizo comprender todo sin conocer detalles. Detuvo sus pasos y se acercó a la pared del edificio frente al que transitaba, buscando sostén y refugio, pues estudiantes y profesores desfilaban a su alrededor. Hubiera deseado sentarse, pero no había donde hacerlo. Siempre la impresionó la fuerza intangible de las malas noticias, golpean aún antes de ser pronunciadas, y fue lo que sintió en aquel instante.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025