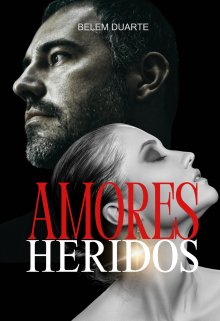Amores heridos
32
Darío ya había cerrado el taller cuando Ramón recibió la llamada de Agustín, pidiéndole que lo acompañara. Era fuera de su horario de trabajo, y el muchacho podía negarse, pero desde pequeño había aprendido cómo se hacían las cosas en México. El “hoy por ti, mañana por mí” era una regla esencial en una sociedad que podía mostrar su cara más dura con una facilidad sobrecogedora. Por otro lado, estaba muy consciente de que hay personas con las que conviene estar bien, ya sea por cariño, respeto o simple necesidad. Con Agustín era una mezcla de las tres, así que no había mucho qué pensar.
Resopló el agobio al finalizar la llamada, y se dirigió a la casa del hombre. Imaginó por el tono de Agustín que no había pasado nada malo entre Rosaura y la señorita Marcela; eso le dio algo de tranquilidad, pues no había sido fácil decidirse a contarle lo que estaba sucediendo. Aun así, esperaba que Rosaura no se enterara nunca de que el soplón había sido él.
Otra llamada entró luego de que caminara una cuadra. Era su mamá, desde que su papá se había muerto, no se quedaba tranquila hasta verlo retornar al hogar.
—¿Qué pasó, jefa? —saludó, aun sabiendo lo que necesitaba.
—¿Dónde estás? Ve la hora, ¿ya mero llegas?
—Salí un poco tarde de la chamba. Y el Agustín quiere que lo ayude con unas cosas. Él me lleva más tarde. Cenen ustedes, para que no se duerman tan tarde.
—Si vas con él, está bien. Nada más no vayas a irte con los vándalos de la esquina.
—¿Para qué me dice eso? Hace un montón que no me junto con ellos —enfatizó, con un dejo de enfado ante la muestra de desconfianza.
—Más te vale. Eso nada más andan viendo que se ratonean o que fregadera hacen.
Le dio la razón de todas las formas que se le ocurrió para que se quedara en paz y colgó. A continuación, apretó el paso; el hambre lo hacía desear terminar pronto.
Agustín lo aguardaba dentro de la camioneta, lo vio apenas dobló la esquina. Abordó y se saludaron con un cabeceo. Enseguida, se pusieron en marcha. Ambos iban perdidos en sus pensamientos, los de Ramón rondaban entre la nada y el agobio de las finanzas de su hogar. No había mucho para él, más allá de conservar su trabajo y ayudar a su mamá a cuidar a sus hermanos. Sin embargo, a veces, también se atrevía a soñar: que regresaba a la escuela, siempre le gustó aprender; que tenía una novia bonita porque, aunque no quisiera, su edad lo traicionaba y avivaba las fibras sensibles en su anatomía; y, lo principal, encontrar la manera de que su mamá no estuviera tan agotada de todo y de todos.
Para que esos anhelos no se hicieran presentes, solía hablar sin mediar mucho razonamiento; a sus pláticas las constituían por lo general anécdotas y observaciones básicas, también le gustaba bromear con sus amigos, o hablar con su mamá de lo que acontecía en el barrio y de los vecinos. No obstante, a esa hora avanzada y con el agotamiento físico de la jornada laboral, incluso hablar le daba pereza.
Espabiló una vez que se adentraron en una colonia desconocida. No hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que era un sitio donde no se podía andar con la guardia baja. Aquello lo sorprendió, Agustín le había dicho que irían a recoger las pertenencias de Lily a donde vivía con su esposo; no pensó que la joven pudiera estar en un lugar tan discrepante de ella.
O al menos lo que recordaba de ella.
En realidad, no la conocía demasiado. Sabía de quién era hija y la veía a lo lejos en el vecindario, pero fue hasta que comenzó a trabajar con Agustín que intercambiaron algunas palabras. Su nombre lo conocía desde hacía tiempo, desde que la pubertad lo hizo poner mayor atención al sexo opuesto y sus rutinas e intereses. Gracias a Rosaura, que era muy amiga de su mamá, supo un poco más. De igual manera, Rosaura lo convenció de acudir con Agustín cuando necesitó un empleo. Al mecánico, le recomendó contratarlo; no podía estar más agradecido con la mujer por eso. Así quedó de alguna forma relacionado con esa familia.
A los pocos minutos, tras varias vueltas en las esquinas, estacionaron frente a una casa de interés social, detrás de un auto negro. Un farol la iluminaba, destacando el gris apagado de los bloques que conformaban las paredes. Las puertas y ventanas eran de herrería barata, y la cochera un cuadrado terregoso, lleno de hierbajos y basura. La apariencia se asemejaba más a una obra negra que a una vivienda habitable.
Ramón observó a Agustín, que se limitó a apretar los dientes hasta hacer notar su mandíbula tensa.
—Oye, güey —le dijo—, ¿y el carro de Lily?
No había ningún auto, ni el del esposo ni el de la joven; la casucha parecía deshabitada.
Agustín no le respondió, únicamente bajó de la camioneta. Del vehículo negro, descendió otro hombre, y ambos se saludaron. Él había imitado al mecánico y ya se encontraba observando la construcción de cerca. Incluso su hogar, pese a la escasez económica, contaba con una fachada simpática y las decenas de macetas, cuyas plantas su mamá cuidaba con esmero, le daban un aire acogedor. Ahí, en cambio, no había más que abandono y se respiraba vileza.
Las luces apagadas indicaban que no había nadie dentro. Aun así, el hombre del auto negro, que supo era un policía investigador, se adelantó y golpeó la puerta con el puño tres veces, produciendo golpes sonoros y violentos. Pasados unos segundos sin obtener respuesta, repitió la secuencia con los mismos resultados.
#2889 en Novela romántica
#806 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025