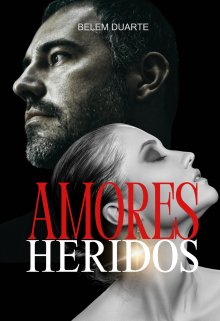Amores heridos
34
La cita era a las doce de la tarde. Por suerte era sábado, así que Marcela tuvo tiempo de prepararse.
Eligió un vestido negro de tela elegante, escote discreto y cuya falda asimétrica le cubría hasta arriba de la rodilla. Había adquirido la costumbre de usar el cabello suelto para ver a Agustín, pues sabía que a él le fascinaba, podía verlo en sus ojos oscurecidos por el deseo. Además, en su piel estaba impreso el cosquilleo que le dejaban sus besos, mientras él le comía la boca y enredaba los dedos en su cabellera, jugueteando con los mechones muy cerca de su nuca. No obstante, debido a la ocasión, optó por peinarlo en el moño profesional del día a día.
En apariencia estuvo lista temprano. Dentro, era distinto. No supo si estar satisfecha o entregarse a la tristeza. Acompañar al hombre que amaba en una pena tan grande era la muestra de que podía ser su pilar, tal y como él lo había sido para ella casi desde el primer instante en que se conocieron. Por otro lado, la ansiedad anudaba su estómago; conocer de frente a la mujer que acompañó a su dulce mecánico por tantos años la hacía sentir extraña.
No tuvo tiempo de seguir escarbando en sus propios sentimientos una vez que alguien llamó a la puerta del apartamento. De la recepción le avisaron de la llegada del visitante, por lo que abrió confiada y feliz por verlo. Lo último se desplomó al encontrarse con un Agustín meditabundo; la línea recta en su boca y una expresión ausente en su mirada que le heló cualquier entusiasmo. La noche anterior habían hablado muy poco, ocasionando que la incertidumbre le pegara de lleno y se adhiriera a su pecho. Para luchar contra ese sentimiento que tambaleaba la seguridad en ella, lo besó en los labios y se abrazó a su solidez, que en ese momento parecía estarse cayendo a pedazos.
—¿Todo bien? —susurró en el oído masculino.
Él rodeó su cintura con los brazos y la estrechó fuerte, hundiendo la nariz en el hueco de su cuello. Lo sintió inhalar sobre su piel como si quisiera sorberse entero el aroma de su perfume. Un estremecimiento la recorrió de los pies a la cabeza. Se adueñó de la tristeza que desprendía el alma de su hombre y sin haber escuchado los motivos, supo que estaba hambriento de refugio.
—No mi ángel, pero no quiero hablar de eso. Mejor después.
Respetó su decisión y tuvo que quedarse con decenas de suposiciones, aunque supo que solo algo relacionado con su hija podía ponerlo en ese estado.
El trayecto a la parroquia fue largo, como todos en esa ciudad de distancias monstruosas. A pesar de ser fin de semana, la gente parecía necesitar estar en circulación hacia todas partes, causando caos vial en determinadas zonas.
Gracias a la pericia de Agustín y a que iba por completo concentrado en conducir, lograron llegar a tiempo. Su silencio la estaba matando lento, hubiera deseado que dijera algo, lo que fuera, porque lo menos común en él era ese hermetismo.
Por fortuna, la ceremonia fue corta. Al menos ella lo agradeció, pues el ambiente de aquel recinto sagrado colmaba los pulmones de los presentes con un aire lacónico que emanaba del pequeño ataúd blanco frente al altar. El iluminado y amplio espacio, con sus escenas del calvario de Cristo en las paredes y un enorme crucifijo al frente, parecía redirigir todos los haces de luz que entraban por los ventanales hacia el pequeño por quien oraban, haciendo imposible apartar la mirada. Los demás asistentes eran, en su mayoría, personas mayores acostumbradas a acudir a misa, nadie conocido. Sin embargo, la pena era palpable: ningún ser humano consciente del valor de la vida podía permanecer impávido ante la partida de una criatura tan joven.
Ni por un solo instante, Marcela soltó la mano de Agustín. Pensó en su propio bebé, en la fragilidad de la vida incluso en sus comienzos, y un revoltijo dentro la obligó a apretar los ojos y tragar saliva con fuerza para contener las arcadas que le sobrevinieron. Tampoco pudo evitar preguntarse dónde estaba la abuela del bebé al que despedían.
Por fin, tras una prédica muy sentida por parte del párroco y la bendición, partieron al cementerio. Agustín había hecho los arreglos para sepultar el cuerpecito en el espacio de la tumba familiar que su abuelo había reservado, a un lado de él y su fiel esposa, para el niño ajeno que criaron como propio. Las vueltas de la vida son impredecibles y terminó siendo otro niño el destinado a reposar junto a esa pareja de amables ancianos.
Al salir del lugar de descanso eterno, Marcela rodeó el brazo de Agustín y, por unos pasos, apoyó la cabeza en su hombro. Él sonrió y, con suavidad, le dio un toque con la punta del dedo índice en la nariz. Sus miradas se engancharon en la complacencia de los amantes. En ese instante llegaron a la Princesa. Agustín abrió la puerta para ella y, una vez que ambos estuvieron a bordo, iniciaron la conversación que tanto ansiaba Marcela, como si cada palabra pudiera saciar el hambre de respuestas que llevaba acumulando.
—¿Cómo te sientes, mi ángel? ¿Nuestra güerita está bien? —preguntó. A continuación, su mano y vista bajaron al vientre de Marcela, donde con dedos tiernos acarició formando pequeños círculos.
—¿Tan seguro estás de que es una niña? —retó, sonriendo para romper el cúmulo lúgubre de la pasada vivencia.
—No. Pero me gustaría, así se va a parecer a ti.
—Pero si dicen que los niños son los que se parecen a las mamás, y las niñas al padre.
—Sea lo que sea, lo voy a querer tanto como a ti.
#2890 en Novela romántica
#807 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025