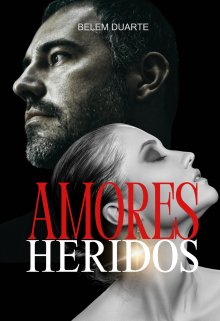Amores heridos
36
Uno... dos... tres sonidos procedentes de un celular perturbaron los oídos de Marcela, aunque no lo suficiente para captar su interés. Más bien, la obligaron a refugiarse en la comodidad del calor humano que envolvía su cuerpo. La insistente vibración llenó los ciento dieciséis metros cuadrados de su apartamento, retumbando desde la mesa del elegante comedor de cuatro sillas. A propósito, el aparato había sido olvidado lejos, porque cuando estaba con Agustín lo único que deseaba era desconectarse del mundo.
Cerró los ojos, ignorando cualquier cosa que no fuera él, mientras se acurrucaba contra su costado, en ese espacio cálido que se había convertido en su lugar seguro. Ambos veían la película Diario de una pasión, sin plática ni interrupciones... salvo por el molesto aparato...
Negándose a salir de su apacible postura, levantó la cabeza y evaluó la expresión de él.
—¿Te está gustando? —preguntó.
—Sí, mi ángel —murmuró casi sin abrir la boca.
Una pequeña sonrisa afloró en los labios de Marcela, lo había sentido cabecear en un par de ocasiones y aflojar el abrazo con que le sujetaba el hombro, por lo que dudaba que hubiera seguido lo mínimo de la trama.
—A mí me encanta. Un muchacho pobre enamorado de una chica rica. Los amores prohibidos por cualquier circunstancia tienen algo que te hace disfrutarlos. En las telenovelas casi siempre es al revés... que poca imaginación. —Entrelazó la mano ajena con la suya y prosiguió. Su vista se quedó fija en la unión que volvía una sola piel los dedos de ambos—. La madre de ella es mi personaje menos favorito. Al final me agrada, cuando comprende que su hija merece poder elegir. Quiero ser ese tipo de madre; una que no sea cobarde ni impositiva.
Calló, permitiendo que ecos pasados y la posibilidad del mañana convergieran en su consciencia. «Cobarde» repitió. La hería definir a su propia madre de esa manera. ¿Qué clase de hija enjuiciaba así? Ella no pretendía hacerlo. En el fondo, agradecía los recuerdos gratos tejidos con gestos amorosos que le otorgó, sobre todo en su infancia, cuando la entereza que no destruía su padre se lo permitía.
—Es bonito pensar que, si la suerte sonríe y se tiene la suficiente fuerza de voluntad, puedes lograr estar con la persona que amas... con las personas que amas. Protegerlas y construir una bella casa. Terminar sus días juntos y en paz —finalizó, soñadora.
—Güerita —murmuró él, saliendo de su aletargamiento.
No supo si la escuchó y, en realidad, lo había dicho más para sí misma.
—Dime. ¿Quieres saber algo más de la película? Creo que te perdiste desde el inicio hasta dónde vamos.
—Ni para que te echo mentiras. —La apretó contra él y le besó la cabeza—. No te vayas a enojar.
—No podría, es difícil dormir en un hospital.
Él asintió y lo sintió tragar pesado. Siguió una larga exhalación, y la ausencia de conversación que se formó fue tan profunda que Marcela comprendió que la falta de sueño era, sin duda, la menor de las dificultades al acompañar a su hija.
—¿Ella está mejor? —preguntó, buscando en su perfil la respuesta.
Cabizbajo, con las líneas de expresión recrudecidas y carente del vigor que lo caracterizaba, necesitó de un resoplido vibrante para responder.
—Se echa la culpa de todo. Hasta de lo de su bebecito.
—Lo lamento mucho, así suele ser. La víctima termina culpándose, creyendo que hizo algo para merecer lo que le sucedió. Como si no fuera suficiente haber sufrido por las decisiones y el deseo de herir de otro. Puedes proponerle buscar ayuda psicológica, le ayudará a superarlo. Por lo pronto, es muy bueno que estén con ella.
—Eso mismo dijo su mamá. Se lo diré. También quiero que la conozcas... después.
—Cuando ella esté lista: me encantará. ¿Ya sabe de lo nuestro?
—No le he dicho nada. Lo poco que hemos hablado ha sido de ella.
—Es mejor así —susurró.
En su caso no pensaba decirle nada a sus padres. Que lo supiera la familia de Raúl era lo importante. La escasa confianza que le inspiraban las personas de las que nació era un flanco debilitado en sus defensas... y el sentimiento se enraizaba con dolor pensando en su bebé. Lo único que se atrevía a soñar era que al menos su madre pudiera aceptar al pequeño en su interior.
De su padre no esperaba nada.
Prefirió apartar la melancolía y volvió a abrazarse a él, con la cabeza en su hombro.
—¿Y si nos casamos? —preguntó Agustín.
El cuestionamiento la atravesó de pies a cabeza, igual que descarga eléctrica, logrando que irguiera la espalda y buscara su rostro. Aquel hombre no dejaba de sorprenderla, ¿cómo podía decir algo así tan de repente? Para él todo parecía sencillo. Admiraba esa capacidad de aligerar las penas y encontrar senderos donde ella solo veía rocas.
—¿Casarnos?
Él permanecía imperturbable y agotado, pero sus ojos le sonrieron ilusionados.
—¿No quieres?
—¿Por qué no iba a querer? ¡Sí quiero! —Se abrazó a su cuello y lo besó, sintiendo sus manos rodearle la cintura. Luego, al separarse, bajó la vista—. Pero sigues casado.
#2890 en Novela romántica
#807 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025