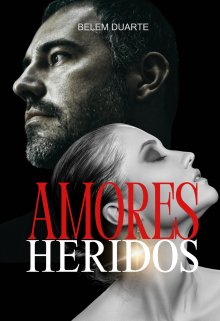Amores heridos
38
Minutos insufribles, dos o tres. No había forma de que Marcela contara el tiempo. De haber luchado se habría prolongado y su bebé correría mayor riesgo. Apretó los dientes, aplastada bajo ese peso que le repugnaba, determinada a que no le permitiría dañarla en lo que más le importaba.
Las manos de Mario, probando lo que no era para él, le recordaron aquella primera vez que un hombre la hirió de forma similar. Ella siempre lo pensó como una mala experiencia sexual, pero había sido algo más, casi igual a lo que vivía en ese momento. Si sobrevivió a la primera, lo haría a la segunda, pensó. Además, aquel hombre diminuto, que tan seguro estaba de someterla a sus deseos, ni siquiera era lo suficiente para herirla. No supo si se debió a que pudieran descubrirlo pronto, o algo con lo que ya cargaba, pero tras soportar su toqueteo sucio vagando por caderas y muslos, lo sintió tensarse casi de inmediato y dejarle en la piel sus fluidos.
A pesar del asco, se contuvo. En la retorcida cabeza de su agresor, cualquier cosa que dijera o hiciera podía convertirse en una excusa para ejercer violencia.
Por fortuna, o porque las súplicas al Dios en el que creía eran fuertes, por lo que fuera, pero un alivio retornó el aire a sus pulmones cuando ruidos humanos y voces de varias personas llegaron a los oídos de ambos.
Él se levantó de golpe mientras Marcela se bajaba la falda e intentaba protegerse, replegándose en el suelo contra el sofá. Mario metió su miseria en la ropa interior y cerró la bragueta del pantalón a una velocidad que a ella únicamente le alcanzó para quedarse estática, mirándolo con recelo e indignación. Su bebé ocupaba su mente en tanto remembraba la forma violenta en que había sido arrojada. Se acarició el vientre y se paralizó al instante, pues Mario volvió a prestarle atención. El hombre se inclinó en cuclillas, acercando sus rostros.
—Ni se te ocurra decir nada, Marce —gruñó en voz baja y amenazante—. Si abres la boca: ni tu papá va a poder salvarte.
No respondió y contuvo la respiración por varios segundos. Él desapareció por la puerta, junto a toda señal de que estuvo ahí.
Marcela aguardó, buscando asegurarse de que no regresaría. Después, al sentirse a salvo, se sentó en el sofá, deslizándose de abajo hacia arriba con un dolor de brazos y piernas que le arrancó un quejido.
El corazón se le salía del pecho, el golpeteo era tan intenso que un ligero mareo amenazó con desvanecerla. Poco a poco, su respiración irregular fue equilibrándose. Logró recomponerse balanceándose y abrazándose con manos temblorosas. Luego volvió a acomodarse la falda, casi con desesperación.
El informe que llevaba había quedado desparramado por el suelo. Sin embargo, se concentró en localizar su bolso. Lo encontró a un lado y, tras agacharse a recogerlo, sacó su celular. Estaba apagado y la pantalla rota. Por más que lo intentó, no logró encenderlo.
Las rodillas comenzaron a arder una vez que la adrenalina y el desconcierto abrieron pasó a procesar lo ocurrido. Evaluó las lesiones. La piel enrojecida lucía fisuras rojizas en algunas partes. Aunque sin duda, lo que más le costaba era intentar mover la cabeza.
—¿Licenciada? No sabía que estaba aquí. ¿Se encuentra bien?
La voz de mujer, pese a lo amable, logró sobresaltarla. La secretaria de su padre estaba a su lado y ella no supo ni cómo había llegado ahí. Afirmó con la cabeza e intentó ponerse de pie. Quería salir de esa oficina grande e imponente, convertida de pronto en un oscuro cubil donde los demonios podían hacer de las suyas.
—El licenciado vendrá pronto —informó la mujer, viendo su intención de retirarse.
—Dígale que ahí está el informe... —Con un cabeceo, señaló las hojas en el suelo—, pero que no pude quedarme.
Fue demasiado tarde. Gregorio y Sandra aparecieron en la entrada, aniquilando su escapatoria. Ambos la miraron de pies a cabeza. No sabía qué tanto daño había ocasionado Mario en su aspecto, pero seguramente no se veía como la elegante mujer que entró en aquella oficina... Ni se sentía como tal.
—Ahí está tu informe —repitió lo dicho a la secretaria de manera involuntaria y con una voz que no era la suya, sintiéndose lejana a todo, como si acabara de despertar de un mal sueño.
De haber sido un refugio, habría corrido a los brazos de Gregorio y sollozado en su pecho, hasta que él le asegurara que todo estaría bien, que el monstruo no volvería a salir de debajo de la cama para intentar devorarla. No obstante, hacerlo sería inútil: el suyo jamás fue ese padre protector que cualquier niña y niño merece al venir al mundo.
Por otro lado, había crecido. Era una mujer y lo que necesitaba era al hombre que amaba, el único capaz de restaurar la paz que otro arrancó de raíz.
—¿Qué te pasó, Marce? —Sandra se acercó a ella con pasos diminutos.
Su pregunta, plagada de preocupación, frenó el reproche que su padre estuvo a punto de lanzar.
—Tengo que irme.
La mirada de la abogada, acostumbrada a detectar cualquier ligera señal, la descubrió. Sandra ignoraba los detalles, pero Marcela se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía sin decir una palabra, tan solo con el ligero temblor de sus iris y el enrojecimiento que los envolvía.
—¡No puedes irte! Tienes un informe qué explicar. ¿Y por qué estás así? ¿Qué fue lo que pasó? —Gregorio, aunque intrigado, no cedía.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025