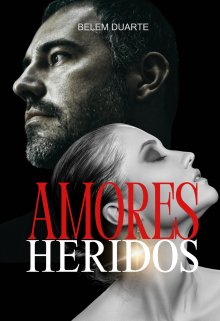Amores heridos
39
Agustín volvió a robar valiosos segundos a su ajetreada labor en el taller para revisar el celular. Desde el mensaje amoroso de buenos días, su ángel no había vuelto a enviar otro. En cambio, él le escribió luego de comer, proponiéndole ir por ella al colegio para llegar juntos al consultorio de la ginecóloga, pues la tarde anterior habían acordado llegar cada uno por su lado.
Dos horas después, seguía sin obtener respuesta. Peor fue darse cuenta de que su propuesta ni siquiera había llegado a la destinataria.
Al principio, lo atribuyó a una falla en la red y volvió a concentrarse en terminar el trabajo del día. Debido a lo sucedido con Lily, había delegado demasiado en Darío, y el resultado fue una disminución en el ritmo. Su socio continuaba más concentrado en asuntos personales que a él no podían importarle menos, pero que por desgracia los afectaban a ambos. Sin trabajo no había dinero. Si no hubiera sido por Ramón y Meny, el taller se le habría venido abajo desde que él tuvo que ocuparse de cuidar a su hija.
Meditabundo, se encaminó a la oficina y marcó el número de su güerita. El tono de llamada se convirtió en varios intentos vanos de comunicarse con ella.
—¿Todo bien, güey? —Darío entró y se dirigió al dispensador de agua.
En su gesto y tono no había verdadera preocupación, sino más bien una necesidad de medir. Aquello incomodó a Agustín; sin embargo, no podía perder tiempo con el hombre que aguardaba su respuesta, concentrado en llenar una botella desechable con el líquido vital.
—Sí —respondió, hundido en su propio mundo y en la visión de la pantalla del celular—. Hoy también me voy temprano. Mañana no vengo —agregó, mirándolo en tanto Darío calmaba la sed con un largo trago a la botella recién abastecida.
—Pues ni modo que te diga que no.
Su desdén no le pasó desapercibido a Agustín.
De pronto, Darío cambió de actitud a una más amigable.
—Yo también quiero algo.
—¿Qué cosa? —preguntó, sacudiendo la cabeza.
—Un adelanto de lo que me toca el próximo mes.
—¿Qué bronca tienes?
—No es bronca.
—Entonces no se puede. Este mes vamos apretados, tú lo sabes. Aguántame otro mes o saca más trabajo, ¿puedes, cabrón? —pidió, medio retándolo para ver si así espabilaba.
Darío se encogió de hombros, aceptando en apariencia, aunque en el fondo, Agustín supo que no le agradó el rechazo a su petición. Era imposible no ver el enfado en el bufido leve que liberó ni la mueca que endureció sus facciones. Y tenía razón, hasta cierto punto, el taller era de los dos, pero no a partes iguales, la mayor inversión la había hecho él y solo por eso su socio se callaba y respetaba su forma de manejar el dinero. Por dentro, debía estar reventándolo a insultos. Poco le importó, mientras no lo hiciera a golpes, se podían arreglar.
Pasadas las seis treinta seguía sin lograr comunicarse con su ángel, lo que le pareció muy extraño. No era hombre de malos augurios, como solía decir su abuela, no obstante, esa vez fue distinto. Al final, optó por apegarse al plan original e irse al consultorio.
Favorecido por el reloj y una disminución en el tráfico vehicular habitual, llegó con veinte minutos de antelación.
El edificio era un enorme contenedor de cientos de consultorios. Agustín bajó de la Princesa y se dirigió a la entrada principal. El octavo piso era su destino. Mientras el ascensor subía, recibió la llamada de un número desconocido. Acostumbraba a responder cualquier llamada, sin importar si sabía o no quien estaba del otro lado; era parte de su trabajo. Aunque, esa vez, la voz y lo que dijo resultaron por completo inesperados.
—Señor Martínez, soy Sandra Casares. ¿Me recuerda?
—Sí, señorita. ¿Qué se le ofrece?
—Estoy con Marcela.
La afirmación obtuvo la atención absoluta de Agustín.
—¿Dónde?
—Ella sufrió un ataque.
—¡¿Cómo dice?! —exclamó, entre incrédulo y arrastrado por una súbita preocupación.
La mujer mayor que iba con él lo vio de reojo y descendió apenas se abrieron las puertas automáticas. Otras personas entraron detrás de ella.
A pesar de estar rodeado de gente, Agustín se sintió aislado de pronto, como si los demás fueran sombras difusas de otro mundo. No le importó que fuera el octavo piso, se quedó ahí, en una esquina del reducido espacio mientras se volvían a cerrar las puertas metálicas y él procesaba lo escuchado.
La palabra "ataque" se repitió en su cabeza. ¿Qué tipo de ataque? ¿De quién? Esto último en especial hizo eco: ¿Quién querría dañar a su güerita y por qué? ¿Fue un asalto o algo peor?
—Ella está bien, la están atendiendo. Pero no podrá ir a la cita que tenían —informó Sandra—. ¿Puede venir? Lo necesita.
¿Que si podía ir? ¿Cómo se le ocurría siquiera preguntarlo? Lo único que se lo impedía era el ascensor, que no terminaba de llegar a la planta baja, y ella, que no le daba más información sobre dónde estaba su mujer.
Asintió. A esa altura, la angustia era una enorme avalancha imposible de esquivar.
#2887 en Novela romántica
#805 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025