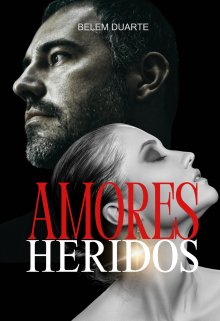Amores heridos
42
No era necesario preguntar para darse cuenta de la inquietud coronando la cabeza de Agustín. Marcela lo había observado durante un largo rato, desde que despertaron, y al desayunar juntos. Largos silencios, poco habituales en él, y la manera ausente en que respondía a su plática, como si solo la mitad de su alma estuviera con ella.
También recordaba cómo, en medio de la madrugada, se había despertado para encontrarse sola en la cama. No quiso levantarse; el agotamiento físico y emocional era demasiado. Apenas distinguió la luz que se filtraba por debajo de la puerta cerrada de la habitación, y supuso que era él. Tal vez estaba hablando por teléfono con su hija o con su exesposa.
Confiada, había vuelto a cerrar los ojos.
Al despertar, avisó muy temprano en el Colegio que se tomaría unos días libres; con o sin el permiso de su padre, necesitaba alejarse de todo. Además, quería disfrutar de la compañía de Agustín. Por fortuna, en su apartamento habían quedado objetos personales de él y un par de cambios de ropa, por lo que no tendría que ir pronto a su casa.
Sin embargo, con el transcurso de las horas, comenzó a notar que Agustín se sobaba la mano derecha con cierta frecuencia, lo que, aunado a su actitud, comenzó a intrigarla.
—¿Hoy salió Lily del hospital? —preguntó, recordando el evento y cuestionándose si aquella era la razón de su preocupación.
Por su parte, se encontraba lavando los utensilios de cocina usados en el desayuno y los escasos que quedaron de la comida; una que había pedido a domicilio, pues no se sentía con ánimos de cocinar. El hambre tampoco había tocado su estómago, solo se alimentó porque sabía que su bebé lo necesitaba.
Agustín, mientras tanto, reposaba el alimento consumido sentado en el sofá, con la mirada al frente, medio a la nada.
—Sí, mi ángel. Ya están en la casa. Hace rato me avisó Olga.
—No tienes que quedarte conmigo. Puedes ir con ellas —propuso, poco convencida. En el fondo, no deseaba que se fuera; tenerlo ahí la hacía sentir protegida.
Era una tontería, pensó, pero desde el ataque de Mario, el temor le atenazaba el corazón al pensar en quedarse sola.
—No. —Su voz firme no la tranquilizó, pues detectó en su tono un rescoldo del mismo sentimiento titubeante que la asaltaba a ella—. No me necesitan, ellas están bien...
—También yo. Lo estaré —afirmó con la voz disminuida.
Él se puso de pie y se posicionó a su lado. Recargó la espalda baja en el mueble de la cocina integral, sujetándose de la superficie; muy cerca, pero sin encararla. Todo su lenguaje corporal era el de quien carga un dilema; los hombros caídos y los labios presionados en un intento de contenerse. Por primera vez, Marcela se dio cuenta de que exudaba una profunda aflicción.
—¿Estás bien? —indagó, abandonando su labor y su propia tormenta para atenderlo.
—Anoche fui a buscar a ese perro.
—¿A quién?
—Al tal Mario. —Agustín la miró directo, con una mueca que intentaba ser conciliadora y unos parpadeos cargados de arrepentimiento, al darse cuenta de que su confesión la había dejado boquiabierta, procesando mil posibilidades—. No quería decírtelo, pero si pasa algo, prefiero que lo sepas.
—¿Te lastimó?
—Al revés —dijo, sacudiendo la cabeza—. Por eso, cualquier cosa, tú procura no topártelo en ningún lado. Sé que no tengo cara para pedírtelo, pero ya no vayas a la universidad.
—No lo haré —declaró, cortando la angustia que vio crecer en él—. Te lo dije: voy a renunciar. Ya le pedí a Sandra que redactara mi renuncia. Se la entregaré a mi padre en cuanto pase la ceremonia de aniversario... Pero aun así... no debiste. ¿Y si te denuncia? No quise ocasionarte problemas. Dios, no debí decirte nada —dijo, con los ojos llorosos y hundiendo el rostro entre las manos.
—Mi ángel —susurró él, rodeándola con un abrazo que a ella le supo a paraíso—. ¿Cómo no? ¿Cómo voy a dejarlo así cuando te hizo lo que te hizo? No me podía olvidar de que por su culpa pudimos perder a nuestra güerita. —La separó un poco, para poder verla a la cara—. No es algo que suela hacer, te lo juro. No pienses que soy un bruto. Y no vuelvas a pensar eso de que es mejor no decirme. Para eso estamos juntos. Si el cabrón me denuncia, pues que lo haga el pendejo, y a ver de cómo nos toca; tu amiga la abogada dijo que había circunstancias atenuantes.
—¿Sandra lo supo? —cuestionó, dirigiéndole los peores pensamientos a la mujer.
¿Por qué no podía dejar de meterse en su vida? Le agradecía que la hubiera apoyado en la denuncia contra Mario, pero no iba a permitirle cruzar los límites impuestos cuando su amistad acabó.
—No te enojes con ella. Estaba tan preocupada por ti como yo, se quedó contigo hasta que volví. Y también tenía ganas de que ese hijo de la chingada pagara lo que hizo.
—Es que no la conoces... Ella... —Resopló—. Ya qué importa.
Marcela abandonó sus brazos y se concentró en tomarle la mano que lo había visto sobar. Le besó los nudillos y la acarició, queriendo borrar cualquier molestia ocasionada por su causa.
—Güerita. La abogada me dijo que ese cabrón es cercano a tu papá. Es lo otro que me preocupa. No quiero meterte en broncas con tu familia.
#2889 en Novela romántica
#806 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025