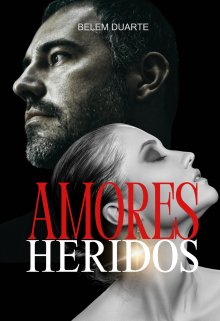Amores heridos
47
A Agustín le habría gustado terminar temprano; era un día crucial, mucho más significativo que cualquier otra Nochebuena. No obstante, con lo del robo y sin Darío, seguía recuperándose. No lo preocupaba demasiado; desde que supo trabajar, hacerlo se convirtió no solo en un medio de manutención, sino también en su orgullo y el entretenimiento de sus días; lo que lo hacía feliz, además de su familia.
La espinita clavándose en su pecho era el encuentro entre su hija y su mujer. Pese a ofrecer a Lily ir por ella y llevarla él mismo a conocer a su güerita, la joven le dijo que no era necesario, argumentando que a él no le sobraba el tiempo.
Por otro lado, había seguido de cerca su recuperación y podía decir que por fin la veía algo entera, aquello lo colmaba de dicha.
Lily era su otro orgullo. Físicamente podía parecerse a su madre y tal vez, había sido el infeliz que la engendró quien le había dado la vida junto con ella, pero era suya. Él la había criado y enseñado todo lo que valoraba.
En un principio, su alejamiento y desaire le habían dolido como nada, y la decepción nacida de sus propias expectativas lo encegueció, desbordando la ira. Pero por fin, se sentía libre de reproche. Cualquier resquemor se desvaneció al anunciarle a Lily el embarazo de su ángel y verla compartir su felicidad.
Ahí se dio cuenta de que su amor era recíproco. Y, aunque por la maldad y la manipulación de otro, ella se alejó y lo hirió, había logrado entenderla... se esforzaba tanto en hacerlo, pues él recorrió un sendero similar.
Quizá Agustín no había elegido a un padre que nunca conoció por sobre su abuelo, pero hubo una época, cuando fue consciente de las posibles razones por las que su madre desapareció, en la que se empeñó en creer las más reprobables.
Solía imaginar que lo dejó por irse con algún hombre, o para vivir libre de la carga de su cuidado. Cada suposición lo sacudía con oleadas de odio y rencor. Un rencor que latía sin que fuera capaz de razonarlo, únicamente nutriéndolo de dolor. Encima, no le iba bien en la escuela ni lograba obtener la atención del sexo opuesto con las chiquillas de su edad; se sentía un fracaso, un ente sin raíces, atado por un frágil lazo a la conmiseración de otros.
Pasaba los ratos libres con algunos amigos, pero eran pocos; con la mayoría no lograba entenderse, como si hablara otro idioma. Su forma de pensar oscilaba entre las enseñanzas de sus abuelos, que lo habían moldeado, y pensamientos que parecían no encajar en ningún lado.
Al rencor se le sumó la frustración.
Apartó su alma de quien lo había criado con amor, negando que existiera afecto de su parte y aferrado a la idea de que lo otorgado había sido por caridad, esa que tanto predicaban en la iglesia a la que lo obligaban a asistir.
Justificó su actuar con la inflexible creencia de que eran demasiado viejos para entenderlo.
¿Qué podían saber ellos de lo que sentía? Ninguno había sido abandonado por su madre como si fuera un estorbo. Ninguno vivía con la incertidumbre de no saber quién era su padre ni de dónde provenía la sangre que le corría por las venas.
Al mirar hacia atrás, no encontraba más que una bruma densa, impenetrable, donde no había figuras claras a las que asirse. Ni un rostro, ni un recuerdo o eco que pudiera llamar suyo. Todo lo que lo sostenía era de ellos, nada de él. Y tal vez, de conocer lo suyo, lo avergonzaría.
Su abuelo, un hombre labrado a la antigua, recurrió a lo único que sabía para intentar sacarlo de aquel trance: la fuerza física. Sus golpes todavía tenían suficiente vigor para imponer su punto. Lo odió por ello, lo maldijo en silencio, acumulando rabia.
Sin embargo, una noche, mientras planeaba dejar la casa para siempre, chocó con la profundidad de sus ojos, unos abismos inmutables que parecían siempre apacibles, sin importar si estaban castigándolo a él o tomando la mano de su mujer. Su mirada no cambiaba; era una constante que lo desafiaba y lo desconcertaba a partes iguales. Con sus gestos era lo mismo, no reía nunca ni alzaba la voz, su tono era firme por sí solo; no era necesario que lo elevara para hacerse escuchar.
Estaba ahí, apostado frente a la puerta. Logró distinguirlo entre las sombras proyectadas por el contraste de la oscuridad interior y las luces de los faroles filtrándose por las ventanas. El guardián silencioso de un hogar que, a pesar de todo, no quería dejarlo ir sin luchar.
—¿A dónde crees que vas? —lo increpó, encendiendo la luz.
Agustín se había quedado petrificado, hasta creyó sentir que el suelo se cimbraba bajo sus pies, viendo las ropas de dormir de su abuelo. No llevaba el pantalón con el cinturón que solía usar para amedrentarlo. Aunque no lo necesitaba; su abuelo estaba hecho de solidez y era mucho más alto. A pesar de la fuerza de sus músculos adolescentes, no iba a poder contra él.
—Ya me voy. Esta no es mi casa —declaró, con total convicción y un desprecio con el que casi se atraganta.
Aquel hombre que admiraba y aborrecía por igual no dijo nada por un tiempo infinito, uno que la mente de Agustín dedicó a evaluar otras salidas. Supuso que esa noche, una vez más, recibiría una paliza y tendría que irse con el orgullo roto a la cama. La revancha llegaría al día siguiente, durante la mañana: iría a la escuela y jamás regresaría. Le desagradaba hacerlo así, ver a la cara a su abuela, despedirse de ella sabiendo que sería la última vez, era algo que lo desgarraba por dentro.
#2889 en Novela romántica
#806 en Novela contemporánea
drama amistad dolor tristeza y perdida, vida real y las lecciones que nos da, traicion desconfianza miedo
Editado: 12.01.2025