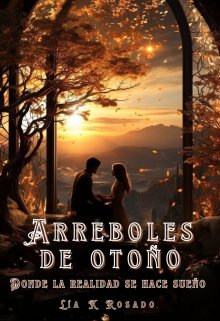Arreboles de otoño
Nostalgia
La mañana siguiente amaneció envuelta en una niebla suave que flotaba como un velo sobre los tejados de Santa Elena. Alexander se despertó con el canto lejano de un gallo y el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la panadería de doña Elvira, justo al otro lado de la plaza. Durante unos instantes, pensó que aún era un niño, que su madre lo llamaría pronto para desayunar y que, más tarde, saldría corriendo a jugar con Lucía entre los campos de girasoles. Pero al abrir los ojos y encontrarse con las paredes blancas de la vieja posada, la ilusión se desvaneció como la neblina frente al sol.
Se sentó en el borde de la cama y contempló el cuaderno que había dejado sobre la mesita de noche. Lo abrió sin pensar, buscando entre las páginas alguna frase, algún dibujo inconcluso. Lo único que encontró fue el silencio. Uno que venía de muy lejos, de adentro.
Esa mañana, decidió caminar sin rumbo. Atravesó la plaza, saludó con una leve sonrisa a los pocos madrugadores que lo reconocieron, y se internó por una callejuela bordeada de bugambilias. A cada paso, los recuerdos se le agolpaban con una intensidad que dolía y reconfortaba a la vez.
Llegó hasta el viejo campo de juegos, ahora cubierto de maleza y rodeado por un cerco oxidado. Allí, en aquel rincón olvidado por el tiempo, su memoria comenzó a desplegar escenas como si alguien estuviera pasando lentamente las páginas de un álbum invisible.
Recordó a Lucía con sus trenzas alborotadas, corriendo descalza por el pasto húmedo, riendo con esa risa suya que contagiaba incluso a los pájaros. A veces se escondían detrás del gran árbol de higuera y se prometían cosas que solo los niños entienden: que jamás se separarían, que inventarían una lengua secreta, que construirían una casa en el bosque donde nadie pudiera encontrarlos.
Recordó sus carreras por la colina, las manos enlazadas y los pulmones a punto de estallar. Recordó la primera vez que ella lloró delante de él, porque una mariposa había muerto al quedar atrapada en una telaraña, y cómo él, sin saber qué hacer, le tendió una flor arrancada del jardín de su madre, torpe, pero sincero.
Recordó el día en que se despidieron, cuando él se marchó sin entender del todo qué significaba irse para siempre. Lucía le había dado una piedra lisa y oscura, que según ella guardaba “calor de estrellas”. Él la guardó durante años, como un tesoro, hasta que la perdió en una mudanza en la ciudad, y con ella perdió algo más: una parte de sí mismo que nunca volvió a ser igual.
El viento comenzó a agitar las ramas del árbol de higuera, como si también él quisiera participar en aquella evocación. Alexander se sentó en el columpio oxidado, que aún colgaba, milagrosamente, de su vieja cuerda trenzada. Cerró los ojos.
Por un momento, lo sintió todo como entonces: el sol tibio en la nuca, el perfume de la tierra húmeda, y la certeza inexplicable de que nada malo podía pasar mientras Lucía estuviera cerca.
Cuando abrió los ojos, la nostalgia no se había ido, pero ya no le dolía tanto. Había algo reconfortante en saber que, al menos por ahora, estaba de vuelta. Que los fantasmas del pasado, en lugar de asustarlo, lo abrazaban con ternura.
Al regresar al pueblo, se detuvo frente a la casa de Lucía. El jazmín aún trepaba por la reja, y desde el jardín le llegó el eco de una voz femenina, cálida y suave. No se atrevió a llamar. No todavía.
Se alejó en silencio, con una media sonrisa en los labios y la sensación de que, aunque el tiempo hubiese pasado, algunas cosas —las verdaderamente importantes— seguían intactas. Como los árboles. Como los recuerdos. Como ella.
De pronto, algo en su interior se encendió, impulsando a Alex a regresar a la casa de su vieja amiga de la infancia.
Al llegar frente a la casa de Lucía, Alexander se detuvo como si el tiempo le pesara de golpe en los pies. El portón de madera seguía pintado de verde, aunque el sol y los años le habían robado parte del color. El jazmín trepaba por la reja igual que entonces, y un colibrí zumbaba alrededor de las flores como si esperara encontrar en ellas la infancia perdida.
Respiró hondo, como si eso pudiera darle valor. Dio unos pasos más y se acercó al portón, que estaba entreabierto. Dudó un segundo antes de empujarlo suavemente. Sus zapatos crujieron sobre la grava del sendero, y justo en ese momento una voz familiar lo detuvo.
—Alexander… ¿Eres tú?
Él giró lentamente. Allí, de pie en el umbral de la casa, estaba doña Elvira, con su delantal de flores y las manos cubiertas de harina. Su rostro mostraba más arrugas que en su recuerdo, pero sus ojos mantenían la misma claridad amable, esa que siempre parecía ver más allá de las palabras.
—Buenos días, doña Elvira… —dijo él, con una sonrisa tímida—. Cuánto tiempo ha pasado.
La mujer se limpió las manos con el delantal y se acercó con paso ligero para su edad. Lo observó unos segundos como si estuviera viendo a un fantasma del pasado, y luego lo abrazó sin dudarlo.
—¡Pero si estás igualito al niño que corría descalzo por aquí con mi Lucía! —exclamó con un dejo de risa emocionada—. ¿Cuántos años han pasado? ¿Veinte? ¿Veinticinco?
—Veintiocho —respondió él, y en su voz hubo un tono nostálgico, casi susurrando.
Doña Elvira lo invitó a pasar al jardín. Se sentaron en un banco de piedra bajo la sombra del limonero. Unos gorriones saltaban entre las ramas, y el aroma del pan horneado parecía seguirla incluso fuera de la panadería.