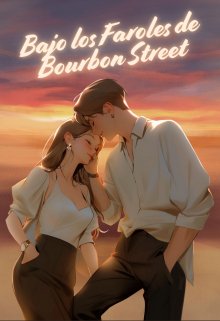Bajo los Faroles de Bourbon Street libro 1.
Capítulo 12: Fragmentos de Ayer
El aire en Nueva Orleans cambió.
Ya no era solo calor y música, ahora tenía un peso, una tensión sutil como si la ciudad misma contuviera el aliento.
Clara y Liam caminaban por el Garden District. Habían pasado la mañana en silencio, con la fotografía entre ellos como un tercer latido. En ella, sus padres se reían bajo la misma luz dorada que ahora los envolvía.
—¿Crees que ellos se amaron como nosotros? —preguntó Clara.
Liam tardó en responder.
—No lo sé. Pero creo que quisieron intentarlo… y no pudieron.
—¿Y si nosotros tampoco podemos?
Él la miró. Tomó su rostro entre las manos.
—Clara, si esto fuera solo un romance de verano… no dolería tanto.
Ella lo besó. Esta vez no fue el primer beso tembloroso. Fue un ancla. Un “te veo” sin palabras. Porque lo que sentían ya no era algo que se pudiera ocultar o negar.
Lucille les indicó el camino: una pequeña cabaña al borde del pantano, donde vivía Madame Solange, una mujer que —según la tía— ayudaba a “conectar los hilos que el tiempo quiso desatar”.
Solange los recibió con una risa baja y unos ojos completamente blancos. Parecía no ver, pero veía más que todos.
—Ustedes no han venido a preguntar… han venido a recordar.
—¿Recordar qué? —preguntó Clara, tomando la mano de Liam.
—Una promesa que no era suya, pero que ahora les pertenece. Si quieren comprender… deben beber.
Sobre la mesa había una pequeña copa de vidrio azul. Clara dudó.
—¿Esto es… seguro?
—La verdad rara vez lo es —dijo Solange—. Pero es necesaria.
Liam bebió primero. Clara lo siguió.
Y entonces, el mundo cambió.
No fue un sueño.
Fue un recuerdo prestado.
Clara se vio a sí misma… pero no era ella. Era su madre, joven, bailando en una fiesta bajo los árboles, la risa brillante y libre. A unos metros, un chico tocaba la guitarra. El padre de Liam. Y entre canción y canción, miradas. Promesas sin palabras. Un amor imposible.
“Un día”, decía él, “iremos lejos de aquí. Donde no nos separen por lo que tenemos o no tenemos.”
Pero ella nunca fue. Nunca dejó su mundo perfecto para él.
Y luego, la imagen de ambos… llorando. Separándose. Ella entregando una carta a una mujer mayor.
Una carta que nunca llegó a destino.
Liam también vio.
Su padre, solo, escribiendo canciones que jamás tocó en público. Hablándole al viento. Esperando algo que no llegó. Y en sus últimos días, una caja: dentro, partituras, una foto y un sobre con el nombre de Clara Vance.
Los dos despertaron al mismo tiempo, jadeando. Solange los observaba sin hablar.
—Esa carta… —dijo Clara—. ¿Aún existe?
Solange asintió.
—Está donde todo empezó: bajo el farol roto de Bourbon Street. Donde se besaron por primera vez.
Esa noche, bajo la luna, buscaron entre los adoquines. Una grieta en el suelo, junto al farol torcido.
Liam escarbó con cuidado, y ahí, envuelta en tela, estaba la carta.
Temblando, Clara la abrió.
“Si estás leyendo esto, es porque decidiste quedarte. Porque tu corazón fue más fuerte que el miedo. No quiero que me perdones, solo que entiendas que lo intenté. Que nunca te dejé de amar. Tal vez nuestros hijos entiendan lo que nosotros no pudimos.”
“Diles que el amor no es una casualidad. Es un hilo que se ata entre almas que se reconocen, aunque el tiempo las niegue.”
Clara lloró.
Liam la abrazó.
—Ahora entiendo —susurró ella—. Lo que debemos restaurar… no es solo una promesa. Es el valor de elegir el amor, incluso cuando duele.
Pero no estaban solos.
Desde la otra esquina, Andrew observaba.
Y a su lado, el anciano de los ojos grises, ahora más joven, más claro… como si también estuviera recordando quién fue.
—Pronto —dijo el anciano—. El tiempo está a punto de cerrarse.
Y cuando eso pase… uno deberá decidir qué historia termina… y cuál empieza de nuevo.