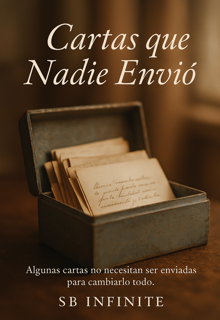Cartas que Nadie Envió
Capítulo 5 - Donde el mar guarda los secretos
La lluvia golpeaba los vidrios de la ventana como dedos impacientes.
Eloy, sentado en el borde del sofá, pasaba los dedos distraídamente sobre la tapa del álbum de fotos encontrado la tarde anterior.
Amelia se movía al otro lado de la habitación, inquieta, como si una idea estuviera tomando forma, aún demasiado frágil para decirla en voz alta.
Finalmente, se detuvo frente a él.
—Hay un lugar —dijo, cruzando los brazos sobre el pecho, como quien se protege de su propia decisión—.
Mi abuela solía escaparse allí cuando era joven.
Un pueblo en la costa… Santa Brisa.
Eloy levantó la mirada, intrigado.
—¿Crees que podríamos encontrar algo?
Amelia se encogió de hombros.
—No lo sé.
Pero si guardó algo de su vida, de… ellos, quizás esté allí.
En la casa que solía alquilar.
No la han derribado todavía.
Hubo un breve silencio, en el que cada uno pareció medir la magnitud de lo que estaba proponiendo.
—¿Quieres venir? —preguntó Amelia, con una voz apenas más alta que un susurro.
Eloy sonrió, sincero.
—Claro.
No hicieron grandes planes.
No reservaron hoteles, no trazaron rutas.
Tomaron mochilas ligeras, algunas mudas de ropa, y salieron en el primer bus que encontraron esa misma noche.
El viaje fue largo.
La ciudad se fue deshaciendo en las ventanas, dejando paso a caminos que se retorcían entre campos abandonados y acantilados dormidos.
Amelia se sentó junto a la ventana, mirando afuera sin hablar.
Eloy, a su lado, la observaba de reojo.
Había algo en ella que parecía más frágil lejos de la ciudad.
Como si el ruido y el caos urbano fueran una armadura que aquí, entre el susurro del mar y el crujir de los árboles, no pudiera sostenerse.
—¿Has estado antes en Santa Brisa? —preguntó Eloy, rompiendo el silencio con suavidad.
Amelia negó.
—No.
Solo escuché historias.
Mi madre no quería hablar de ese lugar.
Decía que allí mi abuela fue alguien que la familia nunca terminó de comprender.
Eloy asintió, entendiendo.
A veces, la gente prefería olvidar las partes incómodas de quienes amaba.
El bus los dejó en una pequeña terminal oxidada, donde el olor a sal y algas se mezclaba con el viento frío.
Santa Brisa era un pueblo detenido en el tiempo: calles de piedra, casas de madera descascarada, faroles que apenas alumbraban.
El océano rugía a unos pocos metros, invisible tras la niebla espesa.
Caminaron en silencio por las callejuelas.
La casa no fue difícil de encontrar.
Estaba justo al final del paseo marítimo, una estructura sencilla de dos pisos, pintada de blanco sucio, con ventanas azules que se resistían a cerrarse del todo.
Amelia se detuvo frente a la puerta, respirando hondo.
—¿Lista? —preguntó Eloy.
Ella asintió, aunque sus ojos decían lo contrario.
La puerta no estaba cerrada con llave.
Dentro, el aire olía a humedad, a madera vieja, a memorias suspendidas.
Exploraron con cuidado.
Las habitaciones estaban casi vacías, salvo por algunos muebles cubiertos de sábanas grises y un par de cuadros torcidos en las paredes.
En el segundo piso, encontraron un pequeño desván.
—Aquí —dijo Amelia, señalando una trampilla en el techo.
Con esfuerzo, Eloy la abrió.
Una escalerilla temblorosa descendió.
El desván estaba oscuro, salvo por una pequeña ventana rota que dejaba entrar la luz difusa de la tarde.
Allí, entre polvo y telarañas, encontraron una vieja caja de madera.
Dentro había cosas que no parecían de gran valor:
-
Recortes de periódicos.
-
Una bufanda de lana.
-
Unos cuantos cuadernos de tapas duras.
-
Y, en el fondo, una fotografía.
La imagen mostraba a Lucía, mucho más joven que en las fotos del álbum, de pie en la playa, con los pies descalzos en la arena.
A su lado, con un brazo torpemente colocado sobre sus hombros, estaba un joven de cabello oscuro, sonrisa tímida, mirada perdida en ella.
No había sido mutilada.
Ambos rostros estaban intactos.
Detrás de la foto, en letras casi desvanecidas, podía leerse:
"Santa Brisa, 1975.
A pesar de todo, tuyo siempre.
—Ismael."
Amelia acarició la fotografía como si pudiera extraer recuerdos de sus fibras.
—Se amaron de verdad —murmuró, como si aún no pudiera creerlo.
Eloy, a su lado, sintió el impulso de tomar su mano, de compartir el peso de esa certeza.
No lo hizo.
No todavía.
En cambio, se sentó junto a ella en el suelo polvoriento del desván.
Sus rodillas se rozaron apenas, un contacto leve pero cargado de electricidad.
Amelia cerró los ojos, dejando que la emoción la atravesara sin resistirse esta vez.
Eloy la observó en silencio, y por un momento, deseó poder prometerle algo que ni siquiera entendía del todo:
Que algunas historias no terminan.
Que algunas heridas pueden, de alguna manera, volver a abrirse para sanar de verdad.
Afuera, el océano rugía.
El viento arrancaba susurros de las casas vacías.
Y allí, en un rincón olvidado de Santa Brisa, dos almas que no buscaban nada encontraron algo mucho más grande que respuestas:
Se encontraron el uno al otro.
#10691 en Novela romántica
#2044 en Novela contemporánea
drama romantico, novela corta historia conmovedora, romance emocional
Editado: 28.04.2025