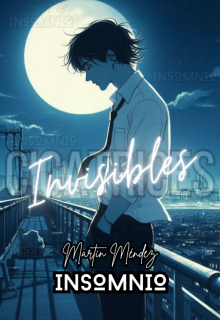Cicatrices Invisibles
Capítulo 3 - Caminos Cruzados
La mañana no entró a la habitación; se coló como un líquido pálido y frío, alumbrando sin calor las grietas profundas en la pared y el polvo que flotaba en el aire quieto. Era la luz que viene antes de los funerales callados, la que dejaba ver sin piedad las costuras rotas de aquel cuarto cargado de silencio y una soledad que ya olía a vieja.
Alejandro se quedó quieto en la orilla de la cama, con los talones pegados al piso de azulejo helado. Sentía el frío treparle por los tobillos. Necesitaba ese contacto congelado, ese pequeño castigo de todos los días que le recordaba que su cuerpo todavía podía sentir algo. Respiró hondo, un movimiento automático que le salía solo, de pura memoria del cuerpo.
Su reflejo en el espejo lo miraba con la resignación de un compañero de cárcel. Eran los mismos ojos hundidos y cansados, la misma boca con pequeñas heridas mal cicatrizadas. Pero hoy notó algo nuevo: un brillo leve en la mirada, un destello animal detrás de la neblina gris de sus ojos.
No era esperanza. Era instinto.
La misma fuerza bruta que hace que el animal acorralado enseñe los colmillos, aunque sepa que va a perder la batalla.
—Hoy será diferente —le mintió al vidrio sucio, repitiendo la mentira que cada mañana lo ayudaba a abotonarse la camisa.
Su cabeza regresó a la noche anterior. A la oscuridad completa, rota nada más por la luz azulosa e hipnotizante del celular. Sus dedos tecleando en la penumbra, escupiendo palabras amargas que nunca se atrevería a decir en voz alta.
Invisible17.
Un usuario sin cara. Un grito en el vacío de internet.
Del otro lado, alguien, quizá otro sobreviviente de su propia guerra personal, le había escrito: "Aguanta. Aquí nadie te señala. Aquí puedes respirar". No eran palabras que salvaran vidas, sino una cuerda lo suficientemente fuerte para no caerse al abismo. Se anudó la corbata con la sensación de quien se amarra una soga al cuello, no para ahorcarse, sino para recordar que todavía puede soltársela.
—Solo un día más —se susurró a sí mismo, sellando el trato más débil de todos: el que hacemos con nosotros mismos para no darnos por vencidos.
El aire frío de la mañana le helaba ya la cara cuando la voz de su madre lo paró en la puerta. Un sonido áspero, como si lo arrastraran sobre piedras, que le puso la piel chinita al momento.
—Alejandro.
Su nombre, dicho así, sonó a sentencia. Sintió que se le helaba la sangre, una reacción del cuerpo que siempre llegaba antes del golpe.
Al voltear, la vio quieta junto a la mesa del comedor. Tenía los brazos cruzados con fuerza, haciendo una barrera que no invitaba a pasar; su mirada era una orden escrita en hielo. No había en sus ojos el cariño de las madres, sino la frialdad de algo que no quiere que lo reconozcan.
—¿Sí, mamá? —logró decir, aguantando la respiración.
—Hoy no vuelvas temprano —escupió las palabras como si fueran semillas amargas—. Van a venir visitas.
En cualquier otra casa, habría sido un aviso sin importancia. En la suya, cada palabra era un recordatorio de que sobraba. El tono, cortante y seco, no daba pie a responder, pero una parte terquedad de él insistió en preguntar.
—¿Quiénes?
El silencio que siguió fue pesado y a propósito, un pequeño castigo. Cuando por fin habló, su voz chorreaba desprecio.
—Eso no te importa. Solo asegúrate de no estar aquí. No lo vayas a echar a perder.
La frase le atravesó el estómago como una daga afilada. No era coraje lo que sintió, sino una vergüenza pesada, como plomo derretido, que se le instaló en las entrañas. "Ni en mi propia casa tengo derecho a existir", pensó, y esa verdad le ardió por dentro.
No se quejó. No mostró nada. Asintió con la cabeza, un movimiento automático de rendición, y salió cerrando la puerta sin hacer ruido, como una sombra que se desvanece con la luz de la mañana. Afuera, la vida seguía normal, sin importarle que acabaran de correr de su único refugio al niño que era.
El camino a la escuela era su único territorio. Entre las paredes que guardaban sus gritos ahogados y los pasillos donde aprendía a pasar desapercibido, estos minutos de trayecto eran solo suyos.
Cada mañana, puntual como el amanecer, doña Florinda asomaba en su balcón regando las macetas de geranios rojos. El aroma dulzón de la tierra húmeda se mezclaba con el chorro de agua que caía sobre las hojas.
—¡Buenos días, Alejandrito! —le gritaba con esa voz dulce, lanzándole una sonrisa que traspasaba la calle como un rayo de sol. Alejandro siempre alzaba la mano para responder el saludo, sintiendo por un instante cómo el corazón se le calentaba.
Unos pasos más adelante, en la tienda de don Ramón, el viejo atendía a sus clientes con la calma de quien ha hecho lo mismo por años. “Pa los lonches de los niños”, le oía decir mientras usaba la cortadora de jamón. El sonido de la máquina registradora y el olor a café recién hecho llegaban hasta la calle. Aunque sus días en casa fueran un infierno, don Ramón siempre tenía una sonrisa y un “échale ganas, muchacho” para Alejandro.
Ese contraste le partía el alma: la bondad constante de los demás frente a la amargura de su propia casa.
Caminaba con la mochila en un hombro, sintiendo todavía en la nuca el frío de las palabras de su madre. Pero aquí, en este espacio entre dos mundos, podía respirar. No era el hijo que defraudaba, ni el estudiante perfecto que tenía que mentir. Solo un cuerpo más entre la gente, sin nombre y sin rostro.
La brisa de la mañana le acarició la mejilla con una frescura que no creía merecer. Cerró los ojos un momento, dándose el lujo de fingir que era parte de la normalidad que veía a su alrededor.
“Ojalá pudiera quedarme aquí. Justo aquí. En este segundo, antes de que todo vuelva a doler”.
Y como si el mundo, para burlarse de él o hacerle un favor sin querer, hubiera escuchado su pensamiento, el momento de paz de Alejandro se rompió. Una muchacha que iba caminando distraída se tropezó de pronto. No fue una caída exagerada, sino algo íntimo y frágil: la punta de su zapato se atoró en una grieta de la banqueta, un pequeño defecto en el piso que fue suficiente para desbaratar su equilibrio. Su cuerpo giró sin fuerza, los brazos se levantaron buscando un apoyo que no existía, y ya no pudo evitar caer.