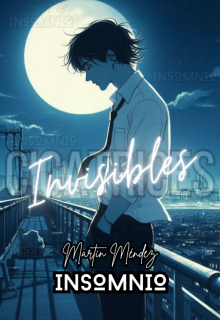Cicatrices Invisibles
Capítulo 4 – Reflejos del Corazón
El autobús avanzaba a paso lento, esquivando el tráfico de la tarde que se movía con la lentitud de siempre. Las bocinas a lo lejos y el ruido constante del motor eran solo un sonido de fondo para Sofía, que viajaba con la frente pegada al vidrio frío de la ventana. El cristal vibraba suavemente con cada hoyo en la calle, pero ella casi no lo sentía. Sus ojos seguían las luces de los coches que se estiraban como hilos dorados sobre el pavimento, mientras el sol empezaba a esconderse detrás de los edificios como una vela que se apaga poco a poco.
Afuera, el mundo se convertía en sombras naranjas y moradas. Dentro de ella, sin embargo, algo había cobrado vida.
El recuerdo de la biblioteca se mantenía fresco en su mente, como si hubiera pasado hace unos minutos. No era solo lo que hablaron o los libros que compartieron… era algo más adentro, algo que le movía el estómago de forma rara pero bonita. Era cómo Alejandro la veía cuando hablaba, con esa tranquilidad que parecía guardar solo para ella. No era la mirada de obligación de siempre, sino algo… diferente. Algo que se sentía verdadero, como si cada palabra que ella soltara de verdad tuviera importancia.
"¿Por qué me pasa esto?", pensó, sin entender el calor que le subía por el cuello y la cara. "Es como si con él pudiera decir lo que sea y no me juzgaría".
Recordó claro cuando él se acercó sobre la mesa, su cara iluminándose cuando ella habló de un personaje que casi todos pasan por alto. Esa sonrisa suya, natural y sincera, le había hecho sentir un cosquilleo en los dedos que todavía creía notar. Platicaron de libros y poemas, claro, pero también de esos detalles de la vida que solo valen cuando hay quien los comprende.
"Con él no me tuve que medir", recordó, sintiendo cómo el corazón le latía más rápido. "Como si yo, así nomás, fuera suficiente".
Una sonrisa que no planeó se le formó en la boca, tan ligera como el vuelo de una mariposa. Solo acordarse de cómo se veían a los ojos al mencionar a ese escritor que los dos querían le daba una sensación rara en el pecho, como si tuviera burbujas subiéndole por dentro. De pronto, el ruido del camión, los coches en la calle, todo se fue. Solo quedaba ese recuerdo tibio de una tarde normal que, sin razón clara, se sentía especial.
Los sonidos a su alrededor se volvían borrosos. Hasta el frío del vidrio contra su piel le parecía lejano, porque el calor que Alejandro había dejado en su pecho bastaba para abrigarla. Nunca antes se había sentido tan observada. Tan entendida.
Recordó su risa. No la de ella, sino la de él. Sincera, transparente. Era como si su risa hubiera roto un cristal que llevaba tiempo nublado frente a sus ojos.
Para Sofía, esa plática fue más que una simple conversación. Fue un refugio. Un respiro. Una tregua en su lucha diaria contra la timidez, el silencio y ese pellizco de soledad que casi nunca se iba de su pecho. Con Alejandro no había sentido la necesidad de esconderse detrás de sus libros. Él no solo los leía… también parecía entenderla a ella.
“Quizá, por fin, alguien me ve como soy en realidad”.
La sensación todavía le latía en el pecho mientras el autobús se movía con calma por la ciudad tranquila. Las luces de la calle proyectaban destellos sobre el cristal empañado de la ventana, y su reflejo, mezclado con el atardecer, parecía el de una versión más ligera y tranquila de sí misma.
“¿Será posible que él también haya sentido esa conexión? ¿O fue solo mi imaginación inventando algo que no existe?”
Su mente se movía entre la emoción y la prudencia, bailando al borde de las ganas. Las palabras que no se atrevió a decir en la biblioteca ahora explotaban en su interior, una tras otra.
“Tal vez estoy exagerando. Tal vez fue solo una charla amable. Pero entonces… ¿por qué no puedo dejar de pensar en su voz, en cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de ese libro? ¿Y si él también está preguntándose lo mismo? ¿Y si este fuera el comienzo de algo más que amistad?”
Sofía bajó la vista, sintiendo que su corazón latía como un tambor suave y desordenado. Se mordió el labio, nerviosa, pero una sonrisa rápida le iluminó la cara como un amanecer tímido. La idea de compartir su amor por los libros con alguien, de explorar juntos no solo bibliotecas sino también pensamientos, silencios y emociones… la llenaba de una esperanza tan frágil como bonita.
“¿Y si estuviéramos destinados a encontrarnos justo así, entre palabras ajenas, para empezar a escribir las nuestras?”
El autobús se detuvo con un chirrido que la sacó de sus pensamientos. Sofía parpadeó, volvió a la realidad con esa sensación confusa que queda después de soñar algo importante. Se levantó, tomó su mochila con cuidado y bajó.
La brisa de la noche le acarició la cara como si el universo, en su lenguaje secreto, le contestara: No estás sola.
Y mientras caminaba hacia su casa, los pasos de siempre ya no le pesaban tanto. En su interior, algo se había encendido. Y aunque no sabía con seguridad qué era, entendía que ese día no había sido un día cualquiera.
Había sido el comienzo de algo nuevo.
Sabía que todavía era temprano para creerlo del todo, pero había algo en lo que sintió con Alejandro que no podía reducir a simple casualidad. Era una corriente tibia, callada, que la recorría sin avisar y la dejaba con la sensación de que algo especial había empezado a formarse.
Llegó a casa con una sonrisa que parecía hecha de luz. La llave giró sin esfuerzo en la cerradura y, al abrir la puerta, un olor cálido a comida recién hecha la envolvió de inmediato, como si la calma de la casa la estuviera esperando justo ahí. Caminó por el pasillo, ese corredor conocido lleno de fotos enmarcadas: retratos de cuando era pequeña, imágenes de viajes donde todos sonreían con naturalidad.
En la cocina, la luz era más amarilla, más acogedora. Su madre se inclinaba sobre una olla que burbujeaba con un sonido suave, mientras su padre, con un delantal puesto de manera chistosa, picaba verduras con cara de mucha concentración.