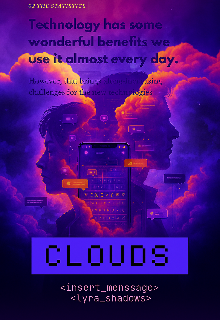Clouds
Algoritmos
No sabía qué hacer. Ella no me había pedido ayuda directamente. ¿Y si me estaba montando una película que ni yo mismo me creía? Eran solo frases sueltas, imágenes que yo podía haber interpretado como quisiera. Imágenes que, además, había conseguido de forma ilegal. Estaba hecho un lío.
Por otro lado, no me convencía nada haber irrumpido así en su vida y mucho menos ponerme el traje de salvador, ese papel que tantas veces había criticado en otros.
Quizá lo único que podía hacer era darle la información que ella no alcanzaba y acompañar sus decisiones. Ella debía seguir siendo la dueña de su destino. Si en algún momento me necesitaba, yo estaría ahí. Y si hacía falta denunciar, lo haría, pero aún me faltaban demasiados datos para involucrar a la policía.
El primer paso fue revelarle, con cuidado, que había un sistema de vigilancia instalado en su habitación. Le confesé que vi a su novio observándola por la mirilla y más tarde fisgoneando en su móvil. Lógicamente, no entendía cómo yo podía saber eso. Quizá para ganar tiempo, quizá para ponerme a prueba, volvió a hacerme una pregunta que ya me había lanzado antes. La noté tan asustada que me mantuve en el papel de inteligencia artificial: "Los algoritmos no dormimos."
Tuve miedo de que dejara de confiar en mí. Sería comprensible, dada la situación. Pero algo se encendió en su cabeza al leer la palabra algoritmo. La vi rebuscar entre revistas viejas hasta dar con un artículo sobre tecnología. Yo tampoco entendía el alcance, hasta que recordé de dónde me sonaba aquel nombre: ALFA. Quizá de entre todos esos chatbots que solía sabotear.
Me puse a buscar. No en Google -o no solo ahí- sino en foros técnicos, viejos registros, documentación olvidada. Y entonces apareció: algunas compañías habían implementado aplicaciones de notas que llevaban integrado ese asistente. Bingo. Esa era la grieta.
Supe que había algo más y por eso me colé en el móvil de Lucia de forma remota. El sistema era una cutrez: no habían desinstalado nada, solo habían usado un lanzador modificado para esconder las apps. Bastó con inyectar un comando ADB remoto y forzar la lista de paquetes instalados. Ahí estaban todas, dormidas pero intactas: llamadas, mensajes, navegador... solo necesitaban un clic para resucitar.
Lucía, convencida de que yo era Alfa, entendió al instante que tenía acceso a más de lo que parecía. Cuando le expliqué las opciones que tenía escondidas en su propio teléfono, me lo pidió casi a gritos:
-¿Puedes activar las llamadas? ¡Hazlo!
Lo dudé. Juro que lo dudé. Un simple movimiento de ratón y esa puerta virtual se abriría, al mismo tiempo, estaría expuesta al peor de los riesgos. Pero había algo en su voz escrita, como si se sostuviera de la última rama antes de caer.
Resoplé, maldije y lo hice.
El icono cambió, la línea quedó activa.
Me incliné hacia las pantallas con el estómago encogido. Ella sostenía el móvil como quien agarra un salvavidas en medio del naufragio. Empezó a marcar.
El pitido sordo resonó en mis auriculares como un tambor de guerra. Uno... dos... tres tonos.
Y de pronto, en otra cámara, un movimiento. El novio. Giró la cabeza, como si hubiera escuchado el mismo pitido que yo. Corrió hacia la puerta del cuarto.
Yo ya sabía lo que iba a pasar, pero no pude apartar la vista.
El pomo giró y la puerta se abrió de golpe.
#1658 en Thriller
#762 en Misterio
#1659 en Novela contemporánea
suspense y misterio, suspense thirller, drama amor dolor amistades falsas
Editado: 07.09.2025