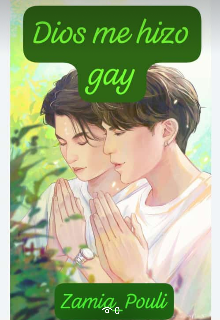Dios me hizo gay...
7
Nos despertamos casi al mismo tiempo. Como siempre en lo primero que pensé fue en el hambre que sentía. Pero Mew tenía otros planes.
Cuando teníamos diez años, Mew inventó nuestro primer ritual: sentarnos, hombro con hombro, a la orilla del muelle y mirar al cielo estrellado, justo cuando la noche lo invadía todo. Allí sentados, en silencio, cada primera noche de Luna Llena, esperábamos a que cruzara el cielo una estrella fugaz para pedirle un deseo.
Lo hemos hecho cientos de veces. ¡Y hasta ahora jamás vimos ni una sola estrella fugaz! Pero la paz que se siente estando allí, rodeados de singulares sonidos nocturnos es tan profunda que decidimos nunca abandonar aquel ritual.
Cuando teníamos trece años, Mew inventó otro ritual: sentarnos en los troncos esparcidos en la playa - troncos gruesos, nudosos, con formas extrañas que el oleaje del mar deja como regalo en temporada baja sobre el pedregullo de la playa. Allí sentados uno frente al otro, el ritual consiste en escribirnos cartas. Mew me escribe a mí y yo, a él. Y las leemos, de noche, por separado, cada uno en su propia habitación. La gracia de este ritual, según planteó Mew aquella primera vez, es que podemos decirnos lo que querramos, cualquier cosa que no nos hayamos dicho antes. Y al entregarnos esas cartas, aceptamos el pacto de que no hablaremos sobre lo que hayamos escrito.
Recuerdo que en la primera carta que le escribí, le confesé que aquel muñeco de peluche con forma de hipogrifo que era su favorito, al que abrazaba siempre cuando dormía y que hacía un tiempo no encontraba, me lo había llevado yo.
Para mi defensa, en la carta le aseguré que era por su propio bien, que ya era grande y que no debía dormir con juguetes. Y terminé la carta prometiéndole que algún día se lo iba a devolver.
Pero nunca cumplí mi promesa. Porque desde que le quité aquel muñeco, Mew comenzó a abrazarme a mí. Abrazándome era la única forma en la que podía conciliar el sueño.
Me senté frente a él en el tronco de la playa y suspiré.
–Si no hay carta, no hay desayuno.
Su amenaza me hizo reír.
Siempre me había costado escribirle. Nunca sabía que decirle. Pero esta vez, apenas vi la hoja en blanco frente a mí, cada frase me vino como en tropel sin el menor esfuerzo.
Sorprendido, me dejé llevar y comencé a escribir...