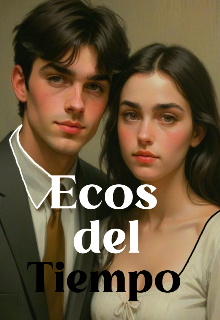Ecos del tiempo
Capitulo 3
La música se extinguía lentamente en el aire, como un suspiro compartido por todos los presentes. Las luces de los candelabros titilaban con pereza mientras los últimos invitados abandonaban la mansión Ravensdale. Nathaniel permanecía de pie junto a una de las columnas del salón, su copa aún en mano, pero los ojos fijos en una sola figura: Catherine.
Ella caminaba entre los sirvientes que recogían los restos de la velada, con la espalda erguida y esa elegancia tan propia de una época a la que él no pertenecía. Cuando sus miradas se cruzaron, Catherine apenas ladeó la cabeza. Una invitación silenciosa.
El invernadero estaba sumido en una penumbra tibia, perfumado por las flores nocturnas y bañado por la luz plateada de la luna. Catherine se detuvo entre las plantas y giró hacia él.
—¿Qué hacés aquí, Nathaniel? —preguntó en voz baja, casi como si esperara que él desapareciera si no le hablaba demasiado fuerte.
—No lo sé —confesó él—. Pero cada vez que estoy cerca tuyo, todo lo demás deja de importar.
El silencio se hizo espeso entre ellos. Catherine bajó la mirada, pero cuando volvió a alzarla, en sus ojos brillaba una emoción contenida.
—No deberías mirarme así —susurró.
—No puedo evitarlo —dijo él, acercándose sin pensarlo—. No cuando todo en tí me parece irreal.
El beso fue inevitable. No hubo palabras previas ni promesas. Solo el roce urgente de sus labios, las manos de Nathaniel en la cintura de Catherine, el temblor de sus dedos al tocarla. Fue un encuentro prohibido, lleno de pasión contenida, como si el tiempo se hubiera congelado para regalarles unos segundos de eternidad.
—Esto no puede seguir —dijo Catherine entre susurros, con los labios aún rozando los de él—. No sabés todo lo que estás arrastrando contigo.
—Entonces explicámelo.
—No puedo. Todavía no. Pero... te juro que quisiera.
Nathaniel acarició su mejilla con suavidad, intentando grabar en su memoria cada trazo de su rostro.
—No me importa lo que venga —le dijo—. Si te tengo a ti, nada más me asusta.
Esa fue la última frase antes de que ella se alejara lentamente, dejándolo solo bajo la luna, con el corazón latiendo como un tambor.
Esa noche, al regresar a la habitación en la que había despertado, el cansancio se volvió más pesado que nunca. Cayó sobre la cama con la sensación de estar cayendo en algo más profundo.
Y entonces soñó.
El laboratorio estaba en ruinas. Un zumbido agudo perforaba el silencio. Todo era luces rojas parpadeando, olor a metal quemado y humo. Caminaba por el pasillo central, desorientado, cuando la vio.
Catherine.
Pero no era la misma. Sus ropas eran modernas, su rostro estaba demacrado, y sus ojos, llenos de lágrimas.
—¿Qué hiciste, Nathaniel? —gritaba, pero su voz llegaba como un eco distorsionado—. ¡No tenías que volver!
Trató de correr hacia ella, pero el suelo se abría bajo sus pies. A su espalda, una figura emergía de la oscuridad. Un hombre de mirada afilada, con una sonrisa cruel grabada en los labios.
—Nunca debiste venir —dijo con voz grave—. Este mundo no era para vos.
Catherine gritó, y su cuerpo se desintegró como cenizas al viento. El hombre alzó una especie de mecanismo brillante, lleno de engranajes, y con un gesto, el tiempo mismo pareció romperse. Todo se hizo blanco.
Nathaniel despertó jadeando, empapado en sudor. Afuera, la madrugada comenzaba a asomar. Pero en su pecho, algo había cambiado.
El eco de la risa de aquel hombre —esa risa que no era humana— seguía flotando en su cabeza.
Y por primera vez desde que llegó, tuvo miedo.