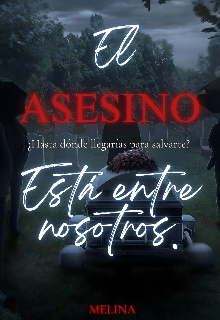El asesino está entre nosotros
Capítulo 4
CAPÍTULO 4.
Códigos y miradas extrañas.
∘₊✧──────✧₊∘
Hace cinco años atrás.
—No sabía que se gustaban —dijo Ingrid, dejándose caer a mi lado con una sonrisita cómplice.
—¿Quién? —pregunto, aunque ya sé por dónde viene la cosa.
Ella me da un leve codazo en las costillas.
—No te hagas la boluda —me pincha, divertida—. ¡Si los vimos chapándose como unos desesperados el viernes!
¿Nos vieron? ¡Nos vieron! ¡La puta madre!
Mi cara debe ser un poema, porque Ingrid se ríe bajito mientras yo me quiero enterrar viva.
Lo de Éber y yo es… complicado. No es algo nuevo, aunque tampoco sé si alguna vez fue real del todo. Empezó hace mil años, cuando teníamos unos diez. Éramos dos nenes, y sin embargo, ya había algo raro en el aire cada vez que estábamos juntos. Obviamente, ninguno lo decía. Él, siempre tan reservado, tan hermético, como si no le afectara nada. Y yo, la boludita enamorada que se moría por él pero no sabía cómo acercarse, cómo decirle lo que sentía sin parecer una tonta.
Éber tenía ese don de hacerme sentir chiquita y grande al mismo tiempo. Siempre fue así, una mezcla de ternura y misterio que me dejaba sin palabras. Y ahora… ahora todo es un quilombo.
La primera vez que nos dimos un beso fue a los quince, en el cumpleaños de una compañera del colegio. Fue tierno, torpe y estúpidamente perfecto. Estábamos medio en pedo, no te voy a mentir. La barra libre fue una mala idea —o una gran idea, según cómo lo mires—. Terminamos con los cachetes colorados, riéndonos de cualquier boludez y tambaleando un poco entre canción y canción.
Ese cumpleaños fue muchas cosas. Nuestra primera borrachera, nuestro primer beso y, de alguna forma, el principio de algo que nunca supimos nombrar del todo. Porque sí, fue memorable… aunque después nos hiciéramos los boludos como si nada hubiese pasado.
—¿Se chaparon por primera vez o…? —empezó a preguntar Ingrid.
¿Cómo carajo le decía? ¿Cómo le explicaba que lo de Éber y yo no era solo un beso robado en una fiesta, sino algo que venía desde hace rato? Que entre nosotros había besos a escondidas, caricias prohibidas, secretos compartidos bajo llave y...
—Sí, fue cosa del momento —mentí, tragándome la verdad con un nudo en la garganta—. No vuelve a pasar ni en pedo.
¿Cosa del momento? ¿En serio me creía eso? Porque, posta, lo nuestro no fue solo un beso. Con Éber pasaron muchas cosas. Cosas que nadie sabe. Fuimos la primera vez del otro. En todo. Nos exploramos con miedo y con fuego, como si el mundo se fuera a acabar al día siguiente.
El problema es…
—Menos mal —suspiró Ingrid, visiblemente aliviada—. Baco y Dante estaban re enojados.
—Me imagino —bufé, rodando los ojos.
—No, boluda, no te imaginás. Te juro que estaban sacados. Re calientes. Vos sabés cómo son con el tema del código entre amigos.
—Ya sé… —dije en voz bajita.
El famoso "código entre amigos". Esa regla no escrita que decía que no podíamos estar entre nosotros, los del círculo. Nada de enamoramientos, ni toqueteos, ni dramas amorosos entre el grupo. Dante —sí, el mismo Dante que se la pasa tirándome onda y haciéndose el interesante conmigo— fue quien impuso esa regla. Y la ironía es que, si yo mañana le diera una mínima chance, estoy segura de que se pasaría el código por donde no le da el sol.
—Pero se veían… ¿cómo se dice? —siguió insistiendo, frunciendo el ceño como si buscara la palabra justa—. ¿Enamorados?
—¿Enamorados? ¡Estás loca! —me hice la boluda en tiempo récord—. Nada que ver, Ingrid. Dejate de armar películas en la cabeza, querés...
—No son películas, pelotuda —saltó ella, seria—. Te juro que se los veía así.
—Nada que ver… —repetí, bajando un poco la voz—. Ya fue, dejá de hablar de eso. Me acuerdo y me siento culpable.
—¡¿Culpable?! —largó una carcajada, sorprendida—. ¡No le debés nada a nadie! Hacé lo que se te cante y mandá a cagar esa regla de mierda.
Estábamos solas en el aula. El murmullo del pasillo se escuchaba de fondo, lejano todavía.
—Si a mí me pasara eso con Baco, sabés cómo mando todo a la mierda y me quedo con él… —dijo Ingrid.
El timbre sonó de golpe, rompiendo el momento como un baldazo de agua fría. El aula empezó a llenarse en cuestión de segundos, con risas, mochilas tiradas y pasos apurados.
—Shhh… —le hice señas, bajando la voz mientras disimulaba—. Nos van a escuchar.
Ingrid me guiñó un ojo, como si le diera exactamente lo mismo, pero se quedó en silencio en cuanto entró el profesor Lorenzo. En realidad, todo el curso se quedó mudo. El profe Lorenzo es el único capaz de hacernos cuestionar nuestros propios límites, es de esos que te miran y sentís que te leen la mente. Debe andar por los veintisiete o veintiocho años, no llega a los treinta, o al menos eso dicen los rumores que corren por los pasillos. Es relativamente nuevo, hace apenas un par de meses que se sumó al colegio, pero todavía sigue robándose todas las miradas y los suspiros, de alumnas y de alumnos por igual.
¿Lorenzo no les suena a nombre de señor mayor? A mí sí. Pero el tipo está buenísimo, hay que decir la verdad. Nada de profesor viejo y desalineado. No, no, el profe Lorenzo es otra cosa.
Está reeee bueno.
—Profe, se le cayó el papel… —dijo una de las alumnas, señalando el piso con el dedo y una sonrisa pícara.
—¿Sabés cuantas veces me hicieron ese chiste, Martínez? —resopló, dejando la maleta sobre el escritorio—. Y jamás caí.
—No cae porque ya se lo dijeron mil veces, ¿no? —solté de la nada. Hasta yo me sorprendí de haber dicho eso.
El profe esbozó una sonrisa de costado, de esas que no llegan del todo a los ojos, y negó con la cabeza mientras se daba vuelta hacia el pizarrón. No respondió nada más, pero se notaba que el comentario no le era ajeno.