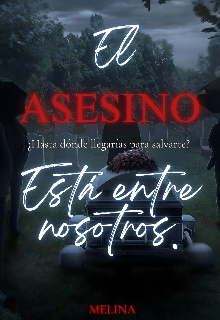El asesino está entre nosotros
Capítulo seis
CAPÍTULO SEIS.
Ruptura y declaraciones.
∘₊✧──────✧₊∘
Cinco años antes.
—No entiendo por qué los pibes son tan pelotudos a veces —dije, mirando el techo de mi habitación—. Bueno, en realidad no es a veces. Son pelotudos todo el tiempo.
—No te olvides que estás hablando con uno, estupidita —respondió Baco, tirado a mi lado.
Estábamos en la nuestra, como siempre. Hablando de la vida, de pavadas, de lo que dolía y lo que no. Fumando nuestro puchito de… ya saben qué. Ese que nos hacía reír de la nada o quedarnos colgados con una manchita en la pared.
—¿Y con tu viejo? ¿Sigue todo igual? —le pregunté, mientras le daba una seca al porro y sentía el humo calentarme la garganta.
Baco no respondió al toque. Se quedó callado unos segundos. Y si Baco se callaba, era porque algo se le había atragantado. Y cuando se le atragantaban las palabras, era porque las cosas estaban peor.
Mucho peor.
—Es un viejo de mierda —dijo—. A veces no sé por qué sigo acá, Alba. Te juro que estoy podrido de esta vida. Cansado en serio.
—No digas eso, pelotudo —le contesté, girando la cabeza para mirarlo.
Me dolía escucharlo así.
—Pero si es la verdad —insistió—. Vos porque no tenés que bancarte los golpes de tu viejo cada vez que se le cruzan los cables.
—No, pero tengo que bancarme a mi vieja en pedo todas las noches, por culpa de que mi viejo no aparece nunca por casa —dije—. No es una competencia, Baquito. Sólo digo que… entiendo un poco lo que es vivir con una familia rota.
Él suspiró.
—Quisiera estar en tu lugar —murmuró—. Tu vieja será una borracha, sí, pero al menos está viva.
Tragué saliva, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta al pensar en la mamá de Baco. Había muerto cuando él tenía apenas cinco años. Y aunque él no hablaba mucho del tema, yo sabía que le dolía todos los días, en silencio.
—Y mi viejo hace esto porque sabe que yo sé… —largó de la nada, como si se le hubiese escapado sin querer.
—¿Sabe que sabés qué? —pregunté, incorporándome un poco.
Él se dio cuenta de que lo escuché, y bajó la mirada. Después negó con la cabeza despacio, como si quisiera borrar lo que acababa de decir.
—Nada, nada, no importa.
Pero importaba. Yo lo sabía. Y él también.
La noche ya había caído y habíamos quedado con los chicos para ir al parque. Era el último día, la última chance antes de que lo desmontaran todo y se fueran. Queríamos ver qué onda, subirnos a la montaña rusa, al martillo o a lo que pintara. Algo que nos revolviera las tripas, que nos hiciera gritar, reírnos, sentir esa chispa que a veces se pierde entre tantas obligaciones. Queríamos adrenalina.
El lugar estaba explotado de gente. Familias enteras paseando, nenitos con los cachetes pintados y un globo en la mano, padres cargando mochilas y mirando el reloj. Los trabajadores del parque se movían rápido entre la multitud, vendiendo tickets desde las ventanillas de colores, gritando las promociones, haciendo sonar esos timbres que te taladran el cerebro. Todo era luces, ruidos y ese olor a pochoclo, pancho y algodón de azúcar que te pega directo en la infancia.
—Ah, pero no somos los únicos grandecitos que venimos a jugar… —canturreó Dante, mientras miraba de reojo a un grupo de chicas de nuestra edad que se subían al barco pirata entre gritos y risas.
—¿Qué te pensás? ¿Que el parque tiene edad? —le respondí, rodando los ojos—. Cualquiera puede venir y subirse a lo que quiera con tal de pagar la entrada, flaco.
—Esto me hace acordar a Destino final… —murmuró Ingrid, cruzándose de brazos con cara de pocos amigos—. Súbanse ustedes si quieren, yo ni en pedo me arriesgo a terminar descuartizada por un juego oxidado.
—Dale, no seas exagerada… —se rió Baco por detrás, pero ya Ingrid había dado un paso atrás, convencida de que su vida valía más que un poco de adrenalina.
Dejé que siguieran con su discusión fingida y empecé a caminar más lento, adaptando el paso al de Éber, que iba varios metros por delante aislado como siempre.
—¿Qué te pasa? —le pregunté.
Llevaba las manos metidas en los bolsillos del pantalón, la cabeza gacha y los ojos fijos en el suelo como si hubiera algo muy importante ahí abajo.
—Nada —murmuró, sin siquiera mirarme.
—Esa cara no es de “nada” —repliqué, con una sonrisa ladeada—. Dale, sonreí un poco. Estamos en el parque, mirá —le señalé con la cabeza a un nene que se había tropezado y ahora lloraba desconsolado en el pasto, con la mamá tratando de consolarlo—. Ya te estás pareciendo a esa criatura.
—Yo no estoy llorando —dijo, sin alterar el tono.
—No, pero te falta poco.
Él negó con la cabeza, con un gesto molesto.
—No digas boludeces, Alba. Mejor callate un rato.
—¿Entonces qué? —me detuve de golpe y lo obligué a frenar también, tomándolo del brazo—. ¿Estás enojado conmigo o qué?
Los demás siguieron caminando, charlando, sin notar que nosotros nos habíamos quedado atrás. Cuando por fin se perdieron de vista entre las personas que deambulaban por el parque, el ambiente se alivianó, como si la distancia nos diera permiso para hablar de verdad.
—¿Por qué estaría enojado? —preguntó al fin, esta vez mirándome directo a los ojos.
—No sé… por lo que pasó el fin de semana. Digo, supongo, no sé.
—¿Y qué pasó el fin de semana?
—Dale, Éber, no te hagas el boludo… Sabés perfectamente a qué me refiero.
Entonces dio un paso brusco hacia mí, tan repentino que me hizo contener el aire.
Quedó peligrosamente cerca...
—¿Por qué querés que me acuerde de eso? —musitó, enojado—. ¿No ves que me hace mierda? ¿No te das cuenta?
—Éber…
—¡Me hiciste ver cómo otro te tocaba, Alba! ¿Cómo querés que lo tome? ¿Cómo no voy a estar enojado?
—¿Y qué esperabas? ¡Si vos llegaste después de estar con otra! —me acordé de lo que le dijeron los chicos en el club.